Publicado en: El Espectador
Por: Andrés Hoyos
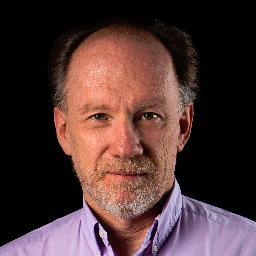 Por esos días en que los libros vuelven a apoderarse de Bogotá por un par de semanas, me parece apropiado referirme a mi relación tormentosa con estos adminículos invencibles, respondones, transgresores, invaluables, a veces groseros y aburridos con frecuencia.
Por esos días en que los libros vuelven a apoderarse de Bogotá por un par de semanas, me parece apropiado referirme a mi relación tormentosa con estos adminículos invencibles, respondones, transgresores, invaluables, a veces groseros y aburridos con frecuencia.
En mi infancia los niños teníamos acceso a menos libros que los niños de hoy. Aunque en algunos colegios había bibliotecas infantiles, nadie lo inducía a uno a entrar en ellas. También había libros en algunas casas, presumo que no en la mayoría. Ver a un niño leer concentrado es un espectáculo reconfortante: ha empezado a viajar por su cuenta. Más difícil, y por ende más emocionante, es ver a un adolescente leer un libro. Igual, los niños y los adolescentes de hoy leen más que los de hace 50 años, de suerte que a mí los pesimismos al uso me resbalan. Pero así como los libros entran en la vida de muchos niños, después salen casi sin decir adiós. Uno conoce cantidades de adultos que no leen libros, a lo sumo tal cual periódico o revista, además de los textos impresos o digitales a los que los obliga el trabajo. Sobra decir que nunca los lectores asiduos de libros fueron mayoría.
La proporción de lectores a autores es, sospecho, de varios miles a uno. ¿Para qué escribir y publicar más libros si ya hay tantos tan buenos? La pregunta, que maltrata nuestra vanidad, está muy lejos de ser banal.
Los clichés abundan.
Porque no podría hacer otra cosa, dice alguno. Cuentos, señor, no chicanee, existen mil maneras de ganarse la vida. Porque no sé hacer otra cosa, dice otro. También falso, escribir libros es una actividad exigente, de donde se deriva que la persona que los escribe puede enseñar, escribir para medios más raudos —sobre todo ahora que hay tantos—, cocinar, comprar acciones de Apple, traficar armas. Por plata: se le abona a Truman Capote la sinceridad, pero circula muy poca plata en el mundo de los libros. Porque es lo que me gusta hacer, dicen otros, y ahí sí nos acercamos a la verdad. Pese a que ciertos pasajes o épocas en la escritura de un libro son duros y frustrantes, rara es la persona que escribe con una pistola apuntándole a la sien. Además, los doctores de la mente explican que a veces se puede sentir placer al torturarse a uno mismo. Por lo demás, al escribir un libro el riesgo de fracaso es muy alto. Eso viene con el territorio, así que acostúmbrese.
En mi caso yo agregaría otro factor importante: los libros fueron una puerta de salida para una vida que empezó muy encerrada. No se me dio tener “un millón de amigos” en la infancia y menos en la adolescencia, de suerte que el mundo de los libros fue la comunidad alterna en la que pude vivir y pasearme a mis anchas.
Primero, claro, los leí —y acúsome, padre Homero, de que me gustaría haber leído más— y andando el tiempo me puse a escribirlos para salir de mí mismo en forma definitiva. No le gano a ese cuento, tampoco le pierdo.
Entre boutades graciosas, como la de Doctorow que dice que “escribir es una forma socialmente aceptable de esquizofrenia”, uno puede encontrar la sabiduría, a veces amarga, de los maestros. El gran aforista polaco, Jerzy Lec, escribió esto: “Consejo a escritores: a veces hay que parar de escribir. Incluso antes de empezar”.
Por fortuna llegó primero el fin de la teoría del fin de los libros que el fin de los libros. Ahí seguirán hasta que usted quiera. Vaya a la Filbo en estos días porque hay muchos nuevos y alguno viejo.














