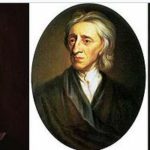Tres instantáneas sobre microviolencias de género para entender mejor cómo la inequidad opera en lo cotidiano, lo profesional y lo institucional contra las mujeres que intentan llevar adelante una carrera creativa
Publicado en: Cinco8
Una
Durante mi infancia el taller de mi mamá era parte de la sala de la casa. No había ninguna pared que le diera a ella la privacidad que cualquier artista necesita cuando está creando. Su mesa de pintar estaba frente a la mesa donde comíamos y al sofá donde mi hermano y yo veíamos comiquitas y discutíamos sin parar por cualquier cosa. Era un apartamento pequeño. A los invitados les parecía exótico que nuestro teléfono fax tuviera manchas de pintura, que las paredes estuvieran rayadas por nosotros con colores de cera, que no hubiera una división material entre su espacio de trabajo y nuestro hogar. Lo cierto era que mi mamá nos pedía que imagináramos una pared invisible, donde había una puerta que ella cerraba y que no podíamos tocar mientras pintaba.
En aquella época no entendía esa división inmaterial ni la necesidad de mi mamá de sustraerse de su entorno para poder trabajar. Para sabotearla, le subía el volumen a la televisión o fastidiaba a mi hermano para provocar caos y llamar su atención. Siendo su hija, ella era mi madre primero que artista. Después descubrí que no era la única que había hecho esa ecuación. Los galeristas, los curadores, los críticos y sus colegas hombres (incluso los que eran padres) también veían a la madre antes que a la artista. Es decir, a una mujer a la que le competía recluirse y limitarse a las tareas no remuneradas del hogar y quedarse fuera de la esfera mayoritariamente masculina del mundo del arte.
En la misma época mi hermano y yo debíamos acompañar a mi mamá a los museos y a las galerías porque no tenía con quién dejarnos. Como no podíamos ni correr ni tocar nada, nos asignaba una esquina del edificio y ahí debíamos permanecer sentados mientras ella trabajaba. Nosotros jugábamos con el game boy o nos distraíamos cantando los jingles de comerciales de la época; todavía recuerdo uno de la leche Parmalat. Cuando había una exposición colectiva, notaba que los otros artistas, la mayoría hombres, no traían a sus hijos.
Después entendí que cualquier rastro de domesticidad era evitado en la construcción de la imagen del artista para ser respetado. Que lo doméstico, más que ser un símbolo de fortaleza que provocara admiración, era un símbolo de debilidad y de pasividad. Que ser artista y ser madre eran dos conceptos incompatibles, porque «lo femenino» correspondía al espacio privado y no al público. También entendí que esa pared invisible no solo aislaba a mi mamá como creadora del resto de la casa, sino también de la sociedad y del mundo del arte.
Una creadora con dos hijos colgándole del cuello proyectaba una imagen demasiado real y cotidiana, es decir, la antítesis de lo que se suponía que debía ser un artista: un misterio.
Una vez le pregunté a un amigo curador por qué prefería escribir sobre artistas mujeres que ya hubieran muerto, a lo que me respondió: «Las mujeres son demasiado difíciles, a veces sus personalidades complican todo». (¿Entonces los artistas hombres son fáciles?, es la pregunta que hubiera seguido en la conversación, pero a él nunca le interesó escribir sobre ellos). Algo similar me explicaron un amigo historiador de arte y otro galerista. Un artista difícil es un genio; una artista difícil es una histérica. La pared invisible también es aquella que ha separado a las artistas de las paredes visibles, de las paredes institucionales, de las paredes públicas.
Mientras crecía notaba que las mujeres artistas no solo eran artistas, sino que además tenían que parecerlo. Es decir, ellas necesitaban crear una estética de su apariencia para que su género no confundiera al otro, ni saboteara la seriedad de su trabajo. La manera de vestirse, de peinarse y expresarse cumplía en general dos funciones: invisibilizarlas como cuerpos femeninos o visibilizarlas demasiado. Mientras que algunas adoptaban modos de vestir asociados a lo masculino (pelo corto, camisa de botón y pantalón) a manera de camuflaje, como los anfibios que adoptan los colores de las hojas de los árboles para no ser devorados por los predadores, también estaban aquellas que extendían los materiales de sus obras a la ropa, así como diciendo: yo soy mi trabajo.
Históricamente las artistas han tenido que camuflar sus cuerpos para poder pertenecer a la esfera pública. No son pocos los casos de escritoras, por ejemplo, que se han travestido o cambiado el nombre para ser publicadas. Cuando mi amigo curador dijo que la personalidad de las mujeres complicaba todo, en realidad debió decir que eran sus cuerpos lo que complicaba todo. Visibilizar a una artista viva implica tener que poner en evidencia que hay un cuerpo femenino creador detrás de su trabajo (el cuerpo de la mujer debe crear humanos, no arte). En cambio, cuando se investiga una obra póstuma, el cuerpo ha desaparecido y las relaciones de poder cambian. La artista se vuelve una pared invisible entre su obra y el público, que ahora es posible traspasar, derribar o incluso idolatrar.
Dos
En la creación la privacidad y el silencio son privilegios atravesados por condiciones de género, raza, clase social y religión. Hemos escuchado repetidas veces aquello que dijo Virginia Woolf: «una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir», pero tener un cuarto propio también significa levantar cuatro paredes invisibles alrededor de tu cuerpo y sustraerte de tu entorno para crear. La obra de mi mamá ha variado en sus formatos a lo largo de los años porque sus cuartos propios a veces han sido talleres de mediana escala y en otros momentos han sido la mesa de la cocina. En el caso de las escritoras, conocemos historias de bestsellers como J. K. Rowling (cuyo nombre femenino fue camuflado para que no entorpeciera en las ventas) que se volvió más rica que la reina de Inglaterra pero comenzó escribiendo en servilletas en un café.
La historia del escritor vagabundo y alcohólico nos la sabemos de memoria. El flâneur que deambula por las calles citadinas y fuma y escribe en las plazas, el borracho y amante de las putas que narra sus desgracias, el creador que no puede coexistir con sus demonios internos. Esa narrativa romántica del escritor que cae como un yunque en el inconsciente colectivo ha borrado a su vez otras narrativas, otras posibilidades de asumirnos como escritoras. ¿Cuál es el cuarto propio de la creadora que, como mi mamá, tenía que llevar a unos muchachos a la escuela, o de la que no tenía tiempo de coexistir con sus demonios internos porque tenía que cocinar unas lentejas y limpiar los muebles?
En los años recientes se ha vuelto común que en las entrevistas a escritoras surja una pregunta relacionada con su género.
Preguntar qué significa ser una escritora mujer en esta época «de cambio» se ha vuelto el nuevo lugar visible de invisibilidad.
De pronto se está hablando de un boom de escritoras en Latinoamérica que parece limpiarle la consciencia a más de uno. Las editoriales, revistas y medios de comunicación en general, por fin pueden hacer un proceso de expiación dándole más espacio a las mujeres que escriben. No es tan sencillo. En vez de darle a las vulneradas la última fila del teatro se les está reservando unas sillas en la primera fila, pero no dejamos de ser un grupo vulnerado y reducido. Excluir por género es casi igual que incluir por género. Por supuesto que, en todo caso, mejor la inclusión, pero entonces que prevalezca otro criterio a la hora de reservarnos un asiento en el teatro: el trabajo, la escritura, la obra.
Ser mujer, más que nunca, es una decisión política y no un accidente biológico. Hablar de un boom femenino editorial pone al cuerpo femenino, una vez más, a cumplir un rol mercantilista. Partir de la premisa de que un libro se va a vender porque lo escribió una mujer suprime el trabajo detrás de ese libro. Si el género es lo que importa cuando comparamos escritores, ser mujer u hombre no te hace ni mejor ni peor escritor. ¿Entonces qué? ¿Con qué medirnos? Esa es la verdadera pregunta. Una pared de «libros escritos por mujeres» sigue siendo una pared invisible.
Tres
Una noche me encontré con un escritor venezolano en el chat de Facebook. Yo tenía unos dieciocho años. Había escuchado su nombre, pero nunca lo había leído. Todavía no lo he hecho. No sé cómo inició nuestra conversación, pero él me dijo que estaba escribiendo y que necesitaba inspirarse, entonces me pidió que le enviara una canción. Recuerdo mandarle el tema de la película Chinatown. Unos minutos después me preguntó si me gustaba cómo escribía. En el juego de la seducción, le dije que sí. Luego le pregunté si a él le gustaba cómo escribía yo, y añadí: «me han dicho que escribo como un hombre», a lo que él respondió: «a mí me parece que escribes como cualquier carajita caraqueña». En ese entonces, «escribir como un hombre» era escribir bien, un símbolo de superioridad; así me habían enseñado. En ese entonces, «escribir como cualquier carajita caraqueña» era escribir mal, un símbolo de inferioridad; así le habían enseñado a él.
Una tarde otro escritor venezolano me dijo que podía publicar mi primer poemario. Yo tenía unos diecinueve años. Poco antes había ganado un concurso universitario de poesía y mi libro le había llamado la atención. Me invitó a su casa para que lo diseñáramos. Los dueños de una imprenta en Caracas me aconsejaron que trabajara con él porque era la persona ideal: era editor, tenía una revista de poesía, había publicado libros, organizaba ferias. En fin, tenía todo el perfil de ministro de la cultura. Esa tarde nos sentamos en la mesa de su comedor y comenzamos la diagramación. A él se le ocurrió que el libro podía ser cuadrado, con los poemas al final de la página, «como si hubieran caído por su propio peso», y a mí me pareció buena idea.
De pronto me preguntó si había notado que las páginas del libro estaban besándose entre sí y su pierna rozó la mía. Me levanté de golpe y le pedí que me prestara el baño.
En ese momento temí y pensé rápidamente en quienes conocía que vivieran en la misma zona, por si llegaba a pasarme algo. Cuando regresé a la sala, se acercó a mí y me preguntó cómo iba a pagarle por su trabajo; luego sugirió que no tenía que ser con dinero e intentó besarme. Lo aparté, busqué mi bolso y salí de su casa. No volví a verlo y mi libro nunca fue publicado.
En el último año he leído varias novelas de escritores venezolanos que han sido publicadas recientemente en buenas editoriales y han sido celebradas por la crítica. Solo en una de las novelas noté el esfuerzo de su autor por retratar con toda la complejidad posible a sus personajes, tanto mujeres como hombres. En las otras solo percibí la incapacidad o la falta de interés de sus autores por profundizar en los personajes femeninos. En ningún momento llegamos a conocer a estas mujeres que parecen tan importantes para los protagonistas. Sabemos sus nombres, el tamaño de sus curvas, la talla de sostén, el olor de su sudor, y aún así, no sabemos nada de ellas. ¿Los personajes sí saben algo o se enamoraron en vano?, ¿sus autores saben algo?, ¿podemos pensar estas narrativas como fallidas en el sentido más básico? No puedo celebrar novelas donde la atención solo está puesta en los personajes masculinos y los personajes femeninos no tienen agencia. ¿Desde dónde escriben estos autores? En la pared invisible están los nombres de todas las personajes ignoradas en la literatura venezolana.