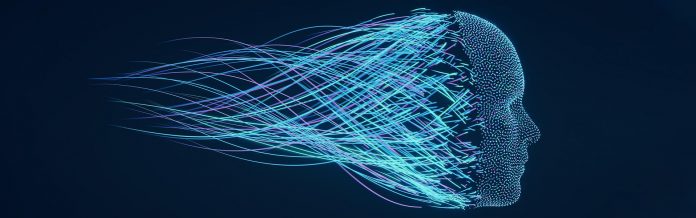Publicado en: El Nacional
Por: Fernando Rodríguez
El pensamiento humano puede ser clasificado de innúmeras maneras. Una muy recurrente e importante es aquella que corona la obra humana con un fin último que le da sentido a toda su infinitamente variada aventura. La religión, por ejemplo, que debe conducir toda nuestra gesta a alcanzar la bendición y la premiación eterna, o lo contrario, de acuerdo con nuestros actos, que se supone han cumplido las normas que esta prescribe. O las utopías políticas que anuncian después de mil combates el advenimiento de sociedades igualitarias, pacíficas, fraternales. O los paraísos tecnológicos que nos suministrarán, por milagros de la ciencia, una vida larga, cómoda y alucinante. Sin ese puerto final, sin ese futuro, nos limitamos a vidas individualistas y hedonistas que la muerte hará desaparecer sin dejar huella ni trascendencia. Dicho de otra manera, más simple, la vida no tiene sentido (dirección y meta), es absurda.
Por supuesto que, a pesar de que a veces espíritus de esa naturaleza son individuales, no cabe duda de que estos provienen de estados de ánimo colectivo, diversamente locales, difusamente geográficos. Las guerras mundiales del siglo pasado, y sus decenas de millones de muertos, generaron formas de nihilismo existencial muy marcado, límites (“el hombre es una pasión inútil”). Y, allí vamos, del tercer tercio del siglo XX en adelante, del llamado posmodernismo al presente, se cuestionaron los “grandes discursos” de la modernidad, justo aquellos que podían darle sentido a la aventura humana (cristianismo, racionalismo, liberalismo, fascismo, marxismo…) y el conocimiento quedó fracturado o reducido a simples estructuras impersonales y sin una coherencia común. Y, grosso modo, ello ha privado hasta el presente, en que el mundo parece descomponerse aceleradamente: decenas de millones de migrantes sin destino, cambio climático, pandemia, restitución de las condiciones para una guerra nuclear, destrozos en el tercer mundo como Siria, Irak, Libia, Afganistán…, aumento de la desigualdad económica y sobrevivencia de una creciente e inmensa pobreza, decadencia de la democracia y acrecentamiento del populismo y la ultraderecha, …y agregue lo que le venga a la mente…
Todo ello ha conducido a un mundo tembloroso e inseguro de su futuro, arrastrado por lógicas tecnológicas y económicas autonomizadas, que salen del control humano. Es ya casi un lugar común subrayar lo sombrío del presente y, probablemente en mayor medida, del futuro. Es difícil dar con la mecánica y los fines de una especie que parece haber perdido su sensatez y es incapaz de controlar su destino.
Casi nos pareciera estar hablando de un lugar común. Quizás solo el apelativo de absurdo pueda venir de ya hace unos cuantos años, pero nos sigue pareciendo el más adecuado.
Terminemos con el señalamiento que habíamos hecho de la diversidad de escenarios en que el fenómeno en cuestión se da, que sin duda son muy diversos. Baste pensar en los países pobres y los ricos y en los grupos humanos desbordantes de dinero y en los que mueren de mengua.
Y pensemos, por último, en este rincón de la geografía planetaria, nuestra Venezuela destrozada, saqueada, aniquilada en todos sus niveles, desde de la moral a la salud o la alimentación o la educación y los servicios… Todos sus niveles han sido descuartizados, como pocos países en cualquier época. Es eso lo que nos produce la desidia, la amargura, el repudio, la imposibilidad de someterla a una lógica mínima que nos ubique y posibilite nuestra capacidad de salir del laberinto de décadas, del absurdo del que hemos hablado. De sus propios males atroces, además insertos en el dislocado escenario planetario que hemos apuntado.