Publicado en: Punto de Corte
Por: Américo Martín

«Es imposible convencer a quien no quiere ser convencido» – JP Sartre
No recuerdo si ese ácido comentario lo dirigió Sartre a Camus durante la famosa polémica entre esos dos grandes pensadores, que dividió la literatura occidental. Sartre, el emblema del compromiso y Camus el de la libertad de creación. Lamentablemente los alegatos de los grandes se convierten en caricaturas en manos de epígonos y maximalistas. En pleno auge de las obras marxista-leninistas (posguerra y años 50-60) los comunistas pretendieron infructuosamente absorber el existencialismo sartreano, lo que aceleró la decadencia de la filosofía revolucionaria, hasta el cementerio en que yace hoy.
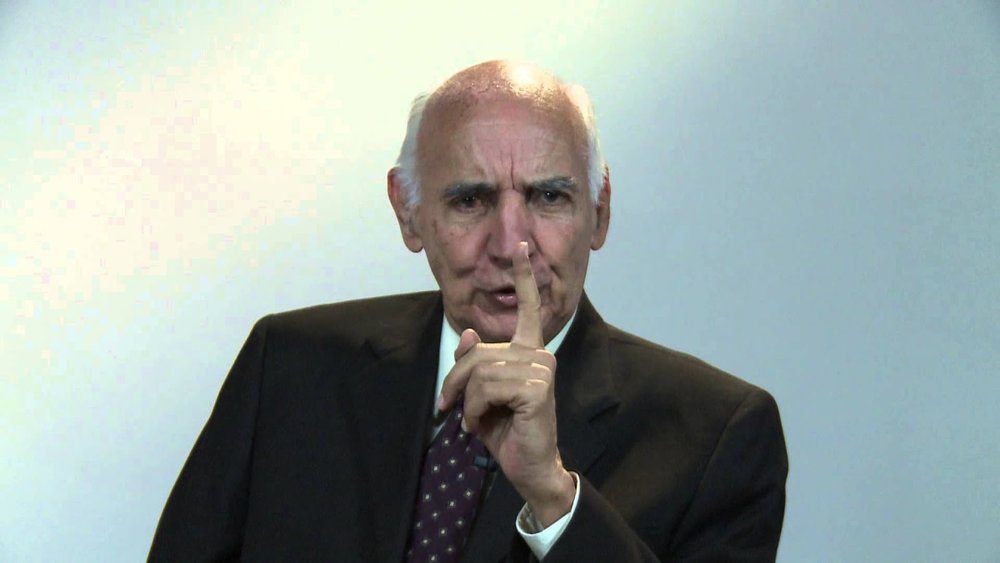
A partir de tal momento las opciones revolucionarias no evidenciaron victorias en ningún lugar donde asomaron la nariz. En el Tomo 3 de mis memorias (Triturado entre los extremos) sostuve que marxismo, leninismo, neosocialismo y comunismo son utopías racionalistas del siglo XIX. Una pertinente acepción de utopía es “lo que no existe”. Inútil recrearla con el nombre de “socialismo siglo XXI”. Venezuela es la mejor muestra del fallido intento. Y no obstante, sin meditar sobre semejante naufragio, el fundamentalismo quiere sobrevivir con añosos simplismos: guerra económica, imperio, sabotaje, golpes, magnicidios, traiciones. Un rosario de epítetos destinados a explicar sin explicarlo, la atroz dimensión del fracaso de la revolución.

Cortesía: Punto de Corte
Ese lenguaje, reinstalado por el comandante Chávez, se proyectó a la oposición. La acusación sin pruebas, la calumnia fácil, el sustituir argumento por epítetos descalificadores, el irrespeto a quienes con aciertos y errores hayan puesto su libertad al servicio del cambio. Discrepar se convirtió en delito.
Sospechar de la indispensable relación política con rivales y enemigos mutiló las posibilidades de la ciencia y el arte del hacer político. Semejante sacrificio debería ser contrarrestado por las grandes posibilidades de cambio para el retorno a la democracia, la libertad, la prosperidad y la convivencia. Que algunos –de buena fe, lo reconozco- reducen a opciones maniqueas: pedir que los aliados de la democracia venezolana, institucionalmente destruida, invadan a Venezuela y hagan por nosotros lo que a nosotros corresponde. Dada la auspiciosa y extraordinaria solidaridad con nuestra nación, supusieron que sería fácil inducir a los amigos foráneos a morir ellos para salvarnos la vida.
“Invasión” en lugar de movilización política interna y aprovechamiento de la honda crisis generada por la pésima gestión socialista; sé que es un anhelo lícito pues la tragedia venezolana es digna del teatro épico griego o el de Shakespeare y Marlowe. Pero la geopolítica tiene sus leyes y a ella se atienen las potencias grandes y pequeñas. Las invasiones pueden acarrear epifenómenos incontrolables conforme a la experiencia del siglo XX y lo que va del XXI. Lo cierto es que esta fórmula ha perdido terreno en el mundo y en Venezuela. En la medida de su retroceso y por presión del solidario mundo, se ha fortalecido la presión para una negociación pacífica que culmine en elecciones libres, con CNE imparcial y demás requisitos que garanticen pureza y resultados no fraudulentos. El mundo ha ofrecido mediar para ayudar a garantizarlo e incluso supervisar en vivo el proceso.
Personalmente no descarto nada porque la ciencia y el arte de la política reconocen que lo inesperado puede asaltarnos en cualquier esquina, pero es menos onerosa la vía pacífico electoral que el topo a todo del asalto al poder, más si, conforme a los últimos pronunciamientos de Italia y Grecia, continúa aumentando la ola solidaria mundial que apoya una vía democrática e incruenta.
Y, como exclamara el poeta colombiano Jorge Zalamea en “El sueño de las escalinatas”: ¡Que crezca la audiencia!

Cortesía: Punto de Corte














