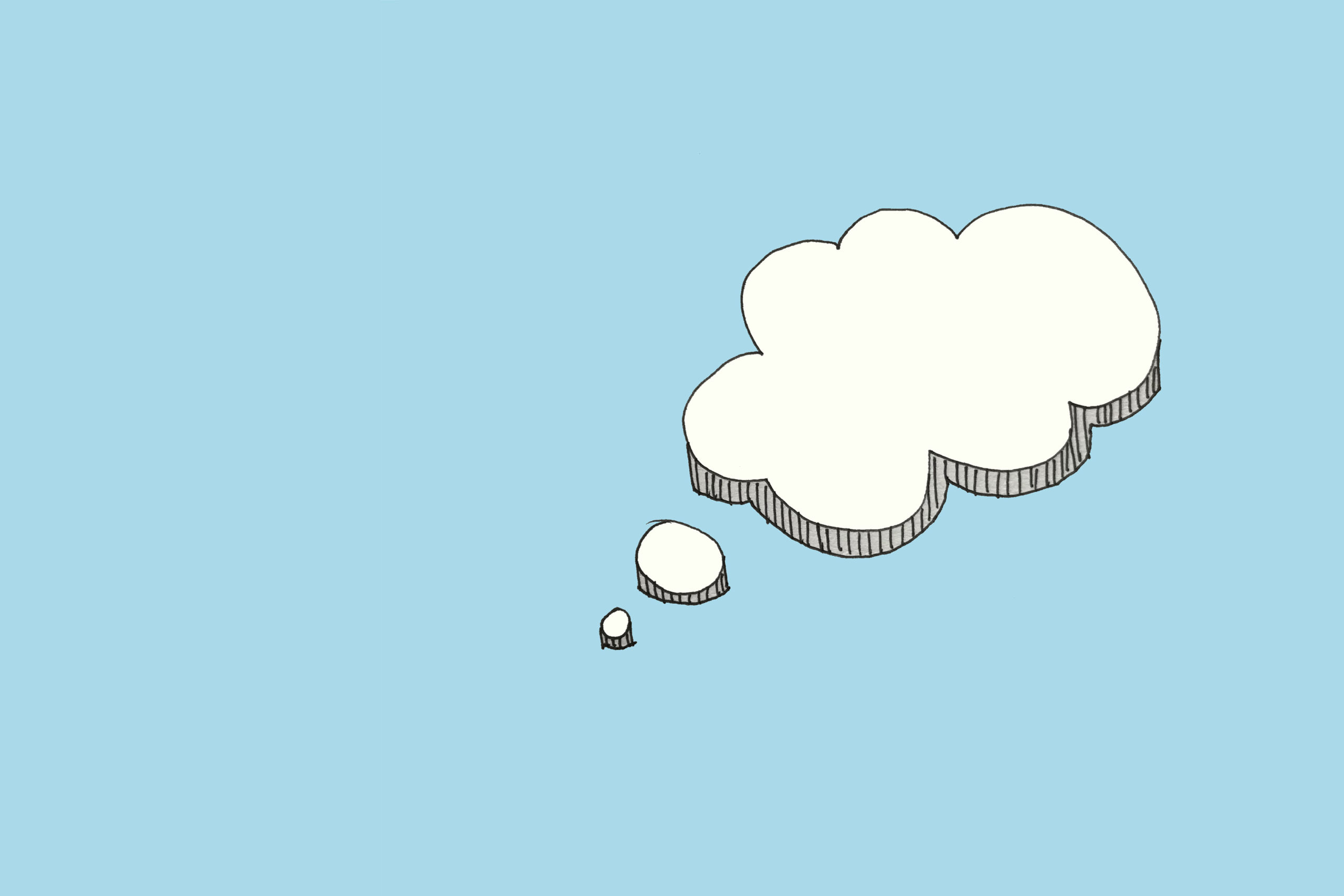Capítulo I:
Confinamiento
Lejos en el pasado ha quedado aquello de gente que trabaja en lugares remotos sin contacto con el resto de la Humanidad. La tecnología acabó con ese aislamiento comunicacional. Esas personas, pocas, hoy saben, en tiempo real, todo lo que está pasando. De hecho tienen contacto directo con sus compañeros de trabajo, familiares, amigos, conocidos, etc. Ven televisión, escuchan radio y pueden navegar en internet y en las redes. Pero están hoy protegidos de toda posibilidad de contagiarse de este bicho horroroso que nos está atacando. No me queda duda que tranquilos no están.
Todos quienes han hecho viajes espaciales y han visto a La Tierra desde allá arriba coinciden en describirla como sobrecogedoramente hermosa.
En los años ochenta tuve la oportunidad de conocer a dos astronautas que habían sido tripulantes en misiones Apolo. En los primeros minutos de conversación con ellos era más que evidente que lucían como seres humanos normales, pero no lo eran. Y, claro, cómo serlo luego de haber vivido la experiencia espacial.
Andrew Morgan, Oleg Skripochka, Jessica Meir. ¿Sabe usted quiénes son estas tres personas? ¿No? Ella es biólogo marino. Morgan es médico de urgencias con especialidad en medicina deportiva. Y Skripochka es ingeniero mecánico con especialidad en construcción de cohetes. Son tres personas que por seguro no se van a contagiar de Coronavirus. Están en el máximo confinamiento que podamos imaginar. En un espacio más o menos equivalente a un apartamento de unos 200 mt2. Pero no lo imaginen como un paraíso de comodidad aunque en ese lugar cuentan con todo lo indispensable. Ven todo a lo lejos, desde una gran ventana (que no pueden abrir). Están alto, muy alto, a entre 335 y 460 kilómetros sobre nuestras cabezas, en la ISS – la International Space Station (Estación Espacial Internacional). Dos hombres y una mujer. Son científicos en una misión que les obliga a exigentes rutinas para poder cumplir sus objetivos. Pero por supuesto tienen tiempo libre, tiempo para descansar, tiempo para informarse, tiempo para preocuparse y angustiarse, tiempo, también, para aprovechar su seguridad y distancia para pensar en soluciones que quizás se le estén escapando a los científicos en La Tierra. Como es fácil imaginar, son tres científicos altamente capacitados y, como casi todos los de su clase, gente de pensamiento profundo. Imagino que en su cavilar se hacen preguntas existenciales, densas, no solo de emergencia. Piensan en el todo y en todos. No son dos gringos y un ruso. Son tres seres humanos.
En condiciones climáticas extremas que les fuerzan a confinamiento y, de nuevo lejos, muy lejos, de la “civilización”, pero conectados y al tanto de lo que está pasando, hay una centena de estaciones de investigación en la Antártida. Varias suelen estar abiertas para visitas restringidas. Pero en este momento, por razones más que comprensibles, están cerradas al público. En esas estaciones viven más o menos unas diez mil personas. De todas las nacionalidades y de la mayor variedad de profesiones y especialidades. Tienen que seguir con sus rutinas de trabajo pero no me cabe duda que están pensando “fuera de la cajita” en cómo ayudarnos científica e intelectualmente pero entendiendo que más que nunca es indispensable que estén confinados, que ellos no se contagien.
Capítulo II
Tiempo
Nos confinaron a nuestras casas y repentinamente -sin programación previa- conseguimos lo que siempre reclamábamos: tiempo libre. En una sociedad “hiper”, que muchos llaman mega consumista pero que es tanto más mega “productivista”, los dioses o los magos nos complacieron. “Salud, amor y dinero”, pedíamos al apagar las velas en la torta de cumpleaños y alguien agregaba en tono festivo “… Y tiempo para gastarlo”. Porque nunca lo encontrábamos en una agenda plagada de “oficio” que contrastaba con la de los menos que integraban la parasitaria categoría de los “sin oficio”.
Sí, los dioses o los hechiceros nos concedieron parte del deseo, pero, cual espíritus burlones, se mofaron de nosotros. Ese tiempo libre tan ansiado vino sin lo más importante: la libertad. Y vino además con el terrible componente del miedo. Miedo de no tener (o perder) un elemento fundamental en la ecuación de la felicidad: la salud.
Ahora somos prisioneros. Estamos entre paredes, pero somos además reos del tiempo, de un guión sin aviso cierto de final, viendo cómo se nos reproducen las horas, los días… y las preguntas. Los cuestionamientos mas di ersos e 9 nos abordan por las esquinas, nos los tropezamos en cada paso repetido en ese espacio que hoy sentimos límite, reja, barda, muralla. Y lo único que queremos es que esta película del género tragedia en la que somos forzados actores llegue a ese cuadro final de “The End”. O por lo menos queremos saber cuánto le falta a la peli por terminar. Estamos en medio de un tiempo con valor imperfecto. Pero ese desesperante confinamiento es lo único que hoy nos puede dar la posibilidad de superar lo que nos está amenazando.
Los seres humanos somos naturalmente gregarios. Y también naturalmente detestamos el confinamiento y ser privados de libertad y de la posibilidad de decidir qué hacer con nuestro tiempo. Somos además una especie que disfruta el espacio abierto. La combinación de claustro con la percepción de un tiempo que parece medirse en días de cuarenta y ocho o setenta y dos horas hace que nuestro reloj interno esté fuera de sincronización y que nuestra brújula haya perdido su imantación. Estamos entonces como extraviados, perdidos en tiempo y espacio. Tenemos entonces que reubicarnos (espacio) y reprogramar nuestros relojes (tiempo). Porque para conseguir superar esto tenemos que conseguir que el espacio en el que estamos confinados (pequeño) y el tiempo que tenemos que estar en el encierro (largo) jueguen a nuestro favor.
Hace quinientos y poco años, el 3 de agosto de 1492, tres embarcaciones zarparon del puerto de Palos de Moguer. Se dirigieron a las Canarias. El 16 de septiembre llegaron al mar de los Sargazos y el 12 de octubre finalmente a un isla, Guanahani. Algunos investigadores piensan que primero arribaron a una pequeña isla en las Bahamas. Pero buena parte del trayecto estuvieron navegando sin saber en realidad dónde estaban, confinados en las naves (dos carabelas y una nao) y rodeados de agua, sin vislumbrar tierra, agobiados por la inmensidad. Con limitaciones de provisiones y de agua para beber. Sintiéndose totalmente extraviados. Aterrados. No tenían reloj de pulsera (medían la hora por el sol) pero sabían que el paso del tiempo sin conseguir llegar a tierra firme era su peor amenaza. El tiempo, que también era imperfecto, jugaba en su contra.
Los científicos investigadores trabajan contra reloj. Necesitan encontrar, lo más pronto posible, bien sea la vacuna contra el Coronavirus (así el mismo cuerpo humano lo vence) o al menos algún modo de bloquearlo para que los seres humanos no nos contagiemos de él. Y para ello están pensando “fuera de la cajita” (sí, tipo novela o película de ciencia ficción) porque ellos entienden que esto que está pasando no es algo “dentro de la cajita”. ¿Cuándo van a dar con la solución? Nadie lo sabe. Pero de algo podemos estar seguros: las mentes científicas más brillantes del planeta están en eso.
Capítulo III
Información
Esta pandemia nos agarró a la Humanidad con alta producción de alimentos y toda suerte de insumos y con desigual distribución de comida y de recursos en la población mundial. Con altos niveles de urbanización pero con también altos niveles de población desplazada. Nos supera en las capacidades para atender emergencias sanitarias y las clasificaciones de preparación son “insuficiente”, “mal”, “muy mal” o “pésima”. Para ponerlo en palabras llanas, la pandemia nos agarró desnudos y nadando en paradojas.
Este bicho, el Coronavirus, nos tiene en estado de pasmo, nos tomó por sorpresa. Con las defensas bajas pero con la tecnología en alta.
Muy severas epidemias y pandemias que guardamos en la memoria histórica (con color sepia) – la Peste de Atenas (430 a.C.), la Peste Antonina (165 – 185 d.C.), la Peste Justiniana (541-543 d.C), la Peste Negra (1347-1353) y varias otras – ocurrieron cuando la comunicación entre los humanos era, digamos, poco tecnologizada, más bien de tracción de sangre de dos o cuatro patas y con mucho sudor. Durante esas pandemias las gentes se comunicaban con sistemas no tecnológicos. De hecho, lo más sofisticado era el correo con palomas mensajeras o con el sonido de tambores, cuernos o instrumentos de viento.
No fue sino hasta por allá por 1832 cuando un tal Joseph Henry inventó el telégrafo y un señor Morse le ayudó con un código. Y ahí todo empezó a cambiar. La posibilidad de comunicación y por ende de intercambio de información hizo que las pandemias pudieran ser enfrentadas con mucha mayor eficiencia. Hay estudios que revelan que la espantosa gripe española (1918), que mató a unos cincuenta millones, de haber ocurrido antes del desarrollo tecnológico de la comunicación hubiera matado a cuanto menos el triple.
Hablamos entonces que la comunicación y la información – veraz, oportuna, científica, responsable – salva vidas, porque permite tomar decisiones inteligentes. Queda entonces pendiente la (enorme) pregunta de si quienes las tienen que tomar son inteligentes.
En esta pandemia de 2020 una de las grandes diferencias entre las poblaciones y los países para paliar la situación la marca la posibilidad de estar bien informados. No saber, mata. Así de simple. Y también mata estar desinformado. Privar a la población de información precisa puede ser una condena de muerte.
Antes que algunos reclamen y expongan razonamientos grandilocuentes para defender el “silencio justificado”, cualquier comunicador sabe bien que la información se convierte en alarmismo histérico dependiendo del cómo y no del qué. Argumentar a favor del privar a la población de la indispensable información a la que tiene derecho y que, ademas, puede hacer la diferencia entre vida y muerte no es de precavidos gerentes, es simple y llanamente inmoral.
¿Se le habló con la completa verdad a los habitantes del planeta? ¿O “algunos” decidieron que lo que estaba pasando era “información privilegiada”? ¿Cuánto tardaron en decir #QuédateEnCasa?
Más aún, hay que preguntarse y preguntar: ¿Fueron atendidas las voces de alerta de los científicos o dejaron pasar el tiempo y solo actuaron cuando ya comenzaba a tener altos costes e inmanejables consecuencias en salud la situación? ¿Cuál es el real poder de las organizaciones sanitarias internacionales? ¿Es poder para decidir o las siguen condenando a la categoría de “entes asesores”? ¿Cuál es el poder de los organismos continentales y transcontinentales ante una situación que supera las fronteras de países? ¿Puede seguir imperando en estos casos la premisa de “autodeterminación y soberanía” cuando los virus no reconocen gobiernos, ni coronas, ni constituciones, ni leyes, ni tratados? ¿Tiene alguien sobre la faz de la Tierra el poder como para arrogarse el derecho a guardar secretos, o a controlar información vital cuando al hacerlo puede poner en riesgo a enormes conglomerados o hasta a la mismísima Humanidad, a la especie?
Preguntas, preguntas… Tenemos muchas preguntas.
En el próximo capítulo… Responsabilidad, la palabra olvidada…