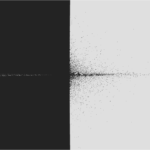Dos, tres, varias. Noches del mayor miedo posible que siguen a días de pánico. Es la noria del terror, pero a alta velocidad. Horas infinitas escuchando el traqueteo de las balas. A correr a esconderse en cualquier parte, a echarse al piso en el baño, a tratar de calmar a los niños que, en máximo estado de excitación, creen que es una película de acción o algún vecino con un videojuego a todo volumen. Nadie entiende nada. No se distingue quiénes son los buenos y quiénes los malos. O si hay buenos y malas. Para esa gente todo es un portentoso y descomunal disparate.
Son, en rigor, prisioneros, cautivos del absurdo. Se calcula que más o menos un millón de personas habita, trabaja o transita en esa zona de guerra no declarada en el oeste de Caracas que, para más, está muy cerca de los centros del poder con botas y sin botas. Se dice fácil, pero la cifra, un millón, tiene muchos ceros. Están ahí, encerrados, en medio de la balacera que arranca y para, y vuelve a arrancar. Es un infierno de horas que se estiran.
Es para vecinos y transeúntes el territorio de la desventura. Todo atisbo de sensatez se perdió. Los vídeos que la gente graba con sus celulares muestran el desmadre; un conflicto con armas de todo calibre en el medio de la urbe. Voló por los aires la lógica. Estalló en mil pedazos.
El régimen ofrece recompensa. Millón y medio de dólares. Por entregar a los cabecillas. Los policías que están enfrentando a las bandas no ganan ni veinte dólares mensuales. Y algunos, tenemos que creer, no son sinvergüenzas. Algunos, es de suponer, no son matraqueros de oficio. Algunos, caray, confiamos, son policías profesionales, no salvajes de oficio.
La arremetida de las fuerzas de seguridad ocurre cuando ya han pasado muchas horas de luz y oscuridad. Más bien, han pasado años de locura. Que esto no empezó ayer. Esto lleva mucho tiempo.
La vocería del sábado toca a las funcionarias, ambas con ya demasiados kilos de más. Es la narrativa de una truculenta historia inventada por el equipo en turno. A las prisas se escribió el guión del culebrón de patrañas. A los escribidores les pasaron una chuleta en la que aparecían las siguientes guías: paramilitares colombianos, Colombia, Brasil, Voluntad Popular, Juan Guaidó, López. Listo. Facilito de redactar. En la larga declaración, las augustísimas señoras cumplieron el encargo a raja tabla, sin salirse del guión, con recio caradurismo y lenguaje rococó. Misión cumplida.
Las víctimas siguen siendo eso, víctimas. Víctimas de unas bandas que se apoderaron de un territorio vasto y productivo, porque recibieron permiso y licencia. Víctimas, también y en igual medida, son de un régimen para el que las cucarachas son más importantes que la gente.
Una policía regordeta de uñas como puñales y joyas ajenas a la norma del uniforme se hace selfies con un cachorrito de cunaguaro rescatado en la heroica Operación Guaicaipuro. La noticia, por supuesto, se hace viral. Para algunos el asunto revela cierta conexión con la humanidad extraviada entre las balaceras y el chorro de sudores con olor a miedo.
Todo es, sinceramente hablando, una página del teatro del absurdo. Caracas se convierte en Siria del siglo XXI y el país cada día se parece más y más a la Venezuela del siglo XIX, pero con 43 meses en hiperinflación y “El Koki” como General en Jefe en tocata y fuga. Así estamos en esta nochecita de julio.
Lea también: “El lenguaje del débil“, de Soledad Morillo Belloso