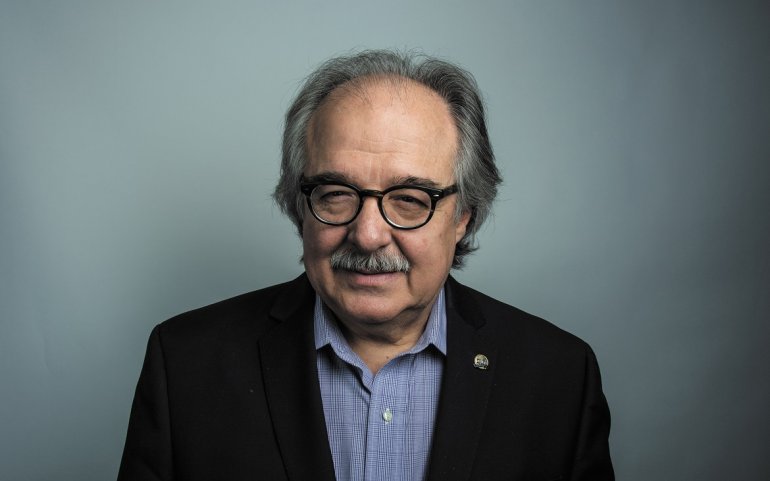Por: Asdrúbal Aguiar
Que el Senado de Estados Unidos debata sobre los hechos de violencia ocurridos dentro del Capitolio el pasado mes de enero, es lo propio y pertinente. Sobre todo, por tratarse de una nación que revela comportamientos asociales sostenidos durante las décadas más recientes mientras arma a sus ciudadanos. O acaso se olvidan las matanzas en las escuelas, como aquella de la masacre de Sandy Hook de 2012 en la que perdieran la vida 20 niños entre 6 y 7 años, no marines en un ejercicio bélico.
Cosa distinta es que los senadores de mayoría – 56/44 – declaren “constitucional” el enjuiciamiento de un expresidente ya fuera de sus funciones, mediante una votación política y de suyo coyuntural que puede comprometer las garantías de unidad, imparcialidad, y predictibilidad que son propias de un Estado de Derecho en una sólida democracia.
Si se considera que Donald Trump ha incurrido en el delito de apología de la violencia, su escrutinio corresponde a la justicia criminal. No ha sido este el camino, sin embargo, que se han trazado los senadores norteamericanos, quienes no ocultan su propósito: inhabilitar políticamente al exmandatario para que no pueda presentarse como alternativa en las elecciones de 2024.
Si la razón de peso que media es la conciencia de la peligrosidad que representan para la vida democrática y civil ciudadanos con vocación autoritaria, ¿tal juicio de valor y en su ejemplaridad pueden hacerlo mayorías electorales comprometidas? O ¿no es este un peligroso burladero para los políticos populistas y déspotas interesados en purgar y declarar como muertos civiles o ciudadanos a quienes les adversan?
Si esa compuerta se abre en los Estados Unidos – que ha sido abierta en países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela para la destrucción de sus libertades – nada garantiza que mañana otro personaje similar a Donald Trump no pueda ascender al poder, y que con su legitimidad electoral presente a sus “enemigos” como un peligro para el futuro de la Nación. La verdad es que Trump no llegó a ese extremo. ¿No es eso lo que han hecho los hermanos Castro en La Habana, a lo largo de sus 60 años de dominio, y Nicolás Maduro en Venezuela?
La violencia, sobre todo cuando deja víctimas, es censurable y ha de ser castigada, según la ley. Mas la realizada por facciosos contra la sede de un parlamento y como parte de una turba popular, tal y como ocurre en otros parlamentos del mundo, no solo en aquellos con mayor fragilidad democrática, ha de ser analizada cuidadosamente y desde otra perspectiva. Puede ser la consecuencia de un malestar social de fondo y en ebullición, que sólo puede agravarse si se lapida al mensajero o se decide vender el diván de la traición constitucional.
La recuperación democrática de Estados Unidos, paradigma de libertades en Occidente, ha de asumirse con responsabilidad. Sus senadores y representantes han de debatir descarnadamente, sin complejos, sin tamices, antes bien, el conjunto de los hechos que a lo largo de ese ciclo de 30 años que corre desde la caída del Muro de Berlín hasta el inicio de la pandemia del Covid-19 se han desprendido bajo el proceloso mar social de Occidente. Ahora confluyen en el jamaqueo democrático norteamericano, que es su síntesis. Simular USA su propia crisis es una insensatez, no un pecado de ingenuidad.
Adolf Hitler en Alemania y Hugo Chávez en Venezuela fueron el producto de trastornos sociales endémicos. Fueron los intérpretes de un caldo de cultivo complejo y mal atajado a tiempo: frustraciones, irracionalidades, radicalismos que apagan los centros políticos, enanismos personalistas y partidarios, simplismos autoritarios, percepciones trágicas sobre el futuro, crecimiento del desempleo, desencanto contra el sistema por apreciárselo ineficaz ante unas expectativas colectivas desbordadas, discriminaciones. En sus casos, “la democracia se asesinó a sí misma”. Aquéllos sólo fueron sus forenses, según la admirable descripción de José Rodríguez Iturbe.
Estados Unidos es parte sustantiva de la deconstrucción en curso de la cultura occidental judeocristiana y grecolatina. De esta se avergüenzan y la neutralizan para no ofender a quienes les invaden sus territorios, cada día, los mismos europeos, sus parteros. Roma, que es el otro eje sustentador de tales raíces milenarias, acusa su propia “revolución interior”. El filme de Fernando Meirelles: “Ciudad de Dios” o Los dos papas, es un tímido y parcializado pero muy revelador exponente de las tensiones que fluyen dentro del Palacio Apostólico.
De nada le sirve al Senado norteamericano rasgarse las vestiduras o decir escandalizado que “ha sido profanado el templo de la democracia”. Viven y vivimos todos una hora – lo explica mejor el fallecido sociólogo polaco-judío Zigmunt Bauman – en la que los sólidos culturales y políticos se han hecho líquidos. ¿O es que no han interpretado el sentido de la reciente destrucción de las estatuas de quien nos abre las puertas de la civilización, Cristóbal Colón, mientras en el Chile desarrollado se queman las iglesias?
¿Desaparecerán los 74,2 millones de votantes que arrastra Trump con su talante y menguarás las aprehensiones sociales de aquellos con la muerte política programada del expresidente? ¿No lo estarán transformando en un mito?
Cuando ha lugar a la ruptura de los diques de la prudencia en la política, al punto de que se pueda pedir muerte por muerte, la canibalización del cosmos está a la vuelta. Eso enseñan los antiguos griegos. La restauración del equilibrio perdido sólo se alcanza con la independencia de criterio que da la razón, y cuando actúa una justicia imparcial e infalible: la de “jueces ligados por juramento que juzguen en todos los tiempos que han de venir” y “un tribunal insobornable, augusto y protector del país y siempre atento por los que duermen”, como dice Esquilo. Nada de eso se observa en el Senado, por ahora.
Lea también: “El factor Trump dividirá a la historia“; de Asdrúbal Aguiar