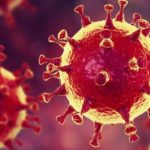Publicado en: The New York Times
“Cuando te la pongan, vas a sentir como si tuvieras un súper poder”, me dijo un amigo. Para él, fue un evento casi sobrenatural. Como si la marca de su vacuna hubiera sido Marvel. No estaba protegido: ahora era indestructible. A mí no me pasó lo mismo. Pero por supuesto que sentí alivio, tranquilidad, al saberme en buena medida inmune ante la letalidad del virus.
Recibí las dos dosis de Pfizer dentro del programa implementado por las autoridades de Ciudad de México. La organización y la ejecución del plan vacunación en una de las metrópolis más grandes del mundo ha sido impecable y, sin duda, contrasta con un gobierno central cuyo manejo de la pandemia ha resultado errático y contradictorio: desde la negación inicial de la crisis por parte del presidente López Obrador, hasta el enorme subregistro en las estadísticas oficiales de muertes. En medio del caos, la jefa de gobierno de la capital mexicana le ha dado orden a la esperanza: una vacuna al final del túnel.
Decía Susan Sontag que los seres humanos transitamos entre dos reinos, dos ciudadanías: la salud y la enfermedad. En la mitad de ambos, ahora, la vacuna parece brillar como una alcabala. Aun a pesar de la desigualdad de situaciones, donde conviven realidades como la de la India —que hace unos días superaba los 400.000 casos diarios de covid— y la de Estados Unidos —en donde el 58 por ciento de los adultos han recibido al menos una dosis de la vacuna—, la creciente y masiva vacunación nos ofrece una ilusión de salida del territorio minado por el virus. En algunas partes del mundo, y entre muchos de quienes ya se han vacunado, las alarmas apocalípticas parecen desvanecerse, el sentido de la emergencia comienza a debilitarse, a formar parte del pasado.
¿Qué tan pronto olvidaremos la experiencia terrible de todos estos meses? La pandemia todavía es una oportunidad para mirarnos de otra forma y para tratar de comenzar a cambiar.
Olvidar lo ocurrido es, sin duda, tentador. Ahora resulta todavía más asombroso lo ausente que está la llamada “gripe española” en nuestra memoria. Una pandemia que produjo más muertes que la Primera Guerra Mundial pero sobre la cual, sin embargo, tenemos muy poca información, conocemos escasos relatos. No hay una narrativa común y frecuente sobre esta tragedia que empezó en 1918. No es una referencia fundamental en nuestra biografía como especie. No parece existir —con la contundencia del caso— una presencia de este suceso, de sus heridas y de su épica, en nuestra memoria colectiva.
Este coronavirus sorprendió a la gran mayoría como si fuera un estreno, como si jamás en la historia hubiera pasado algo parecido o como si fuera una hipótesis imposible, una ficción fílmica aterradora pero lejana. Durante todos estos meses, a través de los medios y de las redes sociales, se ha mostrado la pandemia desde muy diversos ángulos, destacando su impacto en relatos singulares, comunitarios, globales. Como nunca antes, la enfermedad ha aparecido ante nosotros como un peligro mundial, por momentos, incontrolable. Pero nada de esto garantiza que muy rápidamente llegue también el olvido. Hay una pulsión que, de manera personal, suele empujarnos a borrar estas experiencias. La enfermedad es parte natural de nuestra condición. Nos recuerda lo que queremos olvidar: somos cuerpos que se corrompen.
La otra cara de la moneda tiene que ver también con una circunstancia especial de la enfermedad. A diferencia de las guerras, de los grandes conflictos sociales, étnicos o políticos, la enfermedad siempre tiene la posibilidad de un desenlace rápido: la curación. El cuerpo sigue siendo un misterio y la medicina, aun con todo su desarrollo, continúa ofreciendo una dimensión de poder mágico frente a la muerte. Esto permite relativizar el tiempo y las consecuencias devastadoras del virus. La vacuna cumple también esa función. Permite dar por cerrado un ciclo, supone que hemos superado una etapa. Que nuestra vulnerabilidad solo fue un accidente, un imprevisto ya superado.
Esta pandemia debería servirnos para algo más que para tener nuevas películas o series televisivas sobre zombis, criaturas sobrenaturales nacidas del error de un laboratorio.

Cortesía: Andre Penner / Associated Press

Cortesía: Samuel Rajkumar / Reuters
El coronavirus también puede ser interpretado como un síntoma de una enfermedad mayor, más diseminada y profunda, que tiene que ver con nuestra relación con el planeta, con los sistemas de consumo y contaminación que hemos creado, con las condiciones desiguales de vida, con una lógica de funcionamiento destructivo. La covid, el sida y el ébola tienen en común que llegaron a los humanos por destruir los hábitats de otros animales. El problema de la salud en el mundo está irremediablemente ligado al cuerpo de la Tierra. António Guterres, refiriéndose al cambio climático, ha advertido hace poco que “estamos al borde del abismo”. ¿Qué otra declaración puede venir después de esta frase del secretario general de las Naciones Unidas?
La enfermedad no existe: existen los enfermos. Y toda persona que ha pasado por una experiencia límite con alguna enfermedad tiene, después, una visión distinta de la existencia. Piensa y vive de otra forma. Desde un sentido de calidad diferente. Trabucar esta vivencia personal en una vivencia colectiva es un urgente desafío.
Las vacunas son un remedio necesario y es imprescindible que lleguen rápida y democráticamente a cualquier lugar del mundo. Pero no nos salvarán de lo que somos. La pandemia debe permanecer dentro del escenario simbólico, necesita ser una alarma constante. Es necesario hacer cualquier esfuerzo por evitar el olvido. Es necesario recordar los rostros de nuestros muertos. Invocar sus vidas. Pronunciar sus nombres. La pandemia tiene que mantener y propagar sus relatos de dolor y de lucha, de duelo y de solidaridad. Hay que hacer de nuestra fragilidad un tema, un movimiento de opinión, un consenso ciudadano y mundial.
Plantearse avanzar hacia una “nueva normalidad” es un error. Lo que hay que hacer, precisamente, es acabar con la normalidad. Sacudirla. Trastocarla. Transformarla. Si no hay un cambio, esa luz al final del túnel será un simple parpadeo. Una señal pasajera, fugaz.
Lea también: “De mal en peor“, de Alberto Barrera Tyszka