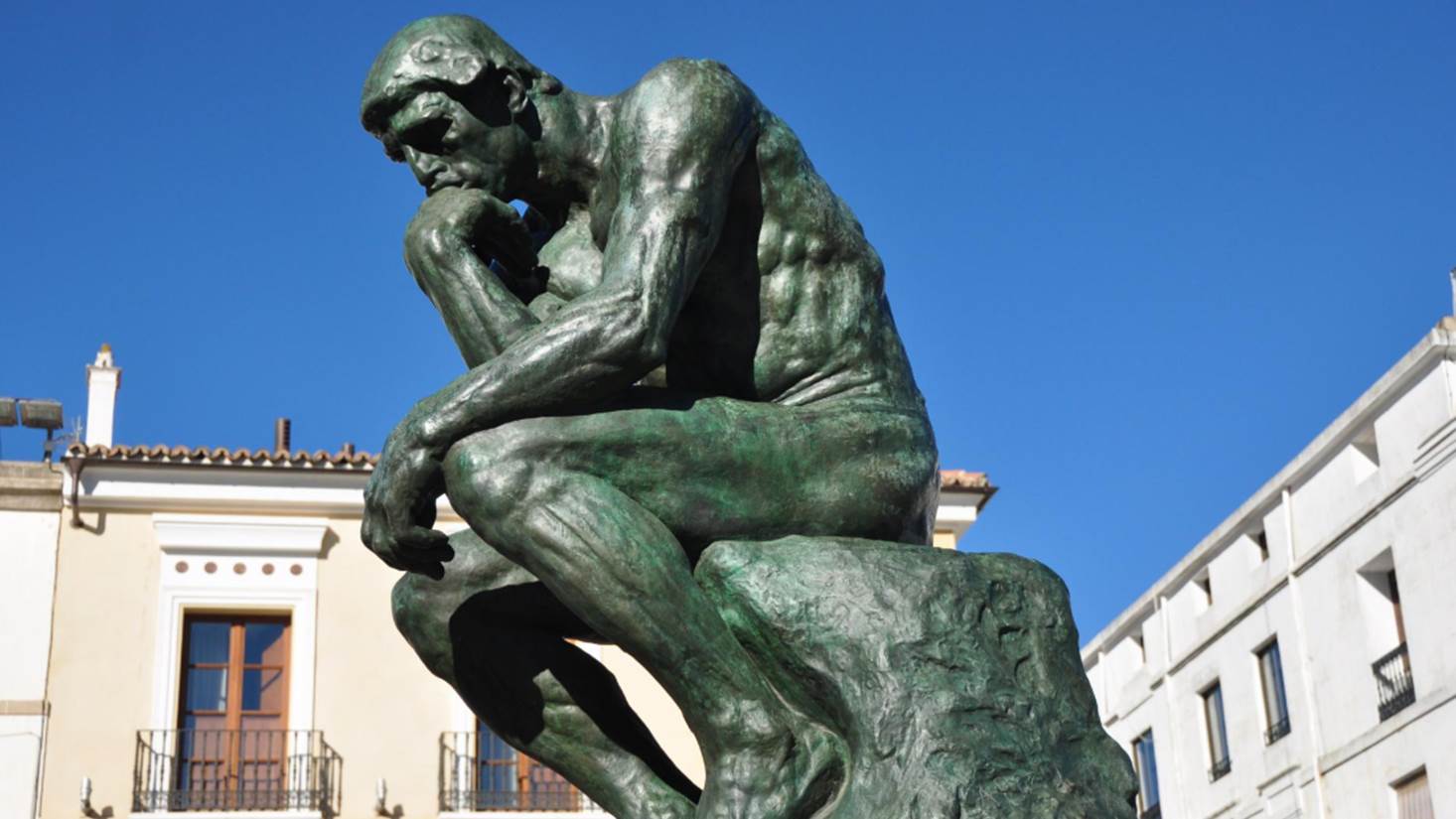Publicado en: The Objective
Por: Andrés Miguel Rondón
“Las bacterias no solo nos antojan y nos vuelven adictos, sino que también, volviendo a Rodin, nos deprimen”

Humilla al taciturno que se vea la depresión como un problema digestivo. Más pathos tienen los demonios, los desamores y los traumas. La tristeza, cuando sirve de refugio, depende de cierto atractivo adolescente, cierta altura de miras. Cuando imaginamos a los grandes deprimidos – pienso en Virginia Woolf, en Nietzsche, en Vallejo – los invocamos en la pose de Rodin: ceño fruncido, codo sobre rodilla, pómulo contra puño. Jodidos, pero dignos. Sentados, casi atónitos, ante el absurdo de la vida.
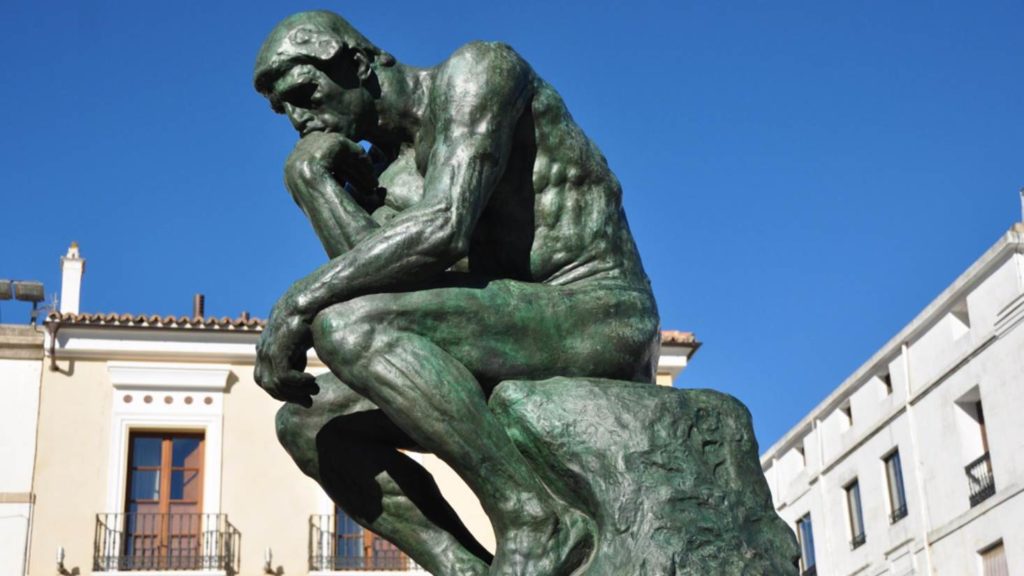
Pues resulta que el hombre de Rodin no está sentado porque está triste, sino porque está en el baño. La comunidad médica, con cierto asombro, se ha pasado la década estudiando la influencia de las bacterias en nuestro cuerpo y ha descubierto lo que algunos amateurs incontinentes ya llaman un ‘segundo cerebro’. Así mismo. Una conjura de microbios en la tripa que, gracias al ‘gut-brain axis’ –un eje paralelo al sistema nervioso central que cito verbatim pues no es hora de dármelas de médico— nos habla. Está comprobado.
A través de este eje paralelo, las bacterias de lo que ingerimos entablan una conversación directa (y, hasta hace nada, secreta) con el cerebro. Dan órdenes que obedecemos sin saberlo, antojos que jurábamos eran nuestros, pero que no lo son.
Según entiendo, la lógica de las bacterias es la siguiente. Hay bacterias buenas, y bacterias malas. Las buenas ayudan con la digestión y ya hay unos que dicen que y que con algunos tipos de cáncer. Las malas lo mismo, pero al revés. Eso, por un lado. Por otro lado, cada bacteria tiene su feudo y antojo. Está la bacteria que digiere el pan. Luego la que pide helado. Luego las de las hamburguesas, el ron, y las papitas fritas. Finalmente, la bacteria, como todo ser vivo, busca su propia supervivencia: lo cual, en su caso, implica que obedezcamos sus caprichos y sigamos ingiriendo lo que sea que singularmente la sustenta.
Cada vicio tiene su bacteria, y cada bacteria tiene su vicio. Tanto así que el vicio como tal resulta más asunto de ellas que de nosotros. Por ejemplo: cuando pedimos un whiskey, parte es porque nosotros –de mera voluntad, en ejercicio de nuestra libertad y nuestros derechos humanos fundamentales, de nuestro libre albedrío y de nuestra facultad hasta hace nada inalienable de decidir al menos si ponerle o no ponerle kétchup al tequeño— y parte es porque nos lo pide la bacteria correspondiente. En este procedimiento está el camino a la perdición: el que más bebe whiskey, más multiplica sus bacterias, más misivas estomacales recibe y más bebe whiskey. Las viciosas, en fin, son ellas, no nosotros.
Pero el hallazgo es aún mayor. Las bacterias no solo nos antojan y nos vuelven adictos, sino que también, volviendo a Rodin, nos deprimen. De esto hay que confesar que había cierta intuición. No por nada las palabras pesadumbre y pesadez comparten origen etimológico a pesar de significar cosas muy distintas. Tampoco es casualidad que la gente diga ‘estoy triste, quiero helado’. O ‘estoy ansiosa, me duele la panza’. En general, el baño es territorio de nerviosos. Y la constipación siempre ha sido pésimo augurio.
La mecánica de este fenómeno es menos comprendida. El vínculo parece ser la inflamación, la cual varía infinitamente según la combinación comida-persona. A unos los inflama el vino tinto, a otros el pan, a otros la cebolla. Lo curioso es que la gente sigue comiendo cosas que le inflaman. Ahora sabemos por qué: a las bacterias les da igual. Caprichosamente, siguen pidiendo. Y, como buenos parásitos, sobrevivirán aún si implica la muerte del organismo anfitrión.
Como era de esperarse, tras este triple descubrimiento, ha surgido todo un movimiento cuasi-milenario a favor de la regeneración estomacal. ¡Acabar con la actual jerarquía bacterial – engendrar el nuevo tú! Yo, de los primeros. Un buen día, tras ver todo este noticiero, y oír la anécdota de Mikaela Peterson, una chica que padeció dolor de muela y depresión crónica hasta el día que decidió no comer más nada que no fuera carne, me puse a lo mismo. No comí por tres días enteros, llevado por ese sentimiento tan característico del pensamiento utópico que es el odio genocida.
¿El resultado? Cierto nivel de conciencia de que lo que no me sienta bien en la tripa no me sienta bien en la cabeza. En general, los carbohidratos simples y particularmente el pan precalentado. Ahora estoy en otra fase: como de todo, pero en más variedad (como buen demócrata liberal, creo en la separación de poderes) y evito ciertas cosas puntuales. Escucho más a mi cuerpo. Le quito melodrama a la tristeza. Y reconozco el problema estomacal de la libertad.