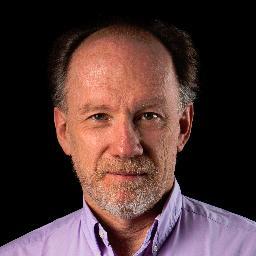Publicado en: El Espectador
Por: Andrés Hoyos
Hay un momento en Wild Wild Country, el estupendo documental que Netflix produjo sobre Osho (Bhagwan Shri Rashnish), que nos muestra la esencia de los caudillos. Al igual que la mayoría de los gurús religiosos, el tal Bhagwan era un narciso de racamandaca y ante la gente que lo adoraba entraba en éxtasis y se convertía en un mar de tranquilidad. De repente, después de retar a una comunidad de palurdos en Oregon y meterse en graves problemas con la ley, su mano derecha, Sheela, lo abandona. Entonces el velo se corre y sale a relucir el alma del hombre. Con una mirada de odio puro, Bhagwan dice sobre Sheela:
—Nunca le hice el amor. Quizás por eso sean los celos. Ella siempre quiso, pero nunca me rebajé al hacerle el amor a una secretaria. Una historia de amor nunca termina; puede convertirse en una historia de odio. Ella no demostró ser una mujer real; demostró ser una perfecta perra.
Es preciso reiterar una obviedad que a veces pasan por alto no ya los creyentes, sino los ciudadanos que deben lidiar con caudillos en la vida pública: el caudillo de verdad demostrará hasta la saciedad que su vicio es el poder, un poder lo menos limitado posible. Para un caudillo de fuste, los famosos pesos y contrapesos de Montesquieu son un embeleco. Uno ve en grabaciones sucesivas hasta qué punto gozaba Hugo Chávez con cada una de sus tropelías, de sus insultos y de sus expropiaciones. Y vaya que al gritar You’re fired! o al decir una de sus incontables mentirotas, Trump adquiere un aire orgiástico.
Un corolario fundamental de lo anterior es que dar poder a un caudillo implica un grave riesgo y que cuando de todos modos lo obtiene, es preciso estar alerta, porque más temprano que tarde querrá abusar de él. Su verdadero plan consiste en obtener poder, aumentarlo y preservarlo. Lo que dicen sus programas políticos tiene un significado secundario: son pretextos, posibles subproductos, poco más que letra muerta para crédulos. Esencial, en cambio, les resulta reclutar gente que les ayude a obtener y retener el poder. Todo caudillo se rodea de personas obedientes y sumisas, aunque implacables con los enemigos del jefe o del padrecito.
Lo que nos lleva a un segundo corolario, más espinoso aún. Un caudillo sin una guardia pretoriana no es nadie. Hay una grieta, sin embargo, en el espíritu de las multitudes que, dadas ciertas circunstancias, las hace acercarse a los caudillos y entregárseles sin condiciones. Sí, claro que esperan beneficios materiales que no estarán a disposición de los remisos, pero hay algo más de fondo: quieren huir de sus inseguridades fundiéndose con el líder, quieren ejercer sus agresividades por interpuesta persona, quieren odiar. El pecado no es tener desavenencias personales con ellos, sino ofender al caudillo idolatrado. Para eso no existe perdón ni tregua.
Desatado el fenómeno, es muy difícil de contrarrestar. A la manera de los vicios, el caudillismo tiene que tocar fondo, causar una inmensa catástrofe para que la gente le dé la espalda. ¿Puede alguien creer que todavía haya quienes en Venezuela o en Nicaragua digan que Maduro y Ortega son víctimas de una conspiración imperialista internacional y no unos viles verdugos de sus respectivos pueblos? Pues todavía los hay.
El único freno efectivo contra los caudillos son las instituciones fuertes, de modo que un país que no las construye o que no las defiende está jugando con fuego.
andreshoyos@elmalpensante.com, @andrewholes