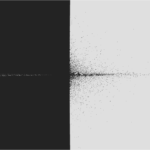Este año, la administración de Nicolás Maduro decidió revertir los designios de su predecesor, Hugo Chávez, y volver a encender las luces de los casinos, clausurados una década atrás. En el siguiente texto no encontrarás ni un análisis sobre la decisión, ni una proyección del impacto tributario que podría generar. Nada de eso. Acá solo leerás la experiencia de una noche en uno de estos centros de apuestas que hoy irrumpen en la menguada noche caraqueña.
Publicado en: La Gran Aldea
La idea de ir a un casino siempre me ha sido esquiva. Soy quisquillosa y controlada con los gastos, pero aquella noche de viernes tenía que hacerlo. La agencia internacional donde trabajo me había asignado una nota para TV sobre la reapertura de estos espacios, satanizados por el difunto Hugo Chávez, en 2011. Desde aquella fecha, las luces de las marquesinas se apagaron. Los edificios donde funcionaban quedaron reducidos a estructuras cuya pintura se resquebrajaba con el paso del tiempo. Sus espacios, que antes albergaban el vicio, ahora eran inertes.
Había acordado algunas entrevistas telefónicas con economistas y conocedores de la industria sobre el impacto financiero que tenía la medida y los empleos que podía generar, pero me asaltó la conciencia: ¡Esta es una experiencia que hay que vivir para poder contarla! Hice un par de llamadas buscando referencias y un contacto me dijo: “Llama a Andrés, que él siempre gana”.
Andrés tiene 44 años. Se ha dedicado a la gastronomía. Es inteligente y culto, pero ese día, lo buscaba por su fama de ludópata. Tuve que garantizarle las condiciones para ejercer el vicio: lo buscaría en su casa a las 6:00pm y le tendría que dar 100 dólares, el monto mínimo para entrar a la mesa de póker Texas Hold’Em.
“Al entrar, me sorprendió la cantidad de maquinitas traganiquel, (…) en la planta baja conté 13 y en el piso superior 40. Todas ocupadas, en su mayoría, por gente mayor. Ninguno de ellos lucía millonario”
Llegué unos minutos más tarde. Andrés esperaba impaciente frente a su edificio. Me había escrito varios mensajes para advertir que debíamos estar temprano para encontrar rivales de su nivel o con menos pericia que él. Al subirse al carro me soltó: “Acabo de leer unos consejos de póker actual”.
Me tranquilizó la idea de saberlo tan preparado, más aún, porque había una inversión en riesgo. Las reglas eran claras: “Si ganas, me devuelves los 100. El resto es tuyo”, le dije. Esa noche yo no aspiraba a llenarme de billetes. Lo mío era observar
Cerca de las 6:30pm llegamos al Casino Humboldt, ese que un año atrás estaba enclavado en el hotel del mismo nombre, diseñado por el arquitecto Tomás José Sanabria, y levantado en el Cerro El Ávila. Ahora, se abría paso en Las Mercedes. Tres pantallas mostrando fichas y cartas, me recibieron frente al edificio, que tuvo una anterior vida como discoteca, a comienzos de la década de 2000. Afuera, un par de vigilantes invitaba a pasar por el arco de la desinfección del coronavirus. Al entrar, me sorprendió la cantidad de maquinitas traganiquel, de esas en las que, para ser premiado, debes lograr que una serie de figuras coincidan en fila. En la planta baja conté 13 y en el piso superior 40. Todas ocupadas, en su mayoría, por gente mayor. Ninguno de ellos lucía millonario. Tenían el mismo aspecto que vi por años cuando llevaba a mi abuela a jugar bingo. Una mujer calzaba cómodas chancletas con medias, y en general, nadie se pavoneaba con costosos diseños.
“El valor a pagar por las maquinitas era 20 dólares como mínimo (…) En el exterior puedes probar suerte con 50 centavos de dólar”
Andrés me contó que el valor a pagar por las maquinitas era 20 dólares como mínimo. Según él, que ha estado en casinos de Miami, Las Vegas, Ciudad de Panamá y Macao; aquella cifra era excesiva. En el exterior puedes probar suerte con 50 centavos de dólar.
Mientras yo trataba de fijarme en los detalles, Andrés ya se había instalado en la única mesa de póker del recinto. Me senté a unos metros de él para no ponerlo nervioso. Pedí una copa de vino blanco, de esas que van por cuenta de “la casa”. No pude pasar de dos sorbos: sabía a licor barato, dulce y rancio. Preferí cambiar a cerveza. Total, nada podía fallar con una negrita del oso.
La mesa de póker estaba rodeada por unas mujeres con camisetas negras y pantalones de cuerina. Todas muy amables y dispuestas. Me atendían con frecuencia. Preguntaron por qué no había seguido tomando vino. Les respondí la verdad y ellas rieron. Una de las anfitrionas masajeaba a un competidor y lo aupaba. Mientras tanto, yo veía de lejos las cartas de Andrés. No entendía si tenía buenos naipes o si el pronóstico era demoledor.
Todavía quedaban algunas gotas de cerveza en el vaso, pero decidí ir al baño. Al salir, la noticia parecía ponerle fin a la noche: “Perdimos. ¡Y eso que ya tenía asegurados 320 dólares!”, me anunció Andrés. Fingí que no importaba, aunque por dentro, estaba descolocada. Seguía sin comprender la lógica de las barajas y de los jugadores.
Con aquella frase, mis 100 dólares habían ido a dar a otras manos; las de alias “el matemático”, uno de los cinco hombres que compartían el juego con Andrés.
Todavía no podía creerlo. Se había arruinado mi plan de grabar unos segundos de video en el casino para alimentar mi trabajo de televisión. Con el dinero perdido y sin unirnos a alguna apuesta, nuestra presencia se haría sospechosa. Entonces, apenado, Andrés me pidió 20 dólares más para intentar en otro juego: Texas Ultimate. Accedí. No podía irme sin cumplir mi objetivo.
Ahí, rápidamente, la noche empezó a tomar forma. Ganábamos 40 dólares, perdíamos otros 20… ¡Y así!… Con esa racha, los 100 dólares volverían a mí en cuestión de minutos.
A eso de las 9 de la noche, el animador del casino subió las escaleras del salón para anunciar que todos aquellos que habían gastado 100 dólares, participarían en el gran sorteo del 15 de diciembre: un sedán Hyundai Grand i10, color gris plomo, que estaba estacionado en la entrada con un lazo blanco de regalo sobre el cofre del carro, a la vista de todo el que pasara por la Avenida Principal de Las Mercedes.
Andrés estaba cada vez más entusiasmado. Yo, a su lado, animándolo, sin siquiera saber qué valor tenía cada baraja. Si era K, Q o J, para mí eran incógnitas de una ecuación que no iba a resolver.
Decidí pedir un trago de Vodka Stolichnaya. Lo canjeé con una de las fichas de 5 dólares que habíamos ganado. Me asomé en el menú de bebidas y sus precios me parecieron razonables: cervezas a 2 dólares, rones a 8 dólares y Agua Mineral Perrier a 5 dólares.
Mientras esperaba el vodka tonic, comenzó a sonar un saxofón. Un joven blanco y pelo negro interpretaba melodías de Maroon 5, Camila y algunas versiones de ritmos urbanos contemporáneos. Aunque la música incitaba a bailar, nadie se levantaba de las sillas. Solo movían las cabezas, con los ojos fijos en la mesa.
Yo seguía sin entender el juego, a pesar de los estériles intentos de Andrés y la crupier por explicarme.
Al saxofón se le encendieron luces de colores, como las de esos pinos artificiales de Navidad que se ven en algunas casas humildes: amarillas fucsias, verdes, azules… Pensé que era el momento de comenzar a tomar fotos y videos, cuidadosamente, con mi celular; pero la ilusión duró poco. En son de paz, un delgado hombre de seguridad me notificó que estaba prohibido hacerlo. Acaté su advertencia y seguí disfrutando del azar. Si no era posible completar mi trabajo periodístico, al menos, había pasado una noche distinta.
Me di cuenta que en el techo había al menos 15 cámaras de seguridad. Volví a contarlas, pensando que mi mente exageraba, pero no. Eran 15, repartidas en las esquinas, al lado de las lámparas, sobre las mesas… En todos lados.
Hasta ese momento, insisto, nada me resultaba estrafalario: no había botellas de exclusivo espumante haciendo erupción sobre las mesas. Tan solo unos mal servidos Cuba Libre con exceso de Coca-Cola, que entregaban gratis a los jugadores.
Andrés se cansó del Texas Ultimate y yo comenzaba a disfrutar del casino. Recogió las fichas ganadas y me informó: “Estamos tabla. Tengo 150 dólares”. Sentí un alivio.
Lo acompañé a encender unos cigarros fuera del local. Mientras aspiraba los Belmont y se jactaba de su triunfo, me dijo: “Creo que puedo sacar más plata. Vamos a la ruleta”.
Yo tenía algunas dudas. Andrés -como dije antes- es ludópata; así que el escenario podía volverse hostil. Yo solo quería quitarle mis 100 dólares y dejarle unos 50 para que volviera a jugar y consiguiera los miles de dólares que soñaba. Sin embargo, me distraje. Sin darme cuenta, estábamos frente a una mesa con cuadros negros y rojos. Sobre ella, mazos de billetes de 20, 50 y 100 dólares, que los anfitriones de la sala tachaban con un marcador transparente para verificar su autenticidad. Había casi tantas fichas como efectivo con el rostro de los presidentes estadounidenses.
El sonido de la bola metálica girando dentro de la ruleta se mezclaba con la algarabía de quienes rogaban que cayera en la casilla donde habían puesto sus esperanzas. Andrés le tenía fe al 17 negro. No sé cuántas rondas transcurrieron. Nuevamente, me distraje viendo los fajos de dólares que se movían entre dedos que no eran los míos. Escuché voces de decepción y, repentinamente, Andrés se acercó a mí: “Perdimos”.
No me llevé las manos a la cabeza por vergüenza y por no hacerlo sentir mal.
Como para despedirse de su noche sin luna y sin fortuna, Andrés volteó la mirada nuevamente a la ruleta, y la bola cayó en el tan anhelado 17 negro, justo cuando nuestro dinero se había acabado. ¡Vaya paradoja y desgracia! La aventura terminaba con una lección de desapego para mí, que solté ese billete de 100 dólares, aunque aún conservo la esperanza de que ese Hyundai gris plomo termine en el estacionamiento de mi casa.
Amén.