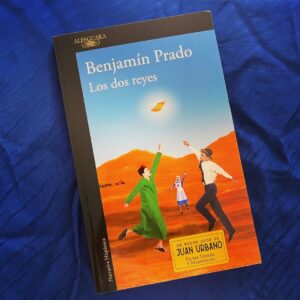Por: Karina Sainz Borgo
Llegaron a Cúcuta a mediodía. Estaban hambrientas todas, excepto la abuela, que se tumbó en el asiento con los ojos clavados en el techo de la camioneta. Cuando empezaron los viajes, la vieja Herminia dejó de comer por miedo a que su hija y su nieta la abandonaran en una trocha de la frontera. Había convertido el hambre en una forma de estar a salvo.
Al comienzo cruzaban solo una vez al mes. Ahora lo hacían todas las semanas. Salían antes de romper el alba. Regresaban ya entrada la noche, a veces con tres tomates pequeños o un paquete de espaguetis que les daba, como mucho, para dos días. Los hervían en agua con sal y los comían en el desayuno, el almuerzo y la cena. Daba igual lo que consiguieran, a Herminia cada viaje le pulverizaba los huesos.
—Se lo dijimos, mamá: quédese en la casa, ¡pero usted, ni caso!
—Hum —resopló la vieja, rumiando sus miedos como si masticara chimó.
—Es usted más terca que una mula —insistió Koralia mientras rebuscaba en el fondo del bolso.
Después de mucho hurgar, su hija consiguió un caramelo viejo y un paquete de pañuelos desechables, nada más. Las últimas mandarinas las habían comido antes de llegar a Capacho Viejo.
—¿Y qué quieres? ¿Que me quede sola en esa casa? —rezongó Herminia—. El día menos pensado ustedes no vuelven y me dejan tirada.
—Mamá, haga el favor y no diga pendejadas.
—¿Cómo la vamos a dejar tirada, abuela? —terció Milagros, su nieta, mientras mecía en brazos a una criatura-granada que estallaba en llanto de forma inesperada hasta reventar los tímpanos de toda la familia.
Herminia soportaba con estoicismo aquellas expediciones. Era gocha hasta la médula. Tenía el aire reservado del páramo andino y las piernas combadas y llevaba el pelo recogido en un moño discreto. Quien la hubiese visto unos años atrás no la habría reconocido. Había perdido tanto peso que su rostro se había convertido en un balón espichado, la versión estropeada de aquella que alguna vez sostuvo las riendas de su vida y la de quienes la rodeaban.
En nada se parecía ya a la mujer oronda a la que los niños llamaban «cara arepa». De tantas que horneó, Herminia terminó pareciéndose a aquellos panecillos de trigo que vendía en una pequeña bodega a la que un grupo de militares prendió fuego en una redada estudiantil. Nadie se hizo cargo del destrozo. A partir de ese momento, los años cayeron sobre Herminia como un alud, hasta sepultarla por completo.
No era una mujer dulce, y si alguna vez lo había sido, ya no lo recordaba. Reía poco y conservaba ese aspecto rocoso y severo que confieren los vestidos de permalina, como si en lugar de ropa llevara puesta una cortina. Su marido Antonio había muerto diez años atrás. Una madrugada su camión de mercancías derrapó en una curva de la carretera trasandina y se estampó contra la roca de un precipicio. Ella nunca guardó luto, aunque cualquiera diría que Herminia había nacido con cara de viuda. No lo tuvo fácil la vieja, pero tampoco se quejaba. Ni su madre ni su abuela lo habían hecho, ¿por qué iba a hacerlo ella?
—Abuela, coja a la niña mientras mi mamá y yo vamos a resolver un asunto —le dijo su nieta, muy fresca—. Espérenos aquí, ¿oyó?
—Sí, m’hija, la oí.
Herminia resopló y cogió a la cría en brazos. No le hacía demasiada gracia lo de cuidar a la bebé, pero aprendió usarla como seguro de vida: tenerla la protegía. Estaba convencida de que solo así regresarían a buscarla. Lo había oído tantas veces. Antes de salir del país, las familias abandonaban a los viejos. Los dejaban a su suerte con una manta y una botellita de agua a las puertas de un hospital. Así morían los ancianos al otro lado de la frontera: embadurnados de miedo y preguntando cuándo volverían sus hijos a recogerlos.
La vieja miró al cielo, implorando que un rayo hiciera desaparecer el parque Santander, a esa hora lleno de palomas y «arrastradores», que era como llamaban en la frontera a los hombres y mujeres que se dedicaban al trueque o llevaban por la solapa a un cliente potencial. Aquellos sujetos compartían con las palomas un aire estropeado y pulgoso. Y así como las palomas se arrebataban las colillas de cigarrillos —ya no había pan para alimentarlas—, los arrastradores se disputaban a picotazos a los pobres diablos dispuestos a cambiar hasta las muelas por unos pesos.
Koralia y Milagros desaparecieron calle abajo. Les tomó diez minutos llegar a la peluquería Los Guerreros. Era un local cochambroso, decorado con recortes de revistas de moda de los años ochenta: pelos cardados,
párpados púrpuras, chalecos con estampados de bacterias y vestidos pasados de moda. Fuera, un grupo hacía cola para entrar. No iban a peinarse: acudían a vender el pelo.
—Por el tuyo te damos sesenta mil pesos; por el de tu, mamá un poco menos— les dijo una mujer cuando, al fin, les tocó el turno.
—Pero si yo también tengo una melena larga —ripostó Koralia.
—No tiene el mismo brillo, y para fabricar nuestras pelucas usamos pelo de primera calidad.
Koralia bajó la mirada mientras la peluquera sostenía una hebra de su cabello con las yemas del dedo índice y pulgar.
—Está seco y falto de vitaminas. Luce quebradizo —insistió la mujer.
—Bueno, ya está —zanjó Koralia—. ¿Lo quiere o no?
—Si lo cortamos completo, serían veinte mil pesos.
—¿Solo veinte mil?
—Y le estoy haciendo un buen precio.
—Mamá, no se afane —interrumpió Milagros—. Si lo juntamos con mis sesenta mil pesos, ya tendremos ochenta. No es un mal negocio.
—Malo no: pésimo, hija.
—Oiga, doña, si quiere se lo piensa y vuelve después. Yo no puedo estar todo el día esperando a que usted se decida.
—Si ella no quiere, yo sí —se adelantó Milagros para no perder el viaje.
—Ponte esto —la mujer le extendió un batín negro— y espérame en aquella silla. Voy a llamar a la peluquera.
—¿Estás segura de que quieres cortarte el pelo, hija? —dijo Koralia en voz baja.
—Es solo pelo, mamá. Y con eso no se paga en el mercado.
Su madre la miró como si la esperara al otro lado de un largo túnel. Se recogió el cabello en una coleta y fue a buscar a la mujer que había hecho la tasación a la baja de su melena. Regresó al poco rato con un batín negro salpicado de manchas de tinte y se sentó junto a su hija. Tenían aún a doce personas por delante.
Más que una peluquería, aquello parecía un barracón: sin espejos ni lavacabezas y con apenas una hilera de sillas de plástico donde las mujeres tomaban asiento para dejarse trasquilar. Las peluqueras no era tales. Cortaban y punto. Se acercaban con un peine. Extendían primero los mechones y luego hundían la tijera. Cortaban lo más pegado al cráneo posible, para no desperdiciar ni una hebra.
Cuando al fin les tocó el turno, madre e hija se sabían de memoria el sonido de las hojas al contacto con el pelo. Un chasquido, un zarpazo, una extracción. Arrancarse cosas para venderlas a quien quisiera pagarlas. Sintieron ganas de llorar o echar a correr. No hicieron ninguna de las dos: esperaron.
La vieja Herminia estaba nerviosa. Eran casi las seis de la tarde y el sol empezaba a guardarse, medroso, en el atardecer de una ciudad fronteriza. De tanto llorar, la niña había caído rendida. Es lo que tiene el hambre: cuando uno se acostumbra a ella, anestesia cualquier pulsión. Adónde había ido a parar aquello que parecía duradero, se preguntó Herminia entre bandadas de palomas inmundas.
Koralia y Milagros aparecieron. Las reconoció por la ropa. De lejos parecían flacas y mustias, adelantadas en una vejez que no les correspondía aún. Herminia se quitó las gafas y las limpió con el vestido para verlas mejor. A Koralia le faltaba todo el pelo y a Milagros le había quedado una pelusilla de pollo flaco. Más que del mercado, parecía que volvían de la guerra. Llevaban en la mano dos paquetes de pasta que metieron en la mochila sin decir palabra.
—Recoja, mamá, que el último camión hacia Rubio sale dentro de quince minutos.
Llegaron a casa pasadas las doce. Pusieron a calentar tres tazas de agua en una olla grande en la que vaciaron un cuarto de kilo de espaguetis. Después de acostar a la bebé, se sentaron las tres a la mesa. La vieja Herminia apenas tomó una tacita con el agua almidonada que recogió del fregadero. Sus hijas separaban los hilos de pasta con un tenedor. No los removían: los peinaban, como quien se acaricia los cabellos servidos en un plato de peltre.
—Vaya a dormir, mamá. Mañana temprano volvemos a Cúcuta —le dijo Koralia.
—¿Y a qué, pues?
Herminia no había terminado de pronunciar la frase cuando sintió la mirada de su hija clavándose en el moño hirsuto recogido sobre su nuca.