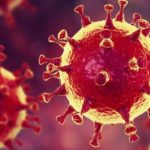Publicado en: Prodavinci
Por: Julio Castro Méndez
La humanidad conoce de pandemias desde hace muchísimos siglos; por tanto, conoce el aislamiento como forma de protección. Las últimas grandes pandemias, la peste del siglo XIV y la epidemia de influenza en 1918, eliminaron aproximadamente el 25% de la población del mundo. En aquellos momentos, la palabra aislamiento siempre estuvo presente.
El personal médico está familiarizado con definiciones específicas para cada tipo de aislamiento: “aislamiento inverso”, “aislamiento respiratorio”, “aislamiento de contacto”. Con estos términos definimos las formas por las cuales los pacientes y el entorno deben relacionarse. Cada una de estas definiciones obedece a un mecanismo de transmisión de un riesgo particular. Pero ahora nos enfrentamos a una nueva definición, y obedece a un mecanismo de aislamiento que implica no solamente a los pacientes sino también a los ciudadanos. La palabra aislamiento tiene muchos sinónimos: retiro, confinamiento, retraimiento, incomunicación, separación, apartamiento. En estos días vivimos cada una de estas acepciones.
Hace días llegó el momento de decir a una esposa que su compañero de toda la vida había fallecido. La imagen no se me borra de la mente. Ella, en aislamiento, en su cuarto hospitalario, yo, con el equipo de protección en la habitación. Sus hijos, en otros países. Y el paciente, después de largos días de enfermedad severa, aislado y sin contacto con familiar alguno, fallece producto de una enfermedad que recién conocemos.
Nuestra herencia hipocrática implica confortar, acompañar, estar al lado, tanto de pacientes como de familiares, en esos momentos en los que la ciencia ya no ofrece explicación. A pesar de mi traje de protección o, debería decir, gracias a mi traje de protección, me sentí más solo que nunca. Sentí una distancia insoslayable con el ser humano que sufre en inmensa soledad la muerte de su ser cercano. No poder estrechar su mano, dar un abrazo, confortar, o hacer valer unas palabras más allá de lo que mi protección facial permitía, me hizo entender una dimensión de esta enfermedad que solo había visto por retazos.
La diáspora es una forma de distanciamiento-aislamiento también. Hijos que están fuera, amigos apartados de sus enfermos, parejas separadas por las cuarentenas, amén de restricciones de movilización.
Dar el pésame a unos hijos por Whatsapp es algo que nunca creí tendría que hacer. No tenía el número de sus hijos guardado en mi teléfono. Tuve que contactarlos por medio de redes para escribir una nota de condolencia, sabiendo que la lejanía aumenta el dolor de la pérdida. Leer las palabras de agradecimiento, pero a la vez el gran padecimiento de no poder acompañar a un padre en este momento, es parte de la soledad que implica esta forma de exclusión o distanciamiento.
Estos días han estado signados por noticias diarias del mismo tenor. El amigo y colega de muchos años, de la sala de medicina, compañero de cátedra universitaria, amigo de los campos de béisbol, se ha ido como parte de su riesgo laboral. Vio pacientes, se contagió y falleció. Me hubiese gustado estar ahí con él.
Otro amigo cercano se enferma gravemente en otras latitudes, amigo de momentos difíciles, de lucha. Con él solo pude intercambiar palabras escritas. En los textos no podía percibir su dificultad respiratoria. Pero sabía que ese amigo que te llamaba para todo aquí, ahora estaba allá en una cama de terapia intensiva, queriendo hacer mil preguntas sobre su enfermedad y sobre su futuro.
Otro amigo con quien he hablado mucho sobre esta enfermedad, me llama una mañana para decirme que su padre está hospitalizado con COVID-19 en un país lejano. Que está solo en su habitación de hospital. Es aquí cuando las probabilidades y la tasa de mortalidad adquiere un valor en nuestros sentimientos, mucho mayor que una cifra.
Otro compañero que hace lo mismo que yo es diagnosticado con COVID-19. En circunstancias normales hubiera estado cerca. Hoy, no solo está en otro país, sino que aun estando aquí, la distancia requerida para vernos sería mucho mayor que en el caso de cualquier otra enfermedad.
Cada vez es más frecuente ver parejas en las que uno de ellos está en terapia intensiva y el otro en sala general, ambos aislados, aislados doblemente, sin poder hablar. A veces sin poder saber el uno del otro. Solo se comunican sus evoluciones a través de nuestras palabras.
Es una paradoja, pero por encima de las medidas de aislamiento que usamos como protección, se sobreponen otras medidas de aislamiento no formales, que nuestros pares o cercanos establecen con nosotros. Las distancias aumentaron de forma significativa. Algunos te hablan desde una distancia inusitada. Aquellos que se comunicaban contigo de manera regular, de forma presencial, ahora no lo hacen. Y ya es común ver actitudes de exclusión hacia el personal de salud por parte de vecinos o instituciones.
No es mi caso, pero sí hemos presenciado reclamos en este sentido; resulta contrastante que por una parte una gran masa de la sociedad agradece el trabajo riesgoso, pero otra parte conecta con el riesgo o el miedo profundo a la incertidumbre. Quizás miedo en medio del desconocimiento.
Pacientes y familiares también han sido objeto de exclusión. He visto a través de los pacientes formas de discriminación por su condición. Restricciones absurdas en sus comunidades, tales como que “debería mudarse” o “no ir a su propia casa”, o “no usar el ascensor” para evitar contagiar a los vecinos.
Estas formas de aislamiento social no distan mucho de las normas del siglo XIV, donde no había conocimiento alguno de las formas de contagio, transmisión, etc. En esas épocas, los pacientes quedaban al destino propio, abandonados.
No menos notorio el distanciamiento social en redes: publicar nombres de pacientes, dirección de su vivienda, de su trabajo, críticas abiertas por estar enfermo, son formas de discriminación que debemos revisar. Cada persona tiene la responsabilidad de evitar transmitir una enfermedad, siempre y cuando lo sepa. Esto implica, por ejemplo, vacunarse contra las enfermedades prevenibles por vacuna. Pero señalar a una persona enferma por el hecho de estarlo, no tiene referencia ética. Quienes ejercemos esta profesión tenemos el mandato de proveer salud sin distingo, y debemos mantenernos en esa senda; pero la humanidad requiere cada vez más humanidad.
Ahora más que nunca comprendemos cuán social es el ser humano. La cuarentena nos ha recordado la necesidad del contacto diario con otras personas, a pesar de que buena parte de nosotros agradeceríamos estar más tiempo en nuestras casas.
Para una parte importante de la población es un reto mantenerse en casa por largo tiempo. En cierta forma, veníamos de una restricción de movilización por factores estructurales: combustible, inseguridad, estado de las vías, restricción de conectividad internacional, etc. Esto, a pesar de ser de una magnitud menor, constituía una restricción de los estilos de vida normales en la mayor parte de los países de la región.
Hemos visto testimonios de pacientes que tienen la calificación de sospechosos (por cuadro respiratorio febril) o personal de salud en contacto con casos sospechosos o diagnosticados de COVID 19. También hemos hablado con personas que ingresan al país y han sido trasladadas y aisladas en espacios no aptos para este tipo de confinamiento. Lugares vacacionales, hospitales de campaña improvisados o centros asistenciales sin las medidas mínimas para albergar personas en tránsito.
Las medidas de distanciamiento tienen un origen eminentemente sanitario, no policial. Y como tales deben ser ejercidas por personal con ese perfil. Esto también aplica para migrantes retornados. Si bien las normas de cuarentena deben ser aplicadas, debe garantizarse un mínimo de condiciones de estadía en esos centros, con absoluto respeto por la dignidad humana. El Estado, las estructuras de salud y los grupos de ayuda humanitaria deben ser garantes de esas condiciones, sin discriminación.
Otro aspecto es la vigilancia y protección de entornos que, por su naturaleza, están formalmente aislados: cárceles, centros de detención, conscriptos, cruceros, cuarteles, conventos, etc. En esos entornos, la experiencia dice que la transmisión e impacto de la enfermedad son mucho mayores. Los datos disponibles sobre transmisión de la COVID-19 en cruceros confinados no ha sido buena. La vigilancia, detección temprana y referencia a centros adecuados es lo mandatorio. Retrasar esas medidas tendrá impacto rápido y real sobre esas poblaciones.
Pareciera que esta pandemia ha hecho aflorar en nosotros actitudes extremas: “lo mejor de los mejores y lo peor de los peores”. Ante las pocas herramientas farmacológicas, y teniendo como casi única arma el aislamiento, cuarentena o distanciamiento, frente a esta amenaza, solo la solidaridad de la especie humana nos hará pasar este tránsito de modo menos doloroso.