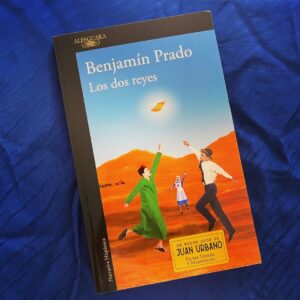Publicado en: Pasión País
Por: Carolina Espada
Algo vibra, late y se siente.
Noche del 23 al 24 de junio. La Noche de San Juan.
En Puerto Rico es día de fiesta desde tempranito esta mañana. Unos trabajan apurados; otros estudian mirando el reloj; otras se van transformando en algo muy voluptuoso mientras lavan, planchan, cocinan y buscan a los niñitos en el colegio. La cosa está agitada y meneaíta. Y es que la emoción que se avecina se palpa por doquier.
Toda la gente de la isla se está dirigiendo hacia las playas. Norte-Sur-Este-Oeste. Buscan con entusiasmo su trocito de arena en donde acampar, hacer la fogata y preparar lo necesario para la celebración de esta noche. ¿Que mañana es un día rutinario? Ya se verá cuando amanezca. Ahorita, lo que importa, es que caiga la tarde -¡pum!- y se desaten los festejos tan esperados.
Para comer habrá lechón asado en vara, luciendo -muy coqueto- su rabito achicharrado en forma de tirabuzón. Aseguran los tragones que la colita tostada y las orejitas sonuna divinura. Como acompañantes: mofongo, alcapurrias, bacalaítos, piononos y “ajrró” con habichuelas. Y es que un portorriqueño no puede vivir sin una habichuela. “¡Ave María, bendito, no!”
Para beber tendrán todo el ron que puedan conseguir. “Don Q” y “Barrilito”.
Pueblos y ciudades se vacían, y las playas se convierten en un enjambre devoto al Santo Patrón de Borinquén. Un gentío que, con cada ola, revienta de alegría. Un faralao humano que recorre animoso y alborotado el litoral. Quizá, por el peso que hay en todo el borde, al centro de la isla le sale como un chichón, como un volcancito…
Y el fiestón comienza al atardecer.
No es algo tipo “tambores venezolanos”, ni Malembe, Malembe, Malembe no ma, San Juan to lo tiene, San Juan to lo da. No. Aquello es más… es menos africano, menos antropológico, y más portorro: pura salsa y todo como más al alcance del cuerpo.
A las doce de la noche, mujeres y hombres y niños se meten al mar de espaldas al horizonte y sin dejar de ver la costa. Lo hacen tomados de las manos y llenos de un alborozo y un frenesí realmente contagiosos.
Cuando el agua les llega por las caderas… ¡zuásss!… se lanzan hacia atrás y se sumergen en ese mar helado y negrito. Y se incorporan al instante, sólo para volverse zambullir dos veces más. Ese es el ritual. Así, el oleaje le arranca a uno “los males del alma” y uno queda limpio y purificado. El agua… el más amoroso de los cuatro elementos.
Lo de las manos agarradas, más que un gesto de unión y confraternidad, es para que no haya nadie detrás y que sus penas y quebrantos, al ser arrastrados por la corriente hacia la orilla, no se tropiecen con uno, se nos metan por la espalda y se nos siembren en el corazón.
También sirve para cerciorase de que no se ahogue ningún borrachito en ese escaso metro de agua. Y es que eso puede ocurrir, pues el nivel de ron es demasiado alto a estas horas.
De modo que todo el mundo entra al mar con fervor y sale de él “renacido”. Borrón y cuenta nueva, y un año completico por delante para estrenar con la anuencia del santo.
También se pueden arrojar “chavitos prietos”, que son los centavitos en español, pues en inglés serían “pennies”. Se tiran -siempre de espaldas a las olas- estilo Fontana de Trevi y se piden deseos.
A la mañana siguiente la ribera amanece tapizada de moneditas, pero se dejan allí para que los anhelos se cumplan. A nadie se le ocurre recogerlas. Y el sol brilla en cada uno de esos sueños, resplandece en cada ilusión.
Pero volviendo al momento en que uno sale del agua helada: es media noche y el viento lo traspasa, así que a seguir bailando y bebiendo ron alrededor de una de las miles de fogatas que iluminan la playa.
Y si uno no toma ron, pues entonces se va para su casa, se baña con agua caliente, se zampa una sopita Campbell de tomate y se siente inmensamente dichoso por haber festejado a San Juan, a la portorriqueña, al menos una vez en la vida.
Lea también: “Cuento cuentos“, de Carolina Espada