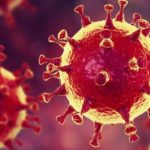La pandemia del coronavirus nos ha devuelto una de las definiciones de nuestra identidad que, con frecuencia, olvidamos y esquivamos: la vulnerabilidad.
Publicado en: The New York Times
 Cuando Iván Ilich comienza a tomarse en serio sus dolencias y, angustiado, acude al médico, termina desconcertado ante un doctor que realiza conjeturas brillantes pero que no parece conmoverse con su caso. “¿Es peligrosa mi enfermedad?”, pregunta el paciente. El médico lo mira —“severamente”, acota Lev Tolstói— y después de una pausa reponde: “Ya le dije lo que creí necesario y útil. Lo demás lo demostrará el análisis”.
Cuando Iván Ilich comienza a tomarse en serio sus dolencias y, angustiado, acude al médico, termina desconcertado ante un doctor que realiza conjeturas brillantes pero que no parece conmoverse con su caso. “¿Es peligrosa mi enfermedad?”, pregunta el paciente. El médico lo mira —“severamente”, acota Lev Tolstói— y después de una pausa reponde: “Ya le dije lo que creí necesario y útil. Lo demás lo demostrará el análisis”.
El diálogo entre la enfermedad y la ciencia que intenta derrotarla es, desde siempre, incómodo. La medicina no tiene —ni tendrá jamás— todas las respuestas. Sus certezas suelen ser provisionales, en cualquier momento pueden desarmarse ante un nuevo e inesperado misterio. En rigor, es una ciencia inexacta.
Nos cuesta mucho entender y asumir que somos una especie débil, sometida a las imprevisibles variables de la naturaleza. Ningún avance clínico jamás logrará ser suficiente. La enfermedad es un enigma con el que quizás nunca aprendamos a vivir. Lo peor, sin duda, ocurre cuando este enigma se desborda, cuando deja de ser un asunto personal, cuando se contagia con la velocidad de la histeria.
La pandemia del coronavirus nos devuelve a una de las definiciones de nuestra identidad que, con frecuencia, olvidamos y esquivamos: la vulnerabilidad. Somos una especie vulnerable, cuyo futuro no es sólido, no está necesariamente seguro.
Uno de los elementos más desesperantes de la COVID-19 es su falta de límites, la flexibilidad con la que se mueve en el tiempo. El virus se ha convertido en una ambigüedad sin final, en una provisionalidad que permanece, que se ha quedado a vivir y a matar entre nosotros. Nadie sabe muy bién cuándo pueda terminar, si acaso termina; cómo y cuándo puede regresar o repetirse un nuevo brote. De pronto, el saber clínico ha quedado desnudo, disminuído, sin capacidad de diagnósitco y sin posibilidad prospectiva.
En América Latina miramos hacia el otro lado del Atlántico tratando de descubrir alguna señal. Europa es nuestra bola de cristal, ese mapa errático y diverso parece de pronto nuestro método más confiable para obtener alguna noticia del futuro.
La pandemia también multiplica las incertidumbres. Es el clima ideal para que se propaguen los rumores y las especulaciones. En tiempo de cuarentena lo que más se mueve es la información. De todo tipo, de toda calaña. Vivimos encerrados consumiendo todo el día las distintas versiones de lo que supuestamente pasa o no pasa afuera. Y a medida que transcurre el tiempo sin que haya desenlaces definitivos, la inseguridad y la desconfianza crecen. Necesitamos culpables y necesitamos la ilusión de una certeza. Por eso las teorías de la conspiración se reproducen con la rapidez del virus. Hay que dudar de los chinos, de los rusos, de los gringos, de los islamitas… pero también hay que desconfiar de la Organización Mundial de la Salud, de todos los gobernantes, de todas las estadísticas oficiales. No solo hay que dudar de que nos estén diciendo la verdad, también hay que dudar de la verdad misma. ¿Cómo es posible que los creadores de la ingeniería genética y de la inteligencia artificial se encuentren ahora acorralados por una “gripe”?

Cortesía: Bruno Kelly
La metáfora de la guerra que, en más de una ocasión, ha funcionado para definir la lucha contra esta pandemia quizás no se ajuste demasiado a la realidad. Esto ha sido un asalto, una emboscada. Y aún no terminamos de recuperarnos de la sorpresa, apenas hemos logrado reaccionar defensivamente. Erráticos y desesperados, estamos tratando de minimizar la masacre. Ya fuimos derrotados de inmediato. Por eso las glorias son efímeras. Los héroes de hoy pueden ser los apestados de mañana. Es un caos que se suma al caos que ya estábamos viviendo: la crisis de las representación política, el fracaso de las democracias, el ansia de algunos por un orden autoritario… La idea de que nada será como antes tal vez sea solo un espejismo. En realidad, todo será como antes. Pero peor.
Poco antes de morir, desconcertado ante la enfermedad y ante la inminente cercanía de su final, Iván Illich se pregunta: “¿Quizás no haya vivido como he debido? […] ¿Cómo puede ser así, si siempre hice todo lo que me correspondía?”. A través de estas dos interrogantes, Tolstói introduce una de las dimensiones cruciales de la enfermedad: el cambio en la percepción de la realidad que se produce a partir de la conciencia de la propia vulnerabilidad. La aceptación de la debilidad, como condición definitiva de la vida, nos puede situar de manera distinta frente a las mismas preguntas de siempre: la desigualdad, la pobreza, la priorización del capital sobre la vida, la cultura del consumo, la destrucción ecológica y el cambio climático. ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué nos corresponde hacer en este planeta?
La pandemia nos obliga a recordar que también somos una especie que puede desaparecer, extinguirse sin ton ni son; una variedad animal que puede contagiarse en masa y morir de asfixia. En sus diarios, escritos desde el padecimiento, Julio Ramón Ribeyro señalaba que “el dolor físico es el gran regulador de nuestras pasiones y ambiciones. Su presencia neutraliza de inmediato todo otro deseo que no sea la desaparición del dolor”.
La enfermedad genera otro tipo de lucidez, una forma diferente de mirar y de estar en la vida. Cuando la emergencia haya pasado, o se haya convertido en una nueva costumbre, tendremos la oportunidad de elegir entre la seducción del olvido o el desafío de tratar de cambiar, de intentar pensarnos y actuar de otra manera, desde la conciencia de nuestra fragilidad.