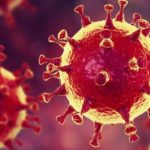Publicado en: El Nacional
Por: José Rafael Herrera
A Julio Jiménez Gédler
Mucho se ha escrito en los últimos meses acerca de las pandemias que ha sufrido la humanidad a lo largo de su historia, quizá con el propósito de comprender las consecuencias que pueda acarrear esta última, la de hoy, la primera que recibe, con los largos e intensamente fulgurantes brazos de Caronte –barquero de Hades y guía de las errantes sombras de los difuntos–, al siglo que apenas se inicia. Se trata del llamado coronavirus o “virus corona”, dada su peculiar similitud con la forma característica de las coronas que le impusieron al mundo las monarquías. Mayor ironía de los tiempos resulta imposible. Una nueva y avasallante monarquía de la mala infinitud parece haberse impuesto sobre el planeta. No distingue edades, ni géneros, ni color de la piel, ni religiones, ni profesiones, ni estatus social. Y es que, esta vez, se trata del reinado de millones de microscópicas coronas, devenidas populacho iracundo, lumpen pestilente, turba salvaje, agresiva y mortal. Espejo de inversiones y torsiones que subvierten la realidad en su apariencia y la apariencia en su realidad, que trastoca lo mínimo en máximo, lo uno en múltiple, el finito en mal infinito, el todo en partes incontables. El ser ha sido suspendido. Lo sólido se diluye y desvanece en las manos de la muerte que, acechante, ronda las calles, mientras va conduciendo los destinos de un cambio inevitable y sustancial.
En una sociedad como la actual, que ha hecho de la “abstracción real” –como la denominara Sohn-Rethel– el cimiento esencial de su existencia, el mundo hasta hoy conocido pareciera haber entrado en un largo paréntesis de espera líquida en el que, más que como una simple percepción, el temor por la muerte se confunde con el temor por la vida. Y es que las formas ideológicas –a diferencia de las torpes formulaciones matematizantes que se imaginaba Althusser– no son, simplemente, una “falsa conciencia”, sino una realidad efectiva que crece y se reproduce bajo la condición de que quienes participan de ella desconozcan por completo la referencia esencial que la hace girar. No, pues, la falsa conciencia del ser, sino el ser soportado por la falsa conciencia, el no saber lo que se hace ni para qué se hace devenido modo de vida. Hasta que la dinámica del quehacer termina por generar su propia peste, la pandemia de sí misma y para sí misma. Solo se puede participar en el juego en la medida en la cual el logos que lo sustenta se hace fantasmal, inaprehensible, nouménico. Pero el fracaso del ritmo de su no-interpretación es la confirmación misma del síntoma, la fisura, el desequilibrio patológico que termina apoderándose de la vida hasta transformarla en temor, enfermedad y muerte.
En la más reciente de sus crónicas científicas, el químico, doctor y profesor universitario Paulino Betancourt ha descrito con precisión los insumos necesarios para las consideraciones antes formuladas: “Al momento de escribir estas líneas, las muertes globales por el virus ya han pasado de 58.000 con más de 1 millón de casos. Además, la pandemia ha provocado pérdidas generalizadas de empleos y amenazado el sustento de millones, mientras las empresas luchan por hacer frente a las restricciones establecidas”. Y sin embargo, “a medida que las industrias, las empresas y los sistemas de transporte han cerrado, se ha producido una caída repentina de las emisiones de carbono. La actividad económica se ha estancado y los mercados bursátiles se han desplomado junto con la caída en estas emisiones. Solo una amenaza inmediata y existencial como el covid-19 podría haber llevado tan profundo y rápido”. Y si bien “una pandemia global que reclama la vida de las personas no debería verse como una forma de provocar un cambio ambiental”, la inaudita agresión de la pandemia impone, en primer lugar, mantener la paciencia y precaución –incluyendo el “quedarse en casa”– necesarias para preservar la vida, y, en segundo lugar, terminará dejando “una lección que podría ser invaluable para enfrentar el cambio climático”, y quizá el modo de producir en sociedad y de relacionarnos entre sí con la naturaleza. Es imposible que, después del siniestro covid-19, no surja una nueva Lebensanschauung global. A menos que el empeño de autodestrucción prevalezca.
Por cierto, es verdad que, acerca de ella –de la naturaleza–, Hegel ha afirmado que su “muerte es la vida del espíritu”, pero no por el hecho de ser lo que hoy se definiría como un “antiecologista”, sino, todo lo contrario, por ser crítico de las “abstracciones reales” o verdades a medio camino que caracterizan el modo de producción propio del entendimiento abstracto. En tiempos de pandemia, la expresión hegeliana debe ser comprendida adecuadamente, con el fin de ofrecer una definición capaz de trascender las limitaciones trazadas rígidamente por el sistema de representaciones –la ideología, precisamente– que ha terminado por producir no solo el desgarramiento de la humanidad con el entorno natural sino, además, generar daños pandémicos, como el que hoy amenaza seriamente tanto la vida de la naturaleza como la vida social. La denuncia de Hegel frente a los dualismos de Descartes, de Leibniz o de Kant, la estructura de la “forma-mercancía” que subyace en el interior de esas especulaciones, son sustentos metafísicos plenamente vigentes del actual sistema de racionalidad instrumental, lo que permite comprender la lógica ontológica que traspasa y posibilita el reconocimiento inmanente de naturaleza y espíritu.. La naturaleza es presentada, al final de la Ciencia de la Lógica, como “el despedirse de sí de la idea de una naturaleza contrapuesta”, el íntimo contenido lógico de lo natural, justamente lo que exige el profesor Betancourt cuando exhorta a llevar adelante un modelo de desarrollo mundial sustentado en una “economía descarbonizada”.
Es verdad que Slavoj Zizek es, respecto del quehacer filosófico, similar a un elefante paseándose por los estrechos pasillos de una tienda que exhibe en sus estanterías delicadas porcelanas, y que tanto su ideal de “comunismo reinventado”, como sus llamados nostálgicos de vuelta a la burocracia socialista, no solo son poco consistentes desde la perspectiva histórico-filosófica, sino que son la prueba viviente de la presencia de sedimentaciones proféticas, de una arcana mística ortodoxa, en sus ensayos. Y sin embargo, su propuesta de crear conciencia de la necesidad, de establecer una coordinación global, con un consensuado “enfoque colectivo e integral”, que involucre a “todas las maquinarias gubernamentales” del planeta, es, de suyo, un paso decisivo en la construcción de los fundamentos de la sociedad mundial que se viene con el nuevo siglo. La sociedad que quedará tras la peste tendrá que aprender a vivir con el recuerdo de sus miserias y fracasos. La historia enseña sus lecciones. Queda de parte de la humanidad aprenderlas o ignorarlas.
Lea también: “Ocaso del individuo“, de José Rafael Herrera