Publicado en: El Espectador
Por: Andrés Hoyos
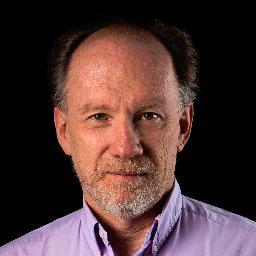
El populismo —o los populismos, pues los hay de izquierda y de derecha— cambiará de fase en 2019. Antes la tenía más fácil que ahora. Dejemos de lado al de derecha, típico de los países desarrollados, y discutamos al de izquierda, que nos afecta más en estos países rezagados, así también tenga representantes, digamos, en España.
Por autodefinición el populista es un representante de los deseos del “pueblo”, que a su juicio son traicionados por los políticos “tradicionales”. Perdón por las comillas, pero en esta materia las palabras no significan lo que usted y yo entendemos. Por ejemplo, pocas más indefinidas que pueblo —a veces se sospecha que es de extrema derecha, a veces que quiere de cena a un oligarca en escabeche—, si bien por definición el caudillo solo habla de una porción del pueblo, grande aunque no necesariamente mayoritaria. Por eso, porque el “pueblo” cambia de opinión con facilidad es imposible generalizar sobre los objetivos concretos del populismo. Más fácil, en cambio, es definir los métodos: contacto directo con la gente, políticas inconsultas, desmonte de las instituciones, odio a terceros, necesidad de hacer reaccionar a los enemigos del “pueblo”, sean ricos u oligarcas, pese a que entre los “enemigos del pueblo” también abundan los sectores de clase media y populares que no comulgan con el caudillo.
Fácil estaría la cosa si hubiera a mano una colección de soluciones viables, necesarias y virtuosas que por A o B razones los gobernantes del pasado han hecho a un lado. Sin embargo, estos suelen ser espejismos o “soluciones” de corto plazo. Un ejemplo clásico es el de Chávez, copiado de Perón. Cuando el Estado adquiere súbitamente o tiene una gran renta, del origen que sea, se puede usar un pedazo para reclutar a los votantes a cambio de su sumisión. De más está decir que esa renta también alimenta a miles de burócratas, empezando por la familia del caudillo, quienes saquean el erario a sus anchas.
El problema está en la sostenibilidad de las “soluciones”, a lo cual suele sumarse una larga permanencia del caudillo en el poder. ¿Por qué? Porque las grandes rentas del Estado menguan o se acaban, como se acabaron los petrodólares en Venezuela, con el agravante de que los burócratas obedientes suelen ser, además de corruptos, ineptos.
Lo anterior sirve para explicar por qué andan tan desorientados los caudillos latinoamericanos más recientes, tengan votos o no. No han perdido ni un gramo del narcisismo ciego que los caracteriza —échenle un vistazo a AMLO—, pero los planes de gobierno —diga usted sembrar muchos aguacates— ya no se ven infalibles. Tampoco luce viable expropiar a los oligarcas para entregar lo expropiado a quienes no tienen ni idea de gestionarlo. Grave es el antecedente cuando las empresas de dominio estatal, tipo EPM, Ecopetrol, Petrobrás o Pemex, sufren grandes pérdidas que, por definición, afectan a sus socios mayoritarios. Lo adivinó, querido lector, las pérdidas las sufre el pueblo, no los oligarcas.
Tema aparte es la ilusión de que la gente puede beneficiarse de rentas cuantiosas sin tener que hacer demasiado esfuerzo. Una cierta izquierda (no la socialdemocracia europea) viene ilusionando a la gente con eso desde hace décadas. Pero hay que citar aquí la vieja frase inglesa: no hay almuerzo gratis. Tema para otra columna. Síntesis: es mejor insistir con los políticos afectos a la democracia liberal, así sean menos excitantes que los populistas.
Lea también: “Guaidó versus Maduro“, de Andrés Hoyos














