Por: Rodolfo Izaguirre
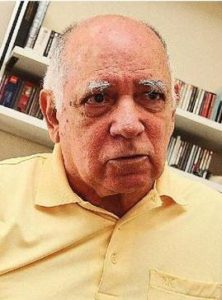 En el pasado, al menos en el arte y la pintura clásicos, la risa se manifestaba con escasa frecuencia por no decir ninguna. En la pintura clásica, en los cuadros realizados por los grandes maestros que vemos expuestos en los museos de buena parte del mundo nadie que se respete a sí mismo ríe. Quizás eran personajes severos y circunstancias muy bíblicas, católicas y dominaba la beatitud antes que el placer de los sentidos, o eran demasiado distinguidos y autoritarios.
En el pasado, al menos en el arte y la pintura clásicos, la risa se manifestaba con escasa frecuencia por no decir ninguna. En la pintura clásica, en los cuadros realizados por los grandes maestros que vemos expuestos en los museos de buena parte del mundo nadie que se respete a sí mismo ríe. Quizás eran personajes severos y circunstancias muy bíblicas, católicas y dominaba la beatitud antes que el placer de los sentidos, o eran demasiado distinguidos y autoritarios.
No hay risas en La sepultura de Cristo, de Tiziano, pongamos por caso; tampoco se escuchan aplausos en La sagrada Familia del Cordero, de Rafael. ¡A lo sumo, rostros purificados y beatíficos bajo los resplandores místicos!
Tal vez por eso la Mona Lisa se hizo tan célebre: si a ver vamos, sería la única, y su sonrisa continúa avivando enigmas y caldeando el estupor y la curiosidad en la otra mitad del mundo. El manierismo italiano, el Renacimiento en España con un Greco sombrío y alargado enterrando al conde de Orgaz; la pintura flamenca y holandesa del siglo XVI, Durero o Lucas Cranach en la Europa central tampoco pusieron risas ni carcajadas en sus adustos personajes. En un cuadro de Bartolomé Murillo pueden verse dos mujeres asomadas a la ventana. La más joven sonríe apenas y la otra esconde la risa bajo un paño que podría ser una capa. ¡Pero no es una situación frecuente! Solo ríen los bufones, los locos, los borrachos. Las obesas mujeres de Rubens no ríen: avergonzadas quizás de su propia corpulencia; un hombre como Hieronymus Bosch parece más interesado en mortificarnos con pavorosas lecciones moralizantes que en iluminar nuestras vidas en las delicias de sus inquietantes jardines y muy poco le apetecería hacer reír a sus supliciados y a nosotros mismos en el juicio final.
Nadie en el paredón puede estar riéndose mientras Goya recrea los fusilamientos del 3 de mayo y deja para espanto y desolación del futuro humano la crueldad y el devastado rostro de los desastres de la guerra. Si alguien ríe en sus grabados será algún clérigo avaro, un duende o una bruja con los que satirizaba la gazmoña avidez del clero de su tiempo.
En cambio, lo que es reciente en el país venezolano es la ausencia de risas y alegrías.
Tradicionalmente, nos caracterizábamos por el espíritu alegre y socarrón, un humor a veces grueso y grotesco, de galería, pero que se ejercía con ingenio; éramos expertos en ironizar, en hacer del sarcasmo un terrible cuchillo de palo. Por lo general, el propio gobierno, en cualquiera de sus repúblicas, con sus disparates y declaraciones atravesadas, siempre ha nutrido a los humoristas que encontraban material suficiente para sostener periódicos de mucha risa pero de vida incierta y fugaz como la de El Fósforo, que se llamó así porque en cualquier momento lo raspaban y, en efecto, ¡apareció una sola vez! Pero con este régimen bolivariano, escalofriante y militar es difícil transformar en humor los permanentes asedios y acciones criminales que perpetra; no resulta nada grato hacer chistes del narcotráfico o de la ferocidad de los paramilitares disfrazados de boinas rojas o colectivos civiles y mucho menos burlarnos como hizo Roy Chaderton del adolescente que recibió un disparo que acabó con él.
Cuando escucho en la penumbra de la sala de cine risas nerviosas que brotan porque algo trágico y pavoroso acecha a algún personaje de la película, entiendo que quienes ríen lo hacen no por desalmados, sino por miedo, para defenderse, para impedir que las acechanzas que hieren o lastiman a los reales aunque ilusorios personajes del filme no los alcancen, no alteren el bienestar que ofrece la butaca en la que se sienten seguros. El nuestro es un país que siempre ha reído, un lugar desaforado en sus alegrías. ¡Es capaz de burlarse de sí mismo!
¡Pero dejó de reír! Me refiero al país que somos porque el otro, el país de Nicolás Maduro, el de sus sobrinos enjaulados en Nueva York y el de su grupo perverso de seguidores canta junto al piano, habla con las vacas y baila con tenebroso entusiasmo celebrando un nuevo amanecer trágico aferrado a un poder que huele mal, que no puede ocultar su estrepitoso fracaso político y financiero y no me extiendo para no tener que llorar constatando el cataclismo de tierra arrasada en que se encuentra la vida cultural después de ser expulsada del Conac o de los museos. Es cuando escuchamos retumbar por los pasillos de Miraflores risotadas que nos enardecen porque es Maduro, el general Padrino o la fiscal burlándose de nosotros con su artimañas constituyentes. Entiendo que sería indicio de ignominia y desconsideración reír cuando no sabemos qué va a pasarnos al llegar a la esquina; cuando no sabemos qué van a comer mañana los que arrastran su agobio en el barrio Zulia de Guarenas o dónde va a encontrar fuerzas mi vecina para levantarse a las 2:00 de la madrugada y hacer cola frente al supermercado sabiendo que un dólar cuesta 8.000 bolívares y tiene que consolar a la madre enferma que carece de las medicinas que podrían aliviarle el sufrimiento…
Al igual que en la pintura clásica, ¡tampoco reímos! ¡Mucho menos, bajo el régimen militar que padecemos y combatimos en plena calle! Pero ya llegará el momento en que volveremos a reír y la nuestra, Nicolás, será más que una risa… ¡una carcajada homérica!














