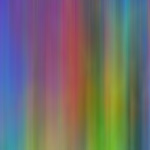Transición, del latín transitĭo, es la acción y efecto de pasar de un estado a otro distinto. El concepto implica, etimológicamente, un cambio en un modo de ser o estar. Definido así –que además es la única forma de hacerlo– es imposible no reconocer que la transición ya arrancó en Venezuela. Aunque todavía algunos no se hayan dado cuenta,
estado a otro distinto. El concepto implica, etimológicamente, un cambio en un modo de ser o estar. Definido así –que además es la única forma de hacerlo– es imposible no reconocer que la transición ya arrancó en Venezuela. Aunque todavía algunos no se hayan dado cuenta,
Fernando Savater afirmaba que cuando un pueblo se decide en serio a cambiar, no hay fuerza sobre la tierra que pueda detenerlo. Y Venezuela parece haber entrado en esa etapa. Ya más de 80% de los venezolanos pide un cambio en el país, porcentaje que por supuesto incluye a mucha de la antigua y actual militancia oficialista. Aunque no todos coinciden en cuáles deben ser su naturaleza y características, lo cierto es que la demanda de cambio del actual estado de cosas es ya un sentimiento nacional. Y cuando ya más de 80% de los ciudadanos pide cambio, ya todo cambió.
Hay países donde la transición se inicia desde arriba, desde las instancias del poder, bien sea por purgas internas, acción de elementos foráneos o por conspiraciones entre facciones de la clase gobernante. En el caso venezolano, la transición comenzó de abajo hacia arriba. Es una transición que se inicia psicológicamente con el rechazo a la experiencia aversiva y cotidiana de pauperización progresiva de la vida, y a la generalizada convicción subjetiva de que el cambio no solo es necesario sino ineludible.
Pero no es únicamente un asunto de números o de porcentajes. Se evidencia además una transformación cualitativamente importante, y es el paso del simple “deseo” de cambio a la adopción de una actitud que permite la generación de conductas para que aquel se materialice.
Es el paso de la mera aspiración a la exigencia. Del simple anhelo a la decisión de luchar por conseguirlo.
En este sentido, la transición ya comenzó su proceso, y esta es la certeza. No se trata de esperar llegar a instancias de poder para que ocurra el cambio político. Se trata de que el cambio político y actitudinal está convirtiendo en inevitable llegar al poder, para devolvérselo al pueblo.
En un sistema democrático las transiciones son un elemento consustancial a la naturaleza del modelo. Pero en un régimen esencialmente fascista como el nuestro las transiciones hay que lucharlas. Porque la tentación riesgosa de quienes nos gobiernan es intentar desde la derrota –esto es, teniendo todavía el poder pero no pueblo– detener a quienes tienen pueblo y se preparan para el poder.
El reto de la Mesa de la Unidad Democrática en estos inicios de la transición es doble. Por una parte, darle organización, conducción y cauce a la inmensa demanda nacional de cambio. Y, por la otra, evitar que esa misma demanda se frustre o que llegue, por desesperación, a tomar caminos equivocados que se devuelvan contra la propia gente.
Si bien el inicio del proceso de transición desde abajo es una certeza, permanecen sin embargo dos dudas. La primera tiene que ver con los tiempos de la política. Lo social y lo político tienen velocidades diferentes. Existe el riesgo que la tragedia social avance a ritmo de deterioro tan acelerado que no dé chance de esperar a las soluciones que se están construyendo desde la acera política. En otras palabras, ¿cómo asegurar que lo social no se desborde y no espere las respuestas que vienen desde lo político?
Y la segunda duda es si la Fuerza Armada y otros actores claves se prestarán al juego del gobierno de cerrar cualquier salida pacífica y electoral, lo cual nos metería de lleno en el escenario de la violencia, en la cual ellos –en especial la Fuerza Armada– serían señalados por el pueblo como los principales responsables.
Lo cierto es que cuando tanta gente en un país toca a la puerta demandando cambio, es suicida no abrírsela, porque simplemente se la pueden llevar por delante. Si la transición que ya arrancó no encuentra la forma de avanzar y materializarse, la alternativa no es otra que la segura ingobernabilidad y violencia que resultará de negarse a esa realidad.