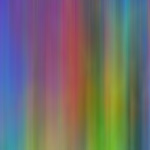Por: José Rafael Herrera
No pocas veces se ha dicho que los procesos revolucionarios tienen la característica de desatar extravíos en el curso del desarrollo de la historia de los pueblos, dado que éstos -sostienen dichos intérpretes- sólo contribuyen con el desfasamiento o la inadecuación del “curso natural” que desde el punto de vista “lógico” deben seguir las naciones. Este argumento tiene, por supuesto, fundamentos doctrinarios, cuyos orígenes se remontan a una concepción de corte evolutiva de los procesos históricos, políticos y sociales. Se trata de una fundamentación que, en buena medida, representa un giro radical frente a, prácticamente, los cimientos sobre los cuales se construyó el edificio de la filosofía moderna y, en particular, la llamada filosofía de la Ilustración, por lo menos desde Descartes a Kant, de un plumazo.
característica de desatar extravíos en el curso del desarrollo de la historia de los pueblos, dado que éstos -sostienen dichos intérpretes- sólo contribuyen con el desfasamiento o la inadecuación del “curso natural” que desde el punto de vista “lógico” deben seguir las naciones. Este argumento tiene, por supuesto, fundamentos doctrinarios, cuyos orígenes se remontan a una concepción de corte evolutiva de los procesos históricos, políticos y sociales. Se trata de una fundamentación que, en buena medida, representa un giro radical frente a, prácticamente, los cimientos sobre los cuales se construyó el edificio de la filosofía moderna y, en particular, la llamada filosofía de la Ilustración, por lo menos desde Descartes a Kant, de un plumazo.
Considerada la historia de la humanidad como un flujo continuo e ininterrumpido, con basamentos estrictamente objetivos y con un movimiento racional absolutamente independiente de la voluntad de los hombres -una suerte de “destino” predeterminado-, la verdad es que las posibilidades que le quedan al libre albedrío humano son, más que escasas, nulas. Si la historia tiene su propio devenir y sigue un curso que ella misma se traza, la intervención de la voluntad humana aparece como un elemento perturbador que lejos de beneficiar retarda, desvía y obstaculiza el progreso de una gran Historia prefabricada. Eso es, en resumen, lo que la escuela filosófica positivista, desde Augusto Comte hasta los así llamados “analíticos” contemporáneos han sostenido de un modo sistemático y, según sus doctas versiones, “científico”, o sea, que no es posible no aceptar sus argumentos, siempre sustentados en sus muy expertas “verificaciones” y “falsaciones”.
Los esfuerzos hechos por Maquiavelo y Leonardo, por Bruno y Galileo, en el sentido de exhortar a la inteligencia de su tiempo para no dejarse llevar por los prejuicios y para sustentar el infinito poder creador de la “virtù” de los hombres, queda, pues, en entredicho. Lo mismo sucede con los filósofos de la Enciclopedia francesa, cuyas ideas y valores inspiraron la sustitución del absolutismo y la instauración de la democracia moderna. Y cabe preguntarse qué sería de la humanidad sin el enorme esfuerzo hecho por la Revolución Industrial que, como decía el viejo Marx, creó, para beneficio de la Edad Moderna, maravillas superiores a las pirámides de Egipto, los acueductos romanos o las catedrales góticas. Si la sociedad surgida de los antiguos “burgos” medievales no hubiese elevado su voz de luz y protesta frente al despotismo y el oscurantismo -la sombra- de la barbarie feudal, y si no hubiese ejercido, sobre la base de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, una auténtica rebelión civil, que la condujo a cambiarle, precisamente, “el curso” a la historia de Occidente, aún hoy viviríamos a la espera, sin duda paciente, pero siempre “objetiva” y “lógica”, del fin de las grandes monarquías medioevales. No fue por mera casualidad que Bolívar -hijo de un tiempo de luces y revueltas autonomistas- echara las bases para la fundación de la nueva -moderna- Academia venezolana bajo el título general de: “la Casa que vence la Sombra”.
De lo dicho hasta ahora, quedan, sin embargo, algunas consideraciones que quizá permitan comprender el genuino significado de los auténticos procesos revolucionarios, a la hora de examinar las consecuencias de quienes, desde un tiempo para acá, se autoproclaman como los “fieles” representantes del “espíritu revolucionario”, así como también acerca del conocimiento de sus ilustres detractores de oficio.
En principio, conviene afirmar que los procesos revolucionarios propiamente dichos son la consecuencia del conocimiento y de la superación de los prejuicios, es decir, de las viejas -anacrónicas- formas de pensar, de hacer y de decir. En otros términos, todo cambio que revoluciona la vida de los hombres se sustenta en el saber y no en la ignorancia. Se quiere revolucionar la sociedad para mejorarla, para aumentar la calidad de vida, para mejorar los servicios, su educación, su salud, sus “condiciones materiales de existencia”, en fin, para hacer que los hombres puedan conquistar una condición cuantitativa y cualitativa superior a la precedente: “A cada cual según sus necesidades. A cada quien según sus capacidades”. Un proceso efectivamente revolucionario es, pues, no solamente justo, sino, además, meritocrático. No trata de igualar a los hombres “por abajo”, sino de mejorar su formación cultural para que se superen a sí mismos.
Quienes, partiendo de prejuicios, resentimientos y odios -es decir, de todas aquellas tristes pasiones que, según Spinoza, disminuyen el poder creador de la Naturaleza-, pretenden hacer revoluciones en nombre de “las mayorías”, terminan actuando en contra de la propia sociedad, no en su beneficio. Son esas “revoluciones” las que, lejos de producir cambios de cantidad y calidad para la vida, siembran destrucción y miseria. Son los que no generan ni progreso ni desarrollo ni riqueza. Son quienes hablan de paz y siembran conflictos, quienes en nombre de la libertad someten y esclavizan. Y mientras se enriquecen con el trabajo de quienes construyen la riqueza, reprimen las voces de protesta, acorralan, encarcelan y asesinan a quienes reclaman justicia y libertad, utilizando para ello los mecanismos de violencia que ofrecían minimizar antes de tomar las riendas del poder.
Decía Marx, en El Dieciocho Brumario de Luis Bonaparte, que ninguna revolución se hace ni con militares ni con el lumpen, porque ellas mantienen viva la decencia del espíritu de la Ilustración y no de la ignorancia y el parasitismo. Mucho semejan -más de lo que se imaginan-, con sus pretensiones evangélicas, a estos “revolucionarios” aquellos que creen en el “curso natural” de la historia.