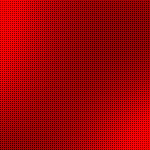Por: Ibsen Martínez
En aquel tiempo dijo Nicolás a sus discípulos: “ En verdad , en verdad os digo que un tucusito se me apareció.”
¡”No!”, exclamó con asombro Giordani, el mayor de los hijos de Hugo el Zebedeo. “¡No puede ser!”, exhaló Cilia, devotamente envuelta en la clámide inconsútil de las Hermanas de la Divina Presentación, soltando un gemido místico. “¡No me jodas!”, prorrumpió Diosdado con su escepticismo habitual de fiel devoto de Santo Tomás. Los demás discípulos callaron , sobrecogidos. Ni Jorge ni Élías ni mucho menos san Aristóbulo de Porres osaron turbar el silencio que las palabras de Nicolás impuso a la grey que al escuchar la palabra “ tucusito” cayó ecuménicamente de rodillas.
Estaban todos en el Tabernáculo de la Bolivarianidad, envueltos en sus togas blancas de prìstino algodón santificado en las aguas del Barinitas, sentados en semicírculo, tomados fraternalmente de las manos, conjurando en silencio la Presencia del Inefable, en oración vespertina , cuando Nicolás el Ungido quiso estar a solas.
Los discípulos lo vieron alzarse de su asiento, alto, egregio, traspasado por la devoción. Caminó, diríase más bien que flotó con sus sandaias de pescador de hombres, de pastor de almas damnificadas, rozando apenas el suelo.
Algo como un rayo piadoso iluminaba su rostro transfigurado por el éxtasis de una visión sacra cuando los dejó a solas en el Tabernáculo. Ninguno de los discípulos alcanzaba a ver lo que sólo a Nicolás le era dado contemplar. Diosdado alzó, trémulo, su minúsculo radio satelital, igualito al reglamentario de los comisarios de la KGB, regalo del jefe de la Sección Venezuela del G-2, y musitó muy bajito a sus colaboradores que aguardaban afuera: “¡No me lo pierdan de vista!”
Los efectivos del Sebin y los superagentes cubanos de guayabera verde olivo, vieron, pasmados, a Nicolás flotar hacia la capillita de madera que desconocidas manos del pueblo habían erigido en als cercanías. A pesar de la perentoria orden de Diosdado, ninguno de aquellos publicanos se atrevió a turbar aquel trance claramente contemplativo que atravesaba el Encargado de Dios. Una especie de lengua de fuego, inequívocamente pentecostal, ardía sobre su cabeza proclamando al mundo la ascención de Nicolás al “empìreo mesmo” del santoral bolivariano. Dije “empíreo”, no “imperio”, no seas obtuso Izarra, no tuerzas mis palabras.
Lo que ocurrió después solamente Nicolás ha podido fijarlo en el relato que, por inspiración de lo Alto, escribió sumido en un estado mediúmnico y que la posteridad conocerá como el Quinto Evangelio de Nicolás.
Una vez penetró en la capillita de madera de semeruco sin debastar, techada con humildes láminas de tablopan, la unidad especial de agentes cubanos trató de seguirlo pero, al acercarse, los agentes eran repelidos por una fuerza invisible, como si en torno a la capillita se hubiese creado un campo magnético tan sólidamente inexpugnable como un muro de piedras. El centurión cubano de mayor rango cayó por tierra, paralizado por un terror místico y, prosternado, sólo atinó a exclamar una palabra : “¡Ñó!”
En el Evangelio de Nicolás – que los infieles descreídos como Nelson Bocaranda juzgan apócrifo — puede leerse que el Encargado entró a la humilde y ranchificada basílica de madera e, hincándose de rodillas, comenzó a orar devotamente. De pronto, vio entrar un pajarito. “Un pajarito chiquito y bonito”, dice con querúbica inocencia el apóstol Nicolás en su Evangelio. El pajarito, con todo y ser chiquito no era un tucusito cualquiera sino un tucusito preternatural, beatífico: un tucusito apostólico.
Nicolás contempló al tucusito mientras el tucusito miraba de hito en hito a Nicolás. Como Nicolás era de elevada estatura –el Goliat bolivariano, lo llamó su archienemigo Henrique el Apóstata—,el tucusito tardó un buen rato en mirarlo de hito en hito. El tucusito entonces revoloteó sobre la cabeza de Nicolás y por poco se quema con la lengua de fuego pentecostal.
Y el tucusito gorjeó y Nicolás, imbuido del don de lenguas paulino, comprendió cabalmente el trino que se resolvió en un silbido bonito como la revolución bonita. Y el silbido era de jilgero cubano y dijo: “¡Asere monina, Nicolás. Nagüe yényere kumá!”
Nicolás entendió que el numen de Quien Vive Todavía queria advertirle algo desde el Más Allá. Nicolás dijo: “ ¡Háblame claro, Señor!” y el jilgero advirtió: “Lo que te viene es jodienda, Nico: tremendo titingó, mulato: escasez de divisa, escasez de harina Pan, escasez de arroz, de papel tualé, escasez de malanga y escasez de ideas. ¡Ah, y el wshiky por las nubes! P’a colmo te están velando, mulato, aunque tú no lo estés viendo: tienes camaleones cantidá alrededor tuyo, cada uno con el machete en la mano pero no te ocupes que yo desde aquí te vo ayudá”.
Afuera, Diosdado descargaba su ira sobre los agentes del Sebin y los comemierdas del G2. “¡Que no lo perdieran de vista, dije!”, les gritó con desdén y, acto seguido, quiso entrar en la capilla. La arrechera de Diosdado era tan grande que el campo magnético nada pudo contra el.
Cuando Diosado ingresó bufando a la capilla, encontró a Nicolás silbandito sospechosamente. En el aire flotaba el disimulo.
“ A mí no me engañas, Nicolás. ¿Qué coño es lo que te pasa?”, bramó Diosdado,.
“Nada, pana, nada”, respondió mansamente Nicolás, el Ungido: “Hablaba con un pajarito”.
Ibsen Martínez está en @ibsenM