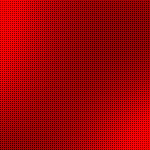Por: Sergio Dahbar
Ya no sé en cuál de las colas fue. Pudo ser en Locatel, donde buscaba champú y apenas conseguí Lipitor. Allí escuché que a un señor en un automercado por intentar robarse unos cartones de leche le dieron con un pollo congelado por la cabeza. De repente una señora vio que una muchacha había agarrado más pañales de los que ella suponía que debía llevarse y estuvieron a puntico de agarrarse de los pelos.
y apenas conseguí Lipitor. Allí escuché que a un señor en un automercado por intentar robarse unos cartones de leche le dieron con un pollo congelado por la cabeza. De repente una señora vio que una muchacha había agarrado más pañales de los que ella suponía que debía llevarse y estuvieron a puntico de agarrarse de los pelos.
O fue en la del automercado, donde no conseguí casi nada, salvo oír la conversación de una profesora de yoga con una vieja alumna que había desertado de su escuela. La aprendiz explicó que se había ido porque le daba miedo caerse cuando se paraba de cabeza. Estuve a punto de mirar seriamente a la profesora y decirle que a mí tampoco me gustaba pararme de cabeza. Pero en cambio escuché que un señor le llamaba por celular a su hermano para que se fuera a una bodega porque -según el guajiro- había llegado papel higiénico.
O quizás fue en la fila del seguro social, donde me demoré porque desde hace años intentó resolver un error que cometieron con mi nombre. Se lo comenté a mi vecino de cola. A lo que me respondió que eso es muy común en gente que tiene apellidos raros. Le dije que eso era posible. Pero también en gente que no sabía escribir.
De repente oigo una conversación que atrapa a todo el mundo. Una señora de las primeras de la fila, narradora nata, le cuenta a su vecina que tres bomberos de Nueva York –que trabajaron en los escombros de los atentados del 11 de septiembre de 2001- fallecieron el mismo día a causa del cáncer.
Siempre hay un espontáneo que no se puede quedar callado. “Todo el mundo sabe que cuando se cayeron las Torres Gemelas se liberaron muchos venenos’’, agregó el intrépito.
Hubo un silencio espeso que se podía cortar, pero una joven universitaria de pelo ensortijado, con tantos rulos como ganas de comerse el mundo, se lanzó al ruedo. Debía estudiar estadística. Aclaró que el 11 de setiembre de 2001 murieron 343 bomberos. Desde entonces, han fallecido de cáncer otros 850 matafuegos.
En ese momento me acordé de una película bastante mala que dirigió Dick Powell en 1956, The Conqueror. Recreaba la vida de Ghengis Khan, con John Wayne en el papel del caudillo mongol. También actuaban Rita Hayward, Agnes Moorehead, William Conrad, Pedro Armendariz y Thomas Gomez. Era una ociosidad mía porque nadie recordaba ese fracaso de Hollywood, salvo por un detalle.
La película se rodó en el desierto de Utah, cerca del campo de pruebas nucleares del Gobierno de los Estados Unidos en Nevada. Todos los actores mencionados fallecieron de cáncer. El director Dick Powell murió pocos años después de terminado el filme. Hayward, Wayne y Moorehead murieron a mediados de los años 70.
Pedro Armendáriz fue diagnosticado con cáncer de riñón, y cuatro años después se suicidó al enterarse que era terminal. En total murieron 220 estrellas, actores secundarios y extras.
Pero no abrí la boca. Porque la gente, a pesar de que hablaba de cualquier cosa, estaba incómoda. Muchos habían pedido permiso en el trabajo, otros dejaron a un familiar enfermo sin atención, y algunos perdieron una clase valiosa. Los rostros eran una radiografía de la rabia que los embargaba. Sentí que faltaba una chispa para encender la pradera, como dijo Mao en 1930.
Pero no pude seguir en lo que estaba porque debía prepararme para estar una mañana entera (desde las cinco de la mañana) detrás de una batería y el morocho Juan acaba de llamarme para darme una buena noticia: había conseguido cinco litros de aceite sintético aprecio de caviar beluga. Era una oportunidad por la que tenía que correr como el jamaiquino Usain Bolt.