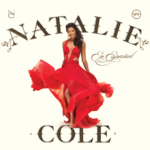Por: José Rafael Herrera
Hexenmeister significa literalmente mago o hechicero. Un famoso poema de Goethe, de 1797, narra la historia de un viejo mago –precisamente, el Hexenmeister– cuyo aprendiz está deseoso de imitar a su maestro. Al joven aprendiz se le ocurre, entonces, dar vida a una escoba, para ordenarle hacer el trabajo que su maestro le había encomendado: traer baldes de agua desde la fuente al taller de magia. Y, así –abra kadabra–, el joven mago pronuncia el hechizo y le ordena a la escoba transportar los baldes. Pero la escoba no se detiene y, en su desesperación, el joven, hacha en mano, la destroza. Poco tiempo después, de cada astilla brota una nueva escoba. Ahora, cientos de escobas transportan los baldes de agua, hasta inundar el local. Desesperado, el aprendiz se da cuenta de que no podrá detener el proceso que ha puesto en marcha. La objetividad toma vida propia. Al final, el viejo mago tiene que intervenir, a objeto de poner punto final a las incontrolables fuerzas que desata el apasionado fervor del Zauberlehrling, el aprendiz de mago. Una caricatura reciente muestra un lápiz de uno de los dibujantes asesinados en la masacre del número seis de la calle Nicolas Appert, en el Distrito IX de París, sede de la redacción de Charlie Hebdo. Pero de cada astilla del lápiz fragmentado por el efecto de la balacera, surgen, como por arte de magia, centenares de nuevos lápices, afilados, puntiagudos, prestos a continuar el trabajo, esta vez, sin que intervenga el Hexenmeister del cuento goethiano para detenerlos. La objetividad inmanente a la cultura occidental ha tomado nuevos bríos. De nuevo, el proceso se ha puesto en marcha. Y no se va a detener frente a la irritación de un mundo opaco, sometido y obediente, habituado a identificar la diversidad y la disidencia con el silencio y la nada.
poema de Goethe, de 1797, narra la historia de un viejo mago –precisamente, el Hexenmeister– cuyo aprendiz está deseoso de imitar a su maestro. Al joven aprendiz se le ocurre, entonces, dar vida a una escoba, para ordenarle hacer el trabajo que su maestro le había encomendado: traer baldes de agua desde la fuente al taller de magia. Y, así –abra kadabra–, el joven mago pronuncia el hechizo y le ordena a la escoba transportar los baldes. Pero la escoba no se detiene y, en su desesperación, el joven, hacha en mano, la destroza. Poco tiempo después, de cada astilla brota una nueva escoba. Ahora, cientos de escobas transportan los baldes de agua, hasta inundar el local. Desesperado, el aprendiz se da cuenta de que no podrá detener el proceso que ha puesto en marcha. La objetividad toma vida propia. Al final, el viejo mago tiene que intervenir, a objeto de poner punto final a las incontrolables fuerzas que desata el apasionado fervor del Zauberlehrling, el aprendiz de mago. Una caricatura reciente muestra un lápiz de uno de los dibujantes asesinados en la masacre del número seis de la calle Nicolas Appert, en el Distrito IX de París, sede de la redacción de Charlie Hebdo. Pero de cada astilla del lápiz fragmentado por el efecto de la balacera, surgen, como por arte de magia, centenares de nuevos lápices, afilados, puntiagudos, prestos a continuar el trabajo, esta vez, sin que intervenga el Hexenmeister del cuento goethiano para detenerlos. La objetividad inmanente a la cultura occidental ha tomado nuevos bríos. De nuevo, el proceso se ha puesto en marcha. Y no se va a detener frente a la irritación de un mundo opaco, sometido y obediente, habituado a identificar la diversidad y la disidencia con el silencio y la nada.
Occidente porta en sus entrañas la herencia de la vida en democracia. Y la democracia viva representa la antítesis de la sumisión propia del oscurantismo autocrático. Democracia es, pues, sinónimo de irreverencia, pugnacidad y confrontación. Ese es, por cierto, el Arché, el agua, el aire, el viento y el fuego –el Logos heraclíteo– que le da nacimiento a Occidente. Ese, y no otro, es nuestro nous. Y, precisamente, el núcleo de semejante principio, en la lucha decidida y consciente por preservar la democracia, es la libertad de opinión. A medida que es mayor su denuncia y su toma de posición crítica mayor se hace su legitimación, la garantía de su “derecho de decir que no”, su dialecticidad, desde Leonidas y sus trescientos hasta el presente.
No es este el caso de las sociedades habituadas a la tiranía. No hay en esos regímenes disidencia. En ellas el arte de la caricatura –genial expresión de la pugnacidad de la inteligencia, hecha imagen que sugiere pensamiento– no tiene cabida. No se hacen caricaturas del dictador, ni del “gran líder” ni del “timonel” ni del “descendiente directo” (“al infinito y más allá”) de Dios. Ni mucho menos del mismísimo Dios. Eso es, en tales latitudes, simplemente un “pecado” que debe ser castigado. En realidad, y como ha dicho recientemente Antonio Sánchez García, todo tirano es la caricatura de la figura del estadista. Es, de hecho, la desmesurada mácula que tipifica la ratio de todo sistema autocrático.
Como extraordinario dibujante, de fina y despierta ironía, tenía Charlie Hebdo el don de descifrar el código “secreto” que tipifica la perversión de dicha ratio: la estridente y grotesca desmesura, el brutal y barbárico desprecio por el saber, la ridícula osadía de concebirse superior al resto, el más vulgar y mediocre irrespeto por las ideas y el consenso. El único credo válido es el suyo, el del jerarca. La única ideología que cuenta es la suya propia. De resto, surgen los ataques de histerismo, los golpes sobre la mesa, los vasos y ceniceros lanzados desde el trono, las puñaladas contra los lienzos y los garrotazos contra las esculturas. El “exprópiese” es el equivalente figurativo del “asesínese” o “liquídese”. Y todo ello en nombre de su muy especial modo de interpretar el credo. Quien capta este fenómeno, quien es capaz de representar la monstruosidad y el absurdo, de ponerlo en evidencia, resaltando los aspectos más relevantes, más antediluvianos, de quienes el atraso y la impotencia han convertido en auténticos enemigos de la libertad, tiene por fuerza que transformarse en “objetivo militar”, en el enemigo a sangre y fuego, y debe morir. Es el final prescrito para quienes asumen, no sin coraje, el humor frente al miedo.
La pregunta que cabe formularse, en este sentido, es si la brutal masacre efectuada en contra de un grupo de dibujantes y redactores de prensa, en plena “Ciudad Luz”, ha sido en vano. La ratio instrumental y sus antinomias no son suficientes para dar una respuesta satisfactoria. La cultura occidental y su fundamento más preciado, la democracia, está en la obligación moral e intelectual de ir más allá de los límites del mero entendimiento abstracto. La serenidad del concepto, su fluidez, es de rigor. Cohabitar el mundo impone respeto, ciertamente, de parte y parte. Los signos de la lucha por el reconocimiento recíproco, en el actual concierto de “señoríos” y “servidumbres”, exige establecer no solo las responsabilidades foráneas sino las propias, a fin de consolidar la paz. Occidente tiene la obligación de revisarse, de cabo a rabo, si quiere preservar sus propios fundamentos. Después de todo, y para decirlo con Hamlet, algo huele mal, esta vez, en París y quizá en el resto de esa suerte de auténtico “horizonte problemático” que ha hecho de sus valores esenciales un modo de ser y de pensar.
Por lo pronto, los fundamentalismos, sean del signo que sean, tendrán que vérselas con los aprendices de mago que han surgido como respuesta al reciente trance. La luz –esa luz– terminará venciendo la sombra de los totalitarismos, porque una creciente multitud de nuevos lápices, bien afilados y prestos, seguirá adelante, poniendo al descubierto –denunciando– las trampas de quienes pretenden valerse de las ideas inherentes a la democracia para asfixiarla. Charlie Hebdo –ese Hexenmeister– no es solo un ejemplo. Tampoco es una mera circunstancia de página roja: es el modo que ha encontrado la poesía –y la literatura, en general– para resurgir de sus cenizas después de las ruinas de Auswitch.