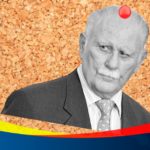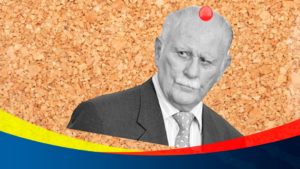Por: Sergio Dahbar
Ya han pasado ochenta años de una intriga que le dio la vuelta al mundo, aún cuando las comunicaciones globales eran difíciles en esa época y hoy muchos jóvenes no saben lo que significa ese apellido. Al igual que su padre, el niño Charles Augustus Lindbergh se convirtió en una propiedad pública en la tercera década del Siglo Veinte.
En 20 meses de vida, trasladado semanalmente de la casa de la familia materna Morrow, en New Jersey, a la mansión que construía Lindbergh en Hopewell, la prensa se encargó de difundir hasta los más mínimos detalles de su cotidianidad.
Pero tanta atención no pudo salvarlo. La noche del 29 de febrero de 1932, la mucama inglesa Betty Gow descubrió la ventana abierta en el cuarto del primer hijo de los Lindbergh. La cuna estaba vacía. Sobre un mueble encontraron una carta que pedía 50.000 dólares de rescate.
Otra vez el apellido Lindbergh se convirtió en un suceso internacional de dimensiones inimaginables, de la misma forma que sucedió con el padre del niño cuando cruzó, por primera vez en 1927, el océano Atlántico en solitario y sin escalas. Era uno de los primeros sucesos en los que la fama y la mala suerte se daban la mano y se convertían en obra dramática seguida por millones de personas capítulo a capítulo. El espíritu de una época había mostrado su ímpetu de modernidad, pero no podía doblarle el brazo al destino.
Nadie quería quedarse fuera del caso. Al Capone, desde la cárcel, ofreció una recompensa para quien ayudara a descubrir el paradero del niño. La policía instaló 20 líneas de teléfono en la casa, y se peinó la zona de New Jersey en búsqueda de huellas de los secuestradores, como nunca antes se había hecho con ningún caso criminal conocido. Pero todo fue inutil.
En mayo de 1932 apareció el cadáver descompuesto del niño, muy cerca de la casa Lindbergh. La policía se impresionó con la visión de la criatura, a la que le faltaba parte de una pierna, aparentemente comida por animales salvajes. Había muerto de un golpe severo en la cabeza, que le produjo fractura de cráneo.
Dos años más tarde, en septiembre de 1934, atraparon al inmigrante Bruno Richard Haupmann, con pruebas ineludibles de su participación en el secuestro que terminó en asesinato. Y fue condenado, después de pasar por un juicio plagado de escándalos, a la silla eléctrica.
En los años ochenta documentos desclasificados de la CIA establecieron que las pruebas que existían contra el carpintero Bruno Richard Haupmann eran tan frágiles como la suerte de los seres humanos. Pero ya nada se podía hacer.
Cuando parecía que todas las desgracias que puede soportar una familia habían terminado con la muerte trágica del hijo, los Lindbergh conocieron el repudio del pueblo norteamericano de una manera agresiva y feroz. Corrían tiempos muy oscuros para la humanidad y este aviador se convirtió en el blanco de una polarización extrema.
Tanto el tono antisemita de sus discursos, como la aceptación de condecoraciones otorgadas por el gobierno alemán, generaron una corriente de opinión tan adversa que Charles Lindbergh acentuó su tendencia a la reserva y desapareció del horizonte. No quería que Estados Unidos participara en la Segunda Guerra Mundial, y sus compatriotas lo odiaron por defender esas ideas.
Así perdió la gloria de su hazaña aérea, de sus investigaciones médicas, de los tests que desarrolló para mejorar el desempeño de los bombarderos en la guerra, de sus seis libros, de su trabajo para el Gobierno a favor de la conservación de la naturaleza. Todo se desvaneció para siempre, como si no hubiera existido, y él se encerró junto con su esposa, Anne, en la isla de Maui, en el Pacífico.
Cuando llegó el momento, hacia 1974, alejado el mundanal ruido, Lindbergh preparó su muerte de una manera serena, sin apuros. Tuvo largas conversaciones con los carpinteros acerca de la fabricación de su féretro. Y supervisó la tumba, ya que deseaba una tradicional hawaiana, profunda, llena de piedras. Pudo atender todos los detalles hasta último momento.
Había conocido una gloria que pocos hombres rozaron con su piel y una tragedia inimaginable para cualquier padre. Quien sabe si su lado más odioso y detestable no fue una manera personal de huir de algo que no se soporta.