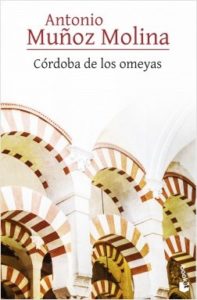Por: Antonio Muñoz Molina
Nuevas traducciones de Grossman, Pasternak y ahora Tsvietáieva nos acercan a un sufrimiento que algunos aún ignoran
algunos aún ignoran
En el fragor genocida del siglo XX parecería imposible que llegara a escucharse una voz tan débil como la de Marina Tsvietáieva. Es una mujer joven, sola, pobre, con dos hijas pequeñas, políticamente sospechosa en el Moscú de los primeros años de la revolución bolchevique. Eisenstein y los carteles vanguardistas y la épica tramposa de John Reed nos alimentaban la imaginación cuando éramos muy jóvenes. Después algunos hemos ido poco a poco aprendiendo el horror sin orillas de aquella tiranía que empezó como un gran cataclismo que lo devoraba todo y se fosilizó al cabo de unos años en un régimen sanguinario de burocracia y terror. Historiadores y memorialistas nos han contado la extensión de aquella calamidad que anegó a un país del tamaño de un continente entero. Filósofos con plazas en propiedad en universidades de prestigio y de pago exaltan de nuevo a los matarifes máximos de entonces con una desvergüenza de frivolidad posmoderna: por fortuna, la poesía, la novela, la indagación de Svetlana Alexiévich ponen las cosas indeleblemente en su sitio. Las traducciones, por primera vez directas, de Vida y destino, de Vasili Grossman, y de Doctor Zhivago, de Pasternak, nos dan acceso en español a un abismo de sufrimiento y desastre que muchos entre nosotros siguen negándose a ver. Decía George Orwell que la gran ceguera de la izquierda europea en los años treinta había sido querer ser antifascista sin ser antitotalitaria: en términos más claros, denostar a Hitler y Mussolini y Franco cerrando los ojos a los crímenes de Lenin y Stalin. Esa ceguera antigua sigue sin disiparse del todo: la diferencia es que ahora a nadie le falta la información contrastada necesaria para curarse de ella.
Hemos leído a Grossman y a Pasternak traducidos por Marta Rebón, y también a otros testigos y visionarios mayores en las traducciones de Ricard San Vicente. Ahora —ahora para mí, porque el libro lleva un año publicado— llegan los Diarios de la Revolución de 1917, de Marina Tsvietáieva, en Acantilado, una de las editoriales que nos están devolviendo, en nuestro país provincial, la anchura de la tradición europea. La traductora es Selma Ancira. Y no hace falta saber ruso para intuir que habrá sido un trabajo muy difícil, porque a veces se nota en el texto español la tensión de intentar reproducir lo imposible, los matices más singulares de un idioma, intensificados por la dificultad natural de una escritura, la de Tsvietáieva, que es tersa y urgente, desnuda y a la vez rica en asociaciones literarias y vernáculas. El libro llega a nosotros acompañado de notas muy útiles, de un buen índice onomástico, pero yo echo en falta más información sobre su origen editorial y también sobre las circunstancias vitales e históricas en las que se escribieron estas páginas. Me son algo más accesibles porque leí el año pasado una edición en inglés de poemas y fragmentos en prosa escritos en la misma época—Moscow in the Year of the Plague—, pero creo que para un lector en español haría falta una introducción biográfica, un asidero que facilitara la comprensión de lo que se nos presenta como un collage de instantáneas fulgurantes, un cuaderno de apuntes que explican mejor la destrucción y el desquiciamiento de todo porque ellos mismos tienen algo de catálogo de ruinas, de fragmentos sin orden de una experiencia a la que es imposible adjudicar una unidad de sentido.
Quizás esa es una de las diferencias entre la prosa de Tsvietáieva y la de Pasternak o la de Grossman: uno y otro escriben novelas, y las escriben a una distancia suficiente de los hechos narrados. Tsvietáieva escribe temerariamente en el momento mismo en el que suceden las cosas. El caos de un presente más atroz aún porque no puede ser comprendido es la materia de su relato. Imagino, según las traducciones, que los versos de Tsvietáieva son de un rigor formal infalible. Su prosa tiene una libertad que corta el aliento. Se pasó toda la vida escribiendo cosas en cuadernos, diarios, aforismos, borradores de cartas de amor que algunas veces ni siquiera enviaba, citas, apuntes de poemas. Escribió sobre la felicidad de dejar a un lado el cuaderno para encontrarse con alguien, y de la otra felicidad de quedarse a solas para regresar a su cuaderno. En las oficinas en las que obtuvo trabajos episódicos y miserables durante los primeros tiempos de la revolución robaba papel y tinta y lápices para seguir escribiendo. Escribía con dificultad en un tren que se acercaba a Moscú y contaba el miedo a llegar y a no encontrar vivo a nadie de su familia. Escribía a la luz de una vela en casas campesinas a las que había viajado en trenes eternos para buscar algo de mijo o de manteca, alimentos siempre escasos para aliviar el hambre de sus dos hijas, una de las cuales, la más pequeña, murió de hambre en un orfanato de las afueras de Moscú. Vivió un tiempo, en los inviernos terribles de 1918 y 1919, en la buhardilla de lo que había sido su casa. Alimentaba la estufa serrando vigas del techo. Subía a tientas en la oscuridad porque no había luz eléctrica y porque otros vecinos habían cortado a hachazos la madera de las barandas para calentarse. Ella y sus hijas vivían de la caridad de algunos amigos, en medio del desorden, el hambre, las epidemias, el frío. Pero cuando las niñas se habían dormido, Tsvietáieva escribía en su cuaderno abrigada en la cama, a la luz de un cabo de vela.
Su voz es incomparable, cada vez más extrema en su percepción de todo, en el filo entre el arrebato poético y el trastorno mental, pero su oído para las otras voces despierta la misma admiración, lo cual es singular en un poeta. En los cuadernos de Tsvietáieva hay una taquigrafía de palabras escuchadas y registradas al instante, voces de gente de cualquier clase y cualquier origen, voces más claras porque casi siempre están despojadas de un contexto preciso: es gente que habla en un tren, o en una oficina sórdida, o en el funeral de alguien que se ha ahorcado; voces que nos llegan como si nosotros las estuviéramos escuchando y también como si sonaran en la conciencia febril de quien no puede dejar de poner oído ni de fijarse en todo. Tsvietáieva decía que ella no escribía, que solo transcribía: transcribía la voz de su conciencia testimonial y poética y las voces de la gente con la que se encontraba. En una época de terribles certezas, decía que le faltaba una concepción del mundo, pero que tenía una gran “sensación del mundo”. En medio de la pobreza y del frío, disfrutaba de un rapto de plenitud que le llevaba a escribir apuntes de poemas en las paredes de su cuarto. Sobrevivió gracias al exilio, al caos de los primeros años de la revolución, pero no al orden sanguinario de la dictadura de Stalin. Murió en la desesperación, ahorcada de una viga en 1941. Triste justicia que su voz sea ahora tan nítida.