Por: Antonio Muñoz Molina

Lo mejor de los libros escritos en el español de América eran sus
comienzos asombrosos
Casi lo mejor de aquellos libros escritos en el español de América eran sus
comienzos asombrosos. Se leía la primera línea y ya se estaba en el interior de un mundo, en el desafío de un misterio, en la corriente de una historia. Eran principios que nos parecían tan poderosos como los de los grandes relatos originarios, el del Génesis o el del Quijote, el de En busca del tiempo perdido, la Ilíada. Delante del pelotón de fusilamiento el coronel Aureliano Buendía se acuerda de la mañana remota en que su padre lo llevó a descubrir el hielo. Alguien vino a Comala porque le habían dicho que allí vivía su padre, Pedro Páramo. Durante tres días y tres noches del carnaval de 1927 la vida del Emilio Gauna de Bioy conoce su primera y misteriosa culminación. La candente mañana de febrero en la que Beatriz Viterbo murió un personaje que se llama Borges dice que notó que en los cartelones de la plaza Constitución habían cambiado un anuncio de cigarrillos. En una mañana gris de Lima un periodista joven encuentra por casualidad a un antiguo conocido y al mismo tiempo que se va desgranando el principio de una historia unas palabras actúan como un motivo musical: “Zavalita, ¿en qué momento se jodió el Perú?”. En un pueblo de una serranía punteada de sanatorios antituberculosos el dueño de un colmado ve llegar a un viajero y se fija en sus manos, y en esa figura alta y sombría de Los Adioses uno reconoce un autorretrato de Juan Carlos Onetti con la misma familiaridad con la que lee las primeras palabras definitivas de la historia: “Quisiera no haber visto del hombre nada más que las manos”…En cada arranque hay una interrogación y una búsqueda. Con mucha frecuencia también un viaje, una caminata. En el principio de la primera línea de Rayuela hay una pregunta que contiene cifrado en su brusca brevedad el hilo de la historia, del que habrá que ir tirando poco a poco hasta quedar envuelto en ella: “¿Encontraría a la Maga?”. No sabemos quién habla, si es hombre o mujer, ni sabemos si quiera si habla en primera o en tercera persona, y el nombre tan raro de la mujer que provoca esa búsqueda es un motivo nuevo de incertidumbre, porque además no es un nombre, sino un apodo, más alarmante visto ahora que cuando lo leíamos de muy jóvenes.
Empieza la narración, pero ya está en marcha la novela: como si tropezáramos caemos en medio de ella, como quien entra a una sala oscura con la película empezada. De buenas a primeras nos encontramos, como los personajes, en el trance de un descubrimiento, y ya no podemos parar la lectura hasta que no lleguemos al fondo de todo. Cuál es la historia que trae consigo el enfermo alto de Onetti; cuál es la razón de esa atmósfera fantasma de Comala, con sus casas vacías y sus voces venidas de ninguna parte; qué estaba oculto en la vida de Beatriz Viterbo y en uno de los últimos escalones del sótano de su casa; adónde llevarán sus pasos a Horacio Oliveira, por París y por Buenos Aires; qué malla de corruptelas, crueldades y cobardías mantuvo sometido a Perú a una dictadura militar de ocho años; cuántas historias caben en la vida de un solo hombre, en el relámpago de despedida y rememoración antes de que los fusiles lo derriben, cuando le sobreviene ese recuerdo infantil que lo devuelve a la fundación del mundo.
Mi amor por la literatura incluía un acopio de primeras frases. Y la emoción era mayor porque aquellos escritores estaban vivos y escribían en mi propio idioma, aunque en variantes que a mí me parecían más libres, dotadas de una flexibilidad y de un rumor de habla que no solía encontrar en la mayor parte de la literatura de mi propio país. Aquellas novelas, aquellos cuentos, no habrían sido tan buenos sin la contundencia irresistible de sus arranques. Era como leer el principio de ¡Absalom, Absalom! o el de Luz de agosto, con la muchacha negra sentada al costado del camino, embarazada, con los pies descalzos en el polvo, mirando venir una carreta lenta; o como empezar La metamorfosis o Por el camino de Swann. Había una exaltación física: las dos manos apretando el libro abierto y combando las hojas, la cabeza inclinada, el mundo exterior dejado en suspenso, aunque uno anduviera por la calle o en un autobús. Raymond Chandler también tenía el don de los comienzos suntuosos: en el de El largo adiós Philip Marlowe recuerda la primera vez que sus ojos vieron a Terry Lennox, desmoronándose borracho en un coche recién abierto, cayendo al suelo de un aparcamiento.
De joven yo leía a García Márquez para aprender a hacerme escritor. Luego lo seguía admirando, pero ya había dejado de leerlo
La muerte de Gabriel García Márquez es uno de los finales tristes de aquellos principios, y la tristeza no es solo la del apagarse de una vida y el paso del tiempo. De muy joven uno no sabe que hay arranques de historias tan demasiado brillantes que han de acabar forzosamente en finales sin lustre, en la decepción de las promesas que no podían cumplirse. La apoteosis póstuma del escritor elevado a monumento ahoga el rumor siempre en voz baja de la literatura. Guardias presidenciales, banderas, disputas sobre el destino de las cenizas, como sobre las reliquias milagrosas de un santo. Que se quiera exhibir una parte de las cenizas del escritor en una urna de vidrio, en el museo de su ciudad natal, quizás es una prueba de que las desmesuras del realismo mágico pueden ser tan perjudiciales en la vida cívica como en la novela. Gobiernos oligárquicos que niegan a la inmensa mayoría de sus ciudadanos el derecho a la educación y por lo tanto al disfrute de la literatura se condecoran a sí mismos con la pompa vacía de la glorificación del escritor y gastan en ella lo que no gastarán nunca en bibliotecas ni escuelas públicas ni becas de estudio. Personajes de rango económico y político nos informan en sus necrológicas de la amistad —entrañable— que los unía al difunto y hasta de la alta opinión que este tenía de ellos.
De muy joven yo leía a Gabriel García Márquez para aprender a hacerme escritor. Luego, en algún momento, lo seguía admirando, pero ya había dejado de leerlo. Mi idea de la escritura se fue volviendo más austera, y la sobreabundancia verbal que antes me había, literalmente, encantado, ahora me fatigaba, con su monotonía de desmesuras y prodigios. García Márquez empezó a representar para mí una clase de escritor a la que me siento muy ajeno: el escritor Victor Hugo, que actúa ya en vida como un monumento de sí mismo, que proyecta sobre un país entero su sombra excesiva de caudillo. Me gusta más el escritor reservado, el escritor Onetti o Flaubert. Lo que más me queda de la obra de García Márquez es el recuerdo de los artículos que publicaba en EL PAÍS en los años ochenta y esa primera frase que sigo sabiéndome de memoria, seguida ahora por un gran espacio en blanco. Por curiosidad literaria, por lealtad a lo que me importó tanto, me hago el propósito de abrir de nuevo la novela y leerla de principio a fin.
www.antoniomuñozmolina.es



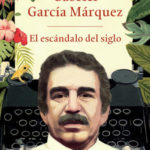











Excelente articulo para disfrutar