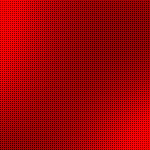Publicado en El País
La atávica aquiescencia para con los “hombres fuertes” seguirá, me temo, por mucho tiempo.
temo, por mucho tiempo.
Me comparo con los compañeros de oficio, los muchos articulistas que todavía, ¡gracias a Dios!, animan el periodismo mundial, y me achico, avergonzado, porque soy todo menos el sesudo y atinadamente predictivo analista que me gustaría ser. Ahí tiene usted el asunto que por estos días acapara la atención mundial: la muerte de Fidel Castro. ¡Y yo sin dada que decir!
Muere un hombre que le ha jodido la vida a millones de seres humanos, un hombre excepcional, sin duda, una figura que no desluce, en cuanto a crueldad, como cofrade de Stalin y Mao, y me encuentro con que no tengo nada que opinar, al menos nada que llene un artículo de tan solo 600 palabras. Lo peor es que no puedo siquiera consolarme pensando que la vaina me ha tomado por sorpresa: “el caballo” estaba, desde hace años, “mascando el agua”, como suele decirse en Venezuela. Me recrimino porque, siendo así, he podido mostrarme más previsivo y hace tiempo he debido emborronar notas para el previsible comentario póstumo. Pero, no; ¡nada!
Muere un hombre que le ha jodido la vida a millones de seres humanos, un hombre excepcional, sin duda, y me encuentro con que no tengo nada que opinar.
Tan solo una imagen me viene a la cabeza al pensar en la muerte de Fidel Castro y en la Revolución cubana. Es la de un viejo autobús lleno de gente, caído sobre su techo, las ruedas aún girando tras rodar al fondo de un barranco. Los contados sobrevivientes escapan por las ventanillas y se alejan del colectivo a punto de estallar, gateando de prisa entre las breñas, ensangrentados y aullando de dolor. Releo lo anterior y me digo que, una vez más, abandonarse a la escritura automática puede rendir frutos. A mí, al menos, me ayuda a figurarme quiénes somos los latinoamericanos. Esta imagen del autobús al fondo del barranco vuelve a mí cada vez que ocurre algo que, como la muerte de Fidel Castro, me invita a echar un retrospectivo vistazo mental a los muchos hitos de la historia política de nuestra América independiente. Invariablemente, eso es lo único que alcanzo a ver: un accidente carretero, con muchas víctimas sin nombre, y del que nadie se hace responsable.
Me ocurre que, desde niño, tengo un ojo para esa nota de relleno que todos los días (y no es un decir) puede leerse en la página de sucesos de cualquier tabloide latinoamericano. Como cada vez hay menos diarios de papel, lo sé, y por eso la nota se ha mudado a los medios digitales: un colectivo sin frenos, conducido por un ebrio o por un hombre “con problemas personales”. Ese frenético que no ha dormido lo suficiente se las arregla para que un vehículo al que no le han hecho mantenimiento desde hace por lo menos 200.000 kilómetros caiga al vacío desde el voladero que puede ser un puente sin defensas o una curva resbaladiza y en pendiente.
Una imagen me viene a la cabeza al pensar en la muerte de Fidel Castro y en la Revolución cubana. Es la de un viejo autobús lleno de gente, caído sobre su techo
La retórica de nuestros adalides y próceres, desde Gaitán y Perón hasta Castro y Chávez, recurre en aquello de “subirse al autobús de la Historia” que, como dice la canción de don Agustín Lara, pasa solamente una vez. Instan a los desprevenidos a abordar el funesto autobús como si declamasen aquel verso de Hebbel que recomienda estar atentos a reconocer al “auriga de nuestra estrella”.
La atávica aquiescencia latinoamericana para con los “hombres fuertes” seguirá, me temo que aún por mucho tiempo, rindiendo culto a los sangrientos visionarios del volante quienes, so pretexto de vencer la injusticia, abatir la pobreza y combatir el imperialismo yanqui, conducen colectivos llenos de gente que, entonando himnos y consignas, corren derechito al despeñadero de lo que, entre nosotros, nos gusta llamar Historia.