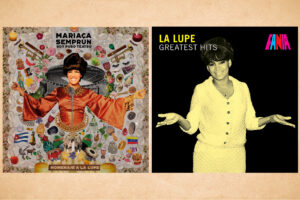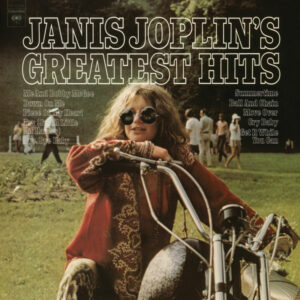Desde hace ya unos cuantos años, Diana Krall, se ha impuesto como la reina en el nuevo canto femenino de jazz. Ha impuesto su propio estilo. En sus primeros discos, teníamos a una muchacha muy jovencita, sin un norte muy claro o muy definido, trataba de hacer algo por acá, algo por allá. Quizás su primer disco, ya con algo de personalidad, fue aquel hermosísimo disco dedicado al trío del gran Nat King Cole, con el repertorio de Cole. En ese disco, inclusive, ella se apoyó sólo en una guitarra, nada menos que la de Russell Malone y un contrabajo, para remedar en alguna forma el trío de Cole.
Luego, cayó en manos de ese gran productor Tommy Lipuma, quien perfiló lo que sería el momento del gran estilo de éxito, algo de bossa, el rescate de algunos standars importantes de la canción romántica y jazzística de los cuarenta, cincuenta y hasta los sesenta, y allí, pues, excepto uno que otro intento fallido donde la llevó su esposo Elvis Costello – porque los esposos también han de cargar alguna culpa- ella se mantuvo en esa tónica. Desde ese entonces, como decía al principio, Diana Krall es fundamental en el canto jazzístico, y sus discos son muy esperados.
Ha llegado el nuevo disco y nos ha sorprendido por completo, porque de buenas a primeras, muy poco hay de la Diana Krall suave que nos llevó a Río y nos llevó a París. La Diana de ahora, nos está llevando a un burdel en Nueva Orleans, -digamos- en la década de los veinte, y lo primero que soltó fue esto: “No hay hombre dulce que valga la sal de mis lágrimas”. Aunque usted no lo crea es, Diana Krall.