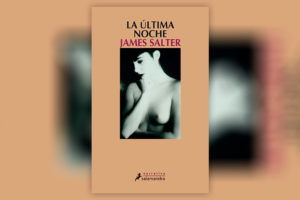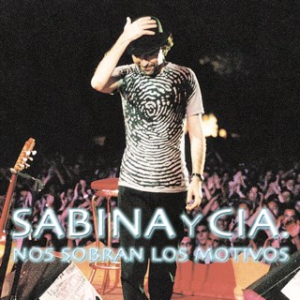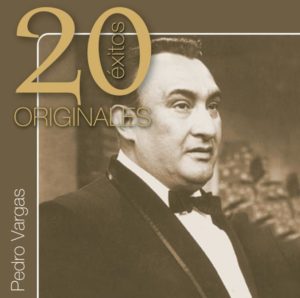Publicado en: La Vida de Nos
Por: Celina Carquez
La tía, católica, severa pero afable, se esmeraba en consentir a su sobrina, hija de padres comunistas y ateos. Era la Maracay de los años 80. Una década más tarde, la felicidad, eso de lo que poco se hablaba en esa familia, se apagó. Aquella sobrina es la periodista Celina Carquez, y en este relato pone en orden sus recuerdos sobre ese momento de su vida.
Mis pequeñas manitas están entrelazadas a las tuyas, mientras caminamos desde La Arboleda a La Floresta. Voy vestida con ropa liviana y un morralito con mi tutú, zapatillas y mono para mi clase de ballet. Tres o cuatro veces por semana recorremos el mismo camino. Me buscas en mi casa y caminamos juntas a la academia. A mí no se me da muy bien la danza, no soy la más aplicada del salón, pero pronto habrá una presentación en el Teatro de la Ópera de Maracay y tú quieres que yo esté, por eso nunca dejas de llevarme ni tengo permiso para faltar a las clases. Tengo apenas 5 años. Es 1981. Mi mano entre la tuya se resbala un poco por el sudor, pero no me sueltas. Como nunca me soltarás en toda tu vida.
Es la hora de salida del colegio. Supongo que me buscarás tú, como suele suceder. No sé por qué no lo hace mi mamá. Luego nos vamos a tu casa en La Soledad. Allí me quedo con la ropa del colegio hasta que almuerzo. Tus manos son un prodigio. Me haces yoyos, esos deliciosos plátanos horneados rellenos de queso crema. Tu arroz es un manjar de los dioses. Siempre estás haciendo postres y ensaladas para tus amigos, conocidos o vecinos.
Así transcurren nuestras semanas.
Llegó el gran día: la presentación en el teatro. ¿Quién está junto a mí en el camerino pendiente de cada detalle? Tú. Te esmeras en maquillarme y resaltar mis ojos con sombra azul celeste a juego con mi traje rosa pálido, colorete en mis pómulos y me pintas los labios de rojo. Creo que estoy más interesada en la sesión de fotos que en otra cosa. Así me veo en las imágenes: con los dos dientes frontales nuevos a mitad de camino y mi boca roja con una sonrisa de genuina felicidad. No recuerdo a mi hermana, ni a mi papá ni a mi mamá. Recuerdo mi vestido y mi tutú rosa que encandila y mi peineta brillante arriba de mi mejilla. Y te recuerdo a ti a mi lado.
A veces, mi mamá va a algunos actos del colegio, de esos en los que nos visten con amplia falda y alpargatas y nos ponen a bailar joropo. Una vez me fue a ver y luego nos fuimos a casa. Tenía hambre, pero tú no habías llegado, así que no me dio permiso para quitarme mi vestido. En protesta, me subí a la mata de semeruco, y me quedé allí ajena a todo y me negué a comer, y solo gritaba que me quería quitar la ropa, pero mi mamá me reprendió. Hasta que finalmente llegaste y bajé de la mata para que me vieras disfrazada y te alegraras.
Tengo tres tías más: una con la cual mi mamá y tú están disgustadas a muerte; Esther, con la cual mantienen una relación distante; y la última, Chelides, una loca que se chuleó a la familia y vivió un tiempo con nosotros, pero se fue también peleada.
Tú, Yolanda, eres mayor que mi mamá por unos cinco años. Son muy unidas; por mucho que peleen, no pueden vivir la una sin la otra. Vivimos muy cerca y somos inseparables. De todos los primos, soy la menor, y me parezco tanto a tu hija Yobelma que muchos creen que soy hija de ella, y no de mi mamá porque, además, me tuvo a los 40.
Soy tu ancla, y pronto tú serás la mía, pero yo aún no lo sé.
Ángel de mi guarda,
dulce compañía,
no me desampares
ni de noche ni de día.
No me dejes sola
que me perdería.
No recuerdo cuándo aprendí esta oración. Solo la repetía contigo. Me enseñaste el Ave María y el Padre Nuestro, pero tenía prohibido recitarlos en mi casa. No éramos católicos, mucho menos agnósticos: éramos ateos. Tú querías que yo fuese católica, y me ponías siempre a rezar contigo. Nunca entendí los misterios del Rosario y sigo sin entenderlos. No soy una mujer de fe, eso está claro. Pero a mis 9 años apareció el primer conflicto existencial entre mi familia, atea y comunista, y los valores que, por tu cuenta y sin permiso, me inculcabas.
A esa edad, mis días de mayo en el Instituto de Educación Integral eran tristes. A mitad de mañana todo el mundo recibía sus clases de catequesis mientras se preparaban para su primera comunión. Yo pasaba esas horas con cualquier maestra porque mis padres no querían que me enseñaran religión. Era un colegio laico, pero era tradición en la Maracay de los 80 celebrar en alto bautizos, primeras comuniones y bodas. Las fiestas de primera comunión eran todo un acontecimiento: la confección del vestido blanco, impoluto, los obsequios de recuerdo, el salón de fiesta, la torta y los aperitivos. En parte, todo eso estaba vedado para mí. Tenía permitido mostrar que era buena niña pero con valores diferentes. Por eso iba a todas las fiestas que me invitaban. Tú y mi mamá se ocupaban de que la costurera tuviera las mejores telas: popelina, raso, tules, bordados y encajes. Era raro. Me vestía de fiesta para celebrar la comunión con el Dios de mis compañeros, pero yo la tenía prohibida.
Llegó el día en que le dije a mi mamá algo inquietante. No recuerdo si fue espontáneo o azuzada por ti.
—Quiero hacer la primera comunión.
—Muy bien. Pero la harás con el uniforme del colegio —reconvino.
Mi rebelión fue sofocada velozmente y sin uso de fuego.
—No, así no —contesté decepcionada.
—Ah, lo que quieres es el vestido y la fiesta, ¿no? O es con uniforme, o no la harás.
Me quedó claro que esa fue una de nuestras primeras derrotas contra esa mujer que practicaba un rarísimo estalinismo en casa. Seguí rezando en secreto contigo, aunque sin fe. Recitaba las oraciones como si fuesen las tablas de multiplicar. Me sentí estafada por mi ángel de la guarda. ¿Dónde estaba que no me dejó hacer mi pacto con Dios?
Luego vinieron las vacaciones y mis padres decidieron enviarme a un campamento internacional infantil para niños pioneros, de distintos países, en Cuba. Por primera vez conocí a niños que eran como yo: ateos, de padres comunistas, no usaban ropa de marca ni oían música comercial. Cuando volví, después de mes y medio en Cuba, solo hablaba maravillas del campamento, de los niños que conocí, de cómo disfruté de Varadero y sus playas, y de lo rico que era el congrí. Era un oprobio para ti. Demasiado habías hecho con aceptar a mi papá, un guerrillero de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, después de casi una década sin hablarle a mi mamá por su osadía de primero divorciarse, y luego irse a vivir con un guerrillero. Todas ustedes, fervientes católicas e hijas de un conocido dirigente de Acción Democrática, se sentían manchadas por esa relación. Mi abuelo y mi papá estaban unidos en la lucha por derrocar a Marcos Pérez Jiménez, y mi papá necesitaba una concha, se escondió en casa de mis abuelos y así mis padres se enamoraron. Ustedes volvieron a hablarse cuando mi abuela Belén estaba convaleciente, y mi papá, que es médico, la atendía. No te quedó otro remedio que hacer las paces. Apenas yo mencionaba Cuba o decía comunismo, fruncías la cara, soltabas una sentencia en contra y cambiabas el tema. Yo creí en esa historia hasta la adolescencia, pero mientras duró, hacías todo tu esfuerzo en cambiar mi visión. Llegué a ir hasta a Disney World en ese empeño.
Fuiste una mujer maltratada. Te casaste con un árabe. Fruto de esa relación nacieron dos hijos. No estudiaste en la universidad y eras secretaria ejecutiva en la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (Cantv). Tú y mi mamá eran medio salvajes. “Tú me irás a odiar, pero vas a servir para algo”, le repetían a mis primos y mis hermanos. Lo aplicaste a rajatabla: una hija médico y otro veterinario. Mucho orgullo familiar, pero mucha fricción en casa. Eran tan severas con los hijos que todos en algún período las terminamos odiando. Quizá heredaron esa dureza de mi abuela. Siempre contabas que para castigarlas, las amarraban barriga con barriga. Y que tenía la mano floja para cachetear y darles nalgadas a los hijos.
De tu tormentoso matrimonio solo te quedaron muchos golpes y una gran casa en La Floresta, a unas cuadras de la nuestra en La Arboleda, que luego vendiste y así pudiste comprar un buen apartamento y tener ahorros. Creo que te casaste por presión familiar, que no hubo mucho amor para ti. Tengo la convicción, aunque no tengo ningún sustento: jamás vi, ni en fotos, a tu ex esposo, ni supe que viera a sus hijos.
Aunque no lo decías, te acomplejaba tu gordura, sobre todo porque el resto de mis tías eran delgadísimas, algunas con ojos claros y hermosos rasgos. Una, con la que todas estaban peleadas, tenía los ojos color violeta, como Elizabeth Taylor. Eras la menos agraciada y te dolía, claro que te dolía, cómo no te iba a doler. Eso lo compensabas con lo dedicada que eras con tu trabajo, tus amigos, tu familia. Debió ser duro que siempre se mofaran de ti por tus carnes inocultables. Intentabas hacer dieta, pero no te funcionaba. Era irremediable tu gordura, y al final así lo asumiste. Para qué luchar contra la naturaleza.
Te recuerdo en un traje de baño entero, negro. Tu piel llena de estrías. Nos bañábamos juntas en el río Cumboto, a 20 minutos de Ocumare de la Costa, donde teníamos una casa familiar a la que solíamos ir en carnavales, Semana Santa o agosto. Una de mis más especiales vacaciones las pasé allí. Nos quedamos un mes en la playa. Yo invité a unas amigas y el novio de mi hermana se apareció con unos amigos. Tú nos cuidaste y nos alimentaste a todos. Nada te daba más alegría que alimentar a los demás.
En una de esas vacaciones me dieron mi primer beso. Fue en una hamaca en esa casa de la playa. Yo tenía 13 años y Carlos Alberto Morera, conocido como Cayito, empezó a familiarizarse con la acidez heredada de las hermanas Torres, pues segundos antes de que me besaran por primera vez, me burlé de su respiración agitada. Con Cayito compartimos dos semanas, salíamos a pasear al malecón. Yo lo quería, pero algo no me permitía demostrárselo y me negaba a todo. Nadie insistió tanto por estar a mi lado alguna vez como él.
Me regañabas de vez en cuando. Tenía 13 años y me escapaba en las noches a fiestas de tambores en casas de familias maracayeras de grandes apellidos, con las cuales yo quería tener alguna relación, porque ansiaba un sentido de pertenencia del que carecía. Llegaba a la casa cuando despuntaba el sol y te encontraba fúrica. Y eso que yo, aún, no había empezado a beber.
Es extraño esto sobre el licor porque hay una leyenda que dice que eras alcohólica. Creo que es una creencia infundada. Nunca te vi tomada, jamás vi alcohol en tu apartamento. Dice mi hermano Héctor, otro de tus consentidos, que de vez en cuando te echabas unos tragos, pero nada más. ¿Quién levantó esa calumnia contra ti? ¿Tus hijos? ¿Tus hermanas? ¿Tendrá sentido que busque de dónde salió? ¿Limpiaré tu nombre así? Tú eres inmaculada para mí.
La que sí se daba a la bebida furiosa y hasta perder la conciencia era yo. Pero no fue junto a ti, fue después de ti.
La palabra felicidad pocas veces se pronunció en casa. Lo que se supone que es una aspiración, en la nuestra no existía. Aspirábamos a muchas otras cosas más excelsas, no a algo tan mundano como la felicidad. Sin embargo, lo fuimos. En Navidad, por ejemplo. Pasábamos semanas juntos, preparando hallacas. Mis hermanos, que ya estaban viviendo en Caracas y yendo a la universidad, les tocaba venir a colaborar. Yo, consentida como siempre, me dedicaba solo a comer pasas y a hacer travesuras.
Se instalaban dos inmensos mesones en el patio para preparar la masa y en los fogones se cocinaba el guiso. Era agotador, pero todos éramos felices. Después decorábamos la casa. El pesebre, el arbolito, los miles de adornos, las cintas, los colores, la funda al pie del árbol que tejías tú y donde se apilaban todos los regalos. Eran los 80 y había dinero para derrochar y comprar muchos regalos. Tenía la mala maña de abrirlos todos. Una noche abrí un regalo para una prima, y era un reloj Swatch azul cobalto que me deslumbró, y sentí una envidia inefable.
Cuando nos sentábamos en la mesa los 24 y 31 era recurrente que se ventilaran los trapos sucios y las pequeñas miserias de cada uno de nosotros, no sé de dónde provino esa costumbre, pero no podía faltar en cada reunión familiar. También era costumbre que, después de cenar, cuando todos tenían unas copas encima, se repartieran los regalos. Yo pretendía sorprenderme, pero todos conocían mi falsedad. Un diciembre mi tía me llamó por mi nombre completo: “Ana Celina”, dijo y me entregó una caja larga y rectangular. ¡Era el reloj de mi prima! ¡Me habían tendido una trampa! Pocas veces fui tan feliz como esa noche.
Mi papá cumplía 50 años y mi mamá quería celebrar a lo grande. Te necesitaba en la cocina, pero tú no estabas muy entusiasmada. Ya yo estaba en bachillerato, en el exigente colegio Instituto Educacional Aragua. Tenía días sin verte. No sabía qué pasaba. Mi mamá resolvió como solía hacer: a punta de dinero. Hizo una fiesta muy modesta para homenajear a su hombre, al amor de su vida, a ese que le fue infiel no sé cuántas veces. Estaba toda la familia, mi prima Yobelma, pupila de mi papá o un amor frustrado por los tabúes. Nunca lo sabremos.
Oí al pasar, mientras subía las escaleras, algo que me heló la sangre y me dejó petrificada: mi mamá, carcajeándose, contaba que te había dicho que hasta para morir había que tener clase.
—Tómate unas botellas de champán, te metes en la bañera y te cortas las venas.
Una zozobra se apoderó de mí, una angustia, una ansiedad que me acechaba. Pasaron 72 horas. La noticia llegó de la boca de Fátima, la señora de limpieza, quien vino corriendo descalza desde tu casa a buscar a mi mamá para pedir ayuda. Mi mamá salió en el carro y me llamó a los 10 o 15 minutos después para que buscara una ambulancia.
Llegué y te vi. Me estiraste tu mano, aunque todos se empeñen en decir que fue un reflejo. Te dieron tres paros cardíacos en la ambulancia antes de llegar al centro médico. Te hicieron varios lavados estomacales. Pasaste días sin comer y tomaste Baygon líquido con jugo de naranja y por eso absorbiste tan rápido el veneno. Llamaron al Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela buscando un antídoto. Nada funcionó.
Mi mamá era una máquina de llorar cada vez que alguien nuevo llegaba a la clínica y solo repetía: “Fue dantesco, fue dantesco”. Y seguía llorando.
No me despegué de la silla. Creo que solo una vez fui a casa a cambiarme. No tenía hambre. Mi mamá hacía planes: te irías a vivir con nosotros y ella te cuidaría. Ya era una decisión firme. Pasamos varios días allí. El veneno te había dañado los órganos y si vivías serías un despojo. Pero mi mamá te quería viva. Yo también, y soñaba con cuidarte y devolverte algo del amor que me diste. Hasta que la tercera noche me dijeron que entrara a la unidad de cuidados intensivos y me despidiera.
La que estaba allí tirada no eras tú. Estabas desfigurada, la piel de un color cetrino. Salí de allí y traté de llorar, pero no pude. Apenas solté unas lágrimas. ¿Cómo pudo pasar eso? ¿Por qué me abandonaste así? ¿Por qué me hiciste eso? ¿Por qué mi mamá no te escuchó? ¿Por qué si lo gritaste a los cuatro vientos nadie te tomó en serio? Era toda una retahíla de preguntas sin respuestas, o algunas que yo me respondía acusando a otros.
También pensé mucho en la suerte que me tocaría a partir de ese momento.
No lo entendía muy bien, pero mi cabecita pensaba en qué iba a ser de mí sin ti.
La agonía de la clínica terminó.
Venía el funeral.
Las Torres tenían cierto culto a la muerte, y decían que cuando muriese alguna no dejaran el féretro abierto, porque odiaban la idea de que la gente las mirara y luego fueran a criticarlas. Como tu mandíbula había quedado carcomida, igual el féretro estaba cerrado.
Por el velorio pasó media Maracay, esa que nos despreciaba por ser comunistas, pero como tú no lo eras, y mucha gente te quería, la crema y nata de esa asfixiante ciudad se acercó. Vi a mi tía loca, Chelides, que hizo su aparición, con su falso dolor, como todo en ella. No era bienvenida y se le hizo saber. Mi mamá no dejaba de llorar, y yo al verla me inhibía. Era un performance. Le contaba la misma historia a todo el mundo, pero obviamente no contaba su idea del uso del champán (esa ocurrencia no volvió a ser mencionada jamás, por nadie).
Todo el dolor era de ella, ni siquiera de sus hijos o mío. Era Marina Torres la única que sentía un dolor lacerante que no la dejaba respirar. Nadie tenía permiso para sufrir más que ella.
No recuerdo el entierro. Mi memoria lo bloqueó.
Comenzamos a oír la canción “Yolanda” de Pablo Milanés a toda hora. “Yolanda, eternamente, Yolanda”, decía el estribillo. Mientras, mi mamá se echaba en la alfombra, retorciéndose.
De dolor o culpa, vaya uno a saber.
Los meses pasaron rápido y nada mejoró. A mí me dio por comer y beber como los vikingos. Engordé unos 10 kilos en dos meses, más o menos, y pronto me hice famosa en la escena maracayera por mis borracheras. Siempre cargaba benadon conmigo porque me ayudaba con la resaca, o eso me dijeron y yo me lo creí. Al menos como placebo funcionaba. Apestaba siempre a alcohol. Empecé a sentir una furia interna que no lograba calmar sino escondida en mi cuarto comiendo. Estaba triste, pero seguía sin poder llorar, porque ya tenía cerca a una que lloraba todo el día, entonces me quitaba las ganas. O yo me reprimía, no lo sé.
¿Por qué lloraba tanto mi mamá? ¿Por culpa o por el dolor de perder a su hermana favorita? Puede que por ambas razones. Ni su psiquiatra sabía qué hacer con ella. Mi papá la mandó a Cuba unos meses, a ver si el viaje le hacía bien. Fue y vino unas cinco veces en varios meses, pero seguía igual o peor. A veces salía a caminar sola, desorientada. La traíamos de regreso, y nos seguía atormentando con Pablo Milanés. Luego comenzó a decir que dejaste una carta, pero que como era muy dura y terrible para que tus hijos la leyeran, la rompió. A mí eso me sonó siempre a invención. En todo caso, si la dejaste, mi mamá se llevó a la tumba su contenido.
La Navidad quedó proscrita. Las risas se apagaron y dieron paso a la amargura. Vi poco a mis primos después de tu muerte. Cada quien acusó el golpe como pudo y te volviste un tema tabú. No se hablaba de ti, nunca, por ninguna razón. No se prepararon más yoyos. Como empecé a engordar y desarrollé conductas extrañas, mi mamá centró su atención en mí. Comencé a fugarme del colegio y tenía un método infalible para no ser reprendida: iba al liceo pero me escapaba a horas distintas o llegaba más tarde, de ese modo siempre aparecía como que sí había ido a clases.
Así pasaron unos tres meses. Hasta que una maestra notó mis ausencias y llamó a mi casa. Mi papá atendió. Tuve suerte porque si mi mamá se hubiese enterado, me molía a palos. Mi papá me preguntó mil veces adónde me iba y yo repetía una y otra vez: a ningún lado. Y decía la verdad. Creo que todavía me estarían buscando y jamás me hubiesen encontrado; siempre estuve allí, contigo: me escondía debajo de la cama donde, a veces, dormías la siesta. Solo cerraba los ojos y trataba de no pensar en nada y dormirme. Al mediodía, cuando se suponía que salía del colegio, entraba despelucada por la puerta trasera de la casa, y la señora de servicio, muy aguda ella, siempre decía: “Parece que te acabaras de despertar”, y yo esbozaba una media sonrisa.
Una tarde me dejaron con mi prima Yobelma en tu casa, no recuerdo el porqué. Sentí que el piso se iba a agrietar y me iba a tragar viva. Traté de sortear la incomodidad, y pasar esas horas extrañas y afligidas con mi prima. No nos dijimos prácticamente nada. Yo estaba allí, callada, esperando que me vinieran a buscar, pues como se empezó a hacer costumbre estaba en un lugar del cual quería escapar. No lo pude evitar, me asomé a tu cuarto y vi que todo estaba intacto, nada se había movido. Mi prima me hizo entrar y nos acercamos a la peinadora, abrió tu cofre de joyas y sacó unos zarcillos de oro y brillantes en forma de corazón que siempre usabas y que a mí me fascinaban.
—Toma, cuídalos. Ella te los hubiese dado —me dijo.
Me quité los que cargaba y me los puse un rato, pero no soporté esa herida en carne viva: usarlos era recordarte y tu recuerdo dolía mucho, así que me los quité. Nunca más me los he puesto. Desde entonces, hace más de 30 años, están guardados en un joyero que casi no toco, porque temo que al abrirlo regresen esos sentimientos y recuerdos lejanos. A veces, cuando la nostalgia me gana, lo abro, los miro detenidamente y los tomo entre mis manos. Y entonces tu recuerdo vivo vuelve a mí, me abraza y siento la herida. Quizá cuando cicatrice pueda usarlos alguna vez.