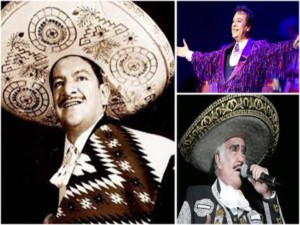Publicado en Prodavinci
Por: Mari Montes
Pedro Infante me despertaba los domingos con sus canciones. Amanecía otra vez entre sus brazos.
A lo lejos, el aroma del café colándose y el de las arepas en el budare era indicativo de que había que levantarse y acomodarse para desayunar. Los mariachis sonaban sus violines, bajos, guitarras y trompetas, mientras yo tarareaba las canciones de amor de aquel tipo de película: el más guapo, simpático y divertido galán del Gran Cine Mexicano de mis tardes en blanco y negro, de cada domingo por la mañana en los que el primer Pedro de mi vida, o sea mi papá, lo ponía en el tocadiscos hasta no sé qué hora.
Alguna mañana de aquellas, entre una ranchera y otra, surgió una conversación fatal para mí. Cuando Pedro entonaba “Amorcito corazón” supe que años atrás, antes de que yo naciera y mis papás se conocieran, había muerto en un accidente aéreo en Yucatán. “Nadie lo vio muerto”, dijo mi papá y yo aún no entendía.
–¿De quién hablan? –pregunté casi sin querer saber.
–De Pedro Infante –respondieron casi al unísono.
Recuerdo el momento porque hasta entonces no sabía lo que era la tristeza. Comenzó a dolerme la cara y empecé a llorar el mar.
Nada podía calmarme. De tanta película mexicana que había visto no sé desde cuándo, mi corazón se hizo pedazos como le pasaba a las protagonistas de esas historias que, en un escena se asomaban a la ventana, no sin antes ponerse la bata sobre la dormilona para disfrutar la serenata de Pedro y los mariachis, detrás de la cortina. A los pocos minutos sufrían un desengaño cruel porque su amor era en verdad un picaflor que cantaba su condición de mujeriego con descaro y desparpajo (aunque después volviera arrepentido).
De mil maneras intentaron aliviarme el inmenso pesar. Papi quiso poner otro disco a ver si mejoraba mi ánimo y le imploré que no lo hiciera para seguirlo escuchando hasta que por fin se me pasó. Supongo que porque ya no tenía más llanto para drenar el sufrimiento de mi alma rota. Me convertí en un bolero. Fui viuda antes de nacer.
Me contaron que al igual que cuando murió Jorge Negrete, a su velorio acudió todo México Lindo y las muchachas del mundo entero lo lloraron, así como había hecho yo 20 años más tarde.
El disco daba vueltas y solo había cierto silencio cuando iba de un surco al otro con ese sonido peculiar del acetato.
Entonces lo adoré más. Porque para mí comenzaba la leyenda, el interés por saber quién era y cómo era. Así conocí también a José Alfredo Jiménez y el bolero ranchero, los corridos y las rancheras pasaron a ser mi música, ya no por retruque sino por decisión propia.
No he tenido muchos despechos, pero los pocos que he sufrido lo tuvieron como compañero inseparable que me hizo entender en cada desamor que hay flores que no retoñan y que aunque me cansara de rogar, terminaría en un “abismo profundo y negro como mi suerte”.
En esa ranchera, por cierto, Pedro Infante llora con sus mariachis y brinda por ella sin el menor complejo de mostrarse débil por abandonado.
Me gustaba escuchar “La calandria”, y fue un poco más tarde cuando comprendí la metáfora de aquella trastada que le hicieron a mi amor que cantaba tan bonito. ¿De qué habrá que estar hecha para dejar a alguien así?
Una vez mi papá no regresó a la casa temprano y mamá lo esperaba: primero nerviosa y luego furiosa. Mi cuarto daba a la calle y ella lo tenía de pasillo, en esa acción siempre absurda que tiene uno de mirar por la ventana como si eso acelerará la llegada de quien esperamos. Yo me hacía la dormida mientras ella se asomaba una y otra vez hasta que comenzó a sonar una melodía que conocía perfectamente: la “Serenata sin luna” que Pedro Montes, con unos mariachis “vente tú” de El Rosal, usó como el mejor salvoconducto para llegar de madrugada sin ser amonestado.
“No te importe que venga borracho, a decirte cositas de amor, tú bien sabes que si ando tomando, cada copa la brindo en tu honor”.
Era una escena de película, pero en mi propio cuarto, con mi mami y los dos Pedro de mi vida.
¡Cha chán!
Lea también: El dulce guairista, por Mari Montes