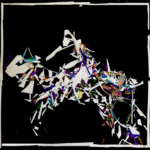Estas son las palabras que pronuncié en la inauguración de la exposición “Jacobo Borges”, el domingo 21 de febrero en la Galería Freites, Caracas.
En 1978 tuve el honor de trabajar con Jacobo Borges. Tenía veinticuatro años pero él era mucho más joven que yo. Éramos militantes del MAS y nuestra responsabilidad era elaborar toda la propaganda de la campaña electoral. Pelábamos en grande pero ya Jacobo, en uno de sus desafiantes arrebatos, había proclamado que la cosa era imaginación contra dinero. Era incansable. Se movía con pasos muy cortos de un lado para otro, como si cada zapato tuviese un motor de juguete bajo la suela. Y todas sus palabras, que no paraban nunca, eran enfatizadas con ademanes múltiples, como si las estuviera dibujando a medida que las pronunciaba. Hablaba de todo. No había tema sobre el cual no pronunciase alguna sentencia generalmente irreverente y casi siempre sustentada en alguna experiencia personal. Deslumbrado por sus alardes me plantee un dilema irresoluble: o era un mentiroso consumado o había vivido mil vidas. Pude buscar respuesta en una frase muy en boga por aquellos días: ni lo uno ni lo otro sino todo lo contrario. Pero no, Jacobo era todo eso y mucho más. Él era como una dimensión distinta donde todo cabía, una forma novedosa y siempre sorprendente de asumir la realidad, las gentes, las cosas, los tiempos, los espacios. Menuda maravilla me esperaba todos los días. Yo no iba a esa pequeña oficina a hacer un trabajo político –por demás frustrante e inútil porque le hablábamos a un país que nos daba la espalda-, yo iba como quien va a una película, o a un espectáculo teatral, o a un happening, o a todo eso y más contenido en la figura nerviosa de un tipo que, cosa curiosa e infrecuente, era más pequeño que yo. Cómo dudarlo, Jacobo Borges fue lo mejor de aquella campaña electoral que, por supuesto, perdimos.
Recientemente, en una entrevista que le hice para la radio, le pregunté sobre su relación actual con la política, ¿por qué, aparentemente, estaba tan alejado de ella después de haberla abrazado con tanta intensidad durante tantos años? Su respuesta fue la del hombre sereno que regresa de lo vivido. Palabra más palabra menos, me soltó estas ideas: prefiero al hombre libre, no al que sigue a un líder; sigo siendo un tipo activo, comprometido con los problemas de mi país y de mi tiempo, pero ahora creo más en el individuo, en el que se forja su camino. Como él –pensé- que viene forjándose el suyo propio desde hace ya ocho décadas.
Y que no para. No para nunca. Jamás. Las paredes de esta exposición que hoy nos reúne, son muestra palpable de ese trabajo compulsivo, indetenible, que caracteriza la vida de Jacobo. En el mismo programa radial al que hice mención, contó una anécdota ilustrativa. Tenía escasos veinte años y vivía en París. Un día coincidió con el maestro cubano Wilfredo Lamm, casi cuarenta años mayor que él, y éste le confesó: tengo tres días sin pintar y me siento enfermo. Y es esa la misma enfermedad que ha contagiado a Jacobo a lo largo de su vida. Entrar en su casa es entrar en un bosque de obras inconclusas. Cada cuarto, cada espacio, es un caos de sueños; igual se encuentra un lámina experimental de escandalosos colores sobre una computadora que un inmenso lienzo impoluto recostado de una pared perdida. Pero el caos es solo para uno, que entra alzando cuidadosamente los pies como si el suelo estuviese lleno de cristales vivos. Para él todo está perfectamente ordenado en los vericuetos de su afiebrada cabeza. Confiesa que a veces puede pasar hasta tres días sin dormir. Que los días son mezquinos. Que el tiempo debería ser cómplice y generoso. Al respecto, Teodoro Petkoff comentó alguna vez, entre risas, que Jacobo estaba loco porque discutía con Dios en sueños. Pero decía que esos sueños eran mentira porque le resultaban muy elaborados, como si estuviesen escritos, como si fueran una película. Y un día Jacobo me contó su película con Dios. El escenario, supongo, sería el cielo. Pero siempre me ha dado por imaginarme que el cielo, tanto en chistes como en sueños, es como un callejón umbrío; bueno en todo caso como escenario cinematográfico. Y allí se encuentran nuestros personajes. Dios, como es de sospechar, lleva la primera palabra. Borges –le pregunta- ¿qué te parece si te regalo 150 años más de vida? ¿150? –responde el increpado-. Cónchale, tú si eres pichirre, vale –me dice Jacobo que le dijo a Dios-. ¿Con toda esa eternidad de la que tú dispones me vas a dar sólo 150? ¿300? –regateó la divinidad-. Borges se tomó una pequeña pausa; sopesó las posibilidades, y, dado que esta es una oportunidad única en la vida –y en la muerte- se la jugó completa: ¡Por menos de mil años no me transo!, le espetó al mismísimo Creador. El final de la película es desconocido, el último rollo del sueño se perdió con el despertar. Pero, conociendo a Jacobo –al otro todavía no he tenido el gusto-, me sospecho la respuesta.
Jacobo Borges nació el 28 de noviembre del 31 en el barrio El Cementerio, de Caracas. Nunca supo explicarse cómo era venir a la vida en un sitio reservado para la muerte. Pero le parecía que era un lugar importante. Con emoción y orgullo, según me confesó, veía pasar las muy elegantes y pomposas carrozas fúnebres. Allí conoció a un carpintero que oía óperas y a un zapatero remendón que le prestaba libros. Allí conoció un milagro: una caja de colores en manos de un niño tramposo. Allí y luego en Catia, cerca de la laguna (porque alguna vez hubo una laguna en Catia) descubrió que podía dibujar y que con los colores se hacían prodigios. Allí, antes de tener uso de razón, decidió la sinrazón definitiva de su vida: sería pintor. De eso han transcurrido casi ochenta años y Jacobo sigue siendo más joven que yo. Por eso hoy nos encontramos aquí celebrando al niño feliz e irreverente que permanece. Todavía, como antes, festejo cada encuentro con él –como ir al cine, o a un espectáculo teatral o a un happening-; todavía me divierto y deslumbro ante sus ocurrencias exageradas (ahora sé que sus pocos cabellos electrizados obedecen a la fiesta de triquitraquis que sin parar tiene en la cabeza); pero ya no se me ocurre plantearme el viejo dilema: sé que no sabe mentir, y sé también que esta es apenas una de sus mil vidas. La eternidad, en definitiva, es un capricho reservado a los que alguna vez regatearon con Dios.
César Miguel Rondón.
Caracas, 21 de febrero de 2016