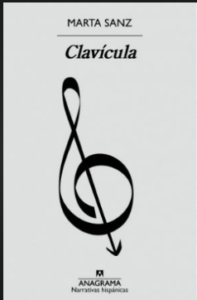Publicado en: El Diario
Por: Einar Goyo Ponte
” Qué buen idioma el mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos…Todo se lo tragaban, con religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la tierra… Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas, de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma. Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron las palabras”.
Pablo Neruda: La palabra en Confieso que he vivido
¿Qué responderías si te preguntaran qué crees que define a la cultura occidental? ¿Su longevidad? ¿Su carácter narrativo? ¿Sus mitos fundadores? ¿Su sincretismo? ¿Su universalidad? ¿Su capacidad de mestizarse con otras culturas? ¿Su carácter ecuménico? ¿Su literatura? ¿Su música? ¿Sus artes plásticas? ¿Sus lenguas? ¿Todas las anteriores?
Quizás los sorprenda la respuesta que yo daría. A la cultura occidental la define su inagotable fruición u obsesión, sobre todo como postulado de la modernidad, por autodestruirse.
Y no hablo exclusivamente de las conflagraciones mundiales que han estado a punto de borrar la raza humana de la faz de la tierra, aunque tampoco me limito a la iconoclastia y apostasía que caracteriza a los movimientos artísticos de vanguardia. Me aproximo cuando hablo de eso que Roberto Fernández Retamar llamaba, ya muy reveladoramente, el pensamiento político “posoccidental”, y en el cual, el ideólogo cubano incluía al marxismo, el comunismo y todo eso que hoy pomposa, pero cada vez más dificultosamente, pronunciamos como izquierda. Aunque sería muy injusto cargar toda la responsabilidad en ella.
La fiebre por lo posoccidental atraviesa el futurismo, el dadaísmo, el surrealismo y otras vanguardias y prosigue su marcha a través de Nietzsche, Sartre, Foucault, Derrida, Baudrillard, Váttimo y toda la camada de esa corriente extinta con demasiada anticipación con respecto de su blanco -la cultura occidental-, y a la que se llamó, en su momento, la posmodernidad.
Harold Bloom llamaba la “Escuela del resentimiento” a expresiones y tendencias hoy instaladísimas en nuestros espacios académicos (a quienes también muy impúdicamente aborrecen) como los Estudios culturales, la visión foucaultiana de la cultura o los estudios sociológicos y de género, por ejemplo. Y realmente resulta difícil estar en desacuerdo con la intemperante invectiva del ya fallecido crítico literario, cuando constatamos a nuestro alrededor cómo la pasión por prohibir y execrar se apodera de las cátedras universitarias y los púlpitos de los ideólogos culturales para contaminar el vivir cotidiano, sin dejar títere con cabeza: desde el sexista y racista William Shakespeare hasta el feminívaro Plácido Domingo, sin olvidar a otro discriminador de la mujer llamado Pablo Picasso, quien por casualidad pintó un puñado de cuadros interesantes, o a Ludwig Van Beethoven, de quien estos redentores insomnes han descubierto en el mismo 250 aniversario de su natalicio, que su música promueve y prolonga la discriminación y la dominación, redimiéndonos de nuestra confusión que creía ingenuamente que músicas como las sinfonías Heroica y la Oda a la alegría exaltaban lo mejor de nuestra humanidad. ¿Cómo pudimos estar tan equivocados?
La infatigable cruzada avanza en su épica tarea de arrebatarnos las montañas de vendas que soportamos sobre nuestros ojos. Quienes aprendimos a admirar la aventura errática, sin red debajo, de Cristóbal Colón atravesando un océano inexplorado y creímos venturoso su tropiezo con un nuevo continente ahora debemos leer que su azarosa travesía no fue sino el origen de toda una invasión genocida, de tan intolerables magnitudes que hace que el presidente de México viva cada dos días exigiendo disculpas a España, y que consideremos bastante insignificantes otras cosas que vinieron a través del Atlántico: la religión ecuménica por excelencia, el cristianismo, el acervo literario, cromático, sonoro e ideológico que damos en llamar la cultura occidental, y el idioma con el que hoy escribimos, leemos, reconocemos quienes somos y marcamos un perfil indiscutible en el diagrama de la cultura: la lengua española. Como ya lo dijo nuestro admirado helenista venezolano, Mariano Nava Contreras: España podría pedir perdón, después de que México (o América Latina entera, agregamos modestamente) dijese “gracias”.
La pulsión suicida
La estrategia parece clarísima: como es formidable e inexpugnable el edificio de la cultura occidental, se hace necesario socavarlo por partes y sin descanso.
Y ello no debería sorprender a nadie. La posoccidentalidad, ese movimiento fagocitario, engendrado por la propia cultura occidental, producto de eso que también la caracteriza: su objetivo e incisivo sentido crítico -algo quizás más arduo de encontrar en la cultura judaica, islámica o hindú-, es un Lucifer inevitable, su hijo díscolo, su parricida, arquetipo de nuestra misma cultura (Zeus, Edipo, Orestes, Edmund, Calibán, Don Carlos) y tiene como meta instaurar un nuevo orden desde la reducción a ruinas de su propia cuna, sin importar las paradojas y contradicciones que arrastre y propague. Lo sorprendente es la legión de pulsadores suicidas que colabora desde el seno mismo de la cultura.
Como tampoco debería ser sorprendente la exposición de la nueva víctima del parricidio: si ya compramos la versión light (adecuadamente en inglés pues tiene raíces anglófilas) del Cristóbal Colón esclavista y genocida, mientras se escamotean otros victimarios mucho más conscientes, de profunda alevosía y premeditación avalada por oscuros y meridianos factores políticos y económicos (mientras que Colón murió encarcelado y arruinado, y aquellos sustentaron capitales aún sobrevivientes), era inevitablemente lógico que siguiéramos con las consecuencias de los extravíos de Colón. Y aquí sí nos topamos con una desconcertante sorpresa.
Criaturas de sangre y fuego
La impronta española, en su tránsito por una historia de 528 años, consiguió hacer que la lengua del antiguo reino de Castilla trascendiera sus fronteras a lomo de carabelas, arcabuces, monjes, biblias, misales, espadas, lanzas, tercios de Flandes, poemas, relatos, comedias, lazarillos, quijotes, donjuanes, segismundos, novelas, unamunos, garcialorcas, películas, sangre, fuego, zarzuelas, zarabandas, ejercicios espirituales, victorias incandescentes y vergonzosas derrotas, y se convirtiese en el idioma con el que hablan, escriben, leen, aman, odian, se defienden, hacen leyes, imaginan, maldicen, agradecen, recuerdan y sueñan alrededor de 500 millones de habitantes del planeta Tierra. Se encuentra, en esta era hiperglobal, entre las tres o cuatro lenguas más habladas del mundo, y sus hablantes se encuentran dispersos por los cinco continentes. De casi la mitad de uno de ellos, el castellano, que hemos terminado por designar como idioma español, es la lengua materna-heredada.
A través de la lengua castellana, España ha legado a la cultura universal, a su imaginario, prácticamente toda su cultura. En los dejos, acentos, sustantivos y adjetivos demoran los héroes de sus gestas y romances, las ardientes oraciones y poesías de sus santos, como San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, el arquetipo sociológico de un comportamiento atávicamente hispánico trasladado a la cotidianidad ciudadana: el pícaro, con su anomia ontológica. A través de su música íntima y lo deslumbrante de sus imágenes, Garcilaso, Góngora y Quevedo han trasegado el arte del soneto y otras sensibles métricas en la poesía escrita en español desde Sor Juana Inés de la Cruz hasta Neruda. En español hablan las figuras míticas de nuestra modernidad, representada más allá de la escena de un teatro o las páginas de un libro, donde habrían nacido, desde los colores vivos de un cuadro, la robustez de una escultura, la rotundidad sinfónica o la ilusión óptica de una película, en imágenes que el género humano ha hecho suyas para explicarse las honduras más enigmáticas de nuestros comportamientos. Así han cruzado una y otra vez el Atlántico y dado la vuelta al mundo los devaneos eróticos y sacrílegos de Don Juan Tenorio, la duda sobre la consistencia de la existencia humana del Segismundo de La vida es sueño de Calderón de la Barca, la dialéctica infinita de la locura y la cordura, el heroísmo y la insensatez, la libertad y la vida prosaica, la personalidad y el personaje del Don Quijote de la Mancha y su alter ego, Sancho Panza, la pareja ficticia más famosa de la humanidad, y las mujeres trágicas, solas, encerradas en las cuatro paredes de sus pasiones, su infertilidad y la sombra de la muerte del teatro de Federico García Lorca.
Esos fantasmas que nos acompañan a donde quiera son criaturas fundamentalmente de un verbo cincelado a fuego y sangre en la historia de una península, que se ha asumido pendulante como la frontera entre Africa y Europa. Mucho hay de disputa y herencia en esa piel fronteriza sobre la cual se escribió la lengua romance que terminaría ganando hegemonía en la península, en su impulso de dominio, unificación y tabla rasa. Mucha sangre, cárcel, destierro labraron sus surcos, y apenas obtenido ese primer logro, a finales del siglo XIII, se atrevió a atravesar el océano sin saber bien que lo hacía y en la tierra engarfiada al otro cabo del mar, también regó la lengua, con la misma fiereza, dolor y sangre que lo había hecho en la península. El español es una lengua a un tiempo lamento y rezo, euforia y horror, maravilla y ensimismamiento. Y sobre las ruinas que sus hablantes armados sembraron por los asombros que encontraron y no supieron comprender, se levantaron nuevas voces en ese mismo español, pero más agua fresca.
Una versión inabarcable de la lengua
A inicios del siglo XIV, el castellano no era un idioma muy viejo, pero en el continente americano encontró junto con el oro, la plata, el tomate, el cacao y las carnes tostadas, la fuente de la eterna juventud. Y así, junto a las arquitecturas abigarradas, mestizas, infinitas de las catedrales barrocas latinoamericanas, con el repollo, y la serpiente emplumada junto a San Miguel Arcángel o la turgente Virgen María, florecieron cantando, soñando, blasfemando, inventando, fantaseando, retando, un coro de individuos, bien temperados, no obstante en la misma clave de un sólo idioma: y de pronto se derramaron por el orbe la inteligencia de Sor Juana Inés de La Cruz, la emancipación lingüística de Andrés Bello, la música oceánica de Rubén Darío, que reenseñaría a escribir a los mismos españoles, el oficio narrativo de Rómulo Gallegos, los relumbrantes versos sencillos de José Martí, la prosa impoluta de Alfonso Reyes, las poesías inabarcables de Vicente Huidobro, César Vallejo y Pablo Neruda, los espacios fantásticos de Macedonio Fernández, los caudales de José María Arguedas, la biblioteca sideral de signos y laberintos de Jorge Luis Borges, la soledad multitudinaria y fascinante de Gabriel García Márquez, el maná inagotable de Mario Vargas Llosa, la abigarrada luz de Lezama Lima, la sed insaciable de universo de Cortázar y Paz, la poesía urbana y cósmica, cotidiana y mística de Cadenas, Montejo, Rojas Guardia, Ramos Sucre, Pantin, Gerbasi. Un mar de palabras, imágenes y armonía que alteró la corriente del Atlántico y nos convierte, cada vez que leemos un libro de uno de estos autores, en dueños del idioma que se nos impuso, que unos llaman prestado, hasta hacerlo casi irreconocible para quienes nos lo enseñaron.
La modernidad literaria, los paisajes de palabras que sustentan gran parte del imaginario del hombre de los dos últimos siglos están escritos en español latinoamericano: Macondo, el Aleph, el mundo como un laberinto legible, donde el tiempo y el espacio son páginas o ficciones, el París de Oliveira y la Maga, el amor de Neruda, el imaginario del día de los muertos mexicano resuelto por Octavio Paz, que ha saltado hasta los dibujos animados, las selvas de Vargas Llosa, Mutis o Quiroga se inscriben en Helsinki, Japón, Nueva York o Sydney, traducidos del español hispanoamericano.
Madre y madrastra
“La Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación, que pasará a la historia como la ley Celaá, superó el jueves el trámite del Congreso con 177 votos de siete partidos. Falta el trámite del Senado y está previsto que entre en vigor en el próximo curso. La norma ha salido adelante con los votos a favor de PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y los grupos minoritarios. Se han opuesto los grupos del PP, Vox y Ciudadanos. Los diputados de los partidos de Pablo Casado, Santiago Abascal e Inés Arrimadas han protestado ruidosamente esta mañana en el interior del hemiciclo contra esta norma que, entre otras cosas, elimina la obligación de que el castellano sea lengua vehicular de la enseñanza en toda España. Ahora, la iniciativa será remitida al Senado para continuar con el trámite parlamentario. Pero PP, Cs y Vox ya han anunciado que llevarán esta Ley al Tribunal Constitucional (TC).” (Tomado de los diarios El confidencial y La vanguardia, de España de noviembre 2020).
Casi hay que leerlo dos veces para convencernos de que dice lo que dice. Pero en dos platos es que el país cuya cultura e imaginario, como ya resumimos, va de vehículo por el mundo con el castellano, lo ha desbancado, como si más bien se avergonzara de él o de su preeminencia, nada menos que en los lugares donde deberían fomentarse el amor, el orgullo y el vínculo con la lengua de Gonzalo de Berceo, Lope de Vega u Ortega y Gasset: de los colegios.
Ocurre como en las mejores novelas o…como en la vida: los hijastros o los hijos adoptivos terminan más sensibles a los infortunios de los padres que los descendientes consanguíneos, pero creo, salvo que la influencia de los presidentes de México y Venezuela, tenga más arraigo del que deberían, a nadie, de este lado del charco, se le está pasando por la mente degradar la lengua española de su estatus de lengua oficial del continente. No puedo imaginarme a Vargas Llosa, Jorge Volpi, Antonio Skármeta, Sergio Ramírez o a Ana Teresa Torres apoyando un desatino semejante. Calibán, quien reprocha a Próspero, en La tempestad shakespereana, haberle enseñado a hablar y le reconoce el provecho de saber ahora cómo maldecirlo, ha logrado 400 años después un avance en su venganza.
Es deplorable suponer que un país puede creer que su producción de aceite de oliva, quesos o vinos, o el fomento de sus abundantes y extraordinarios atractivos turísticos sean más imperecederos que su idioma. Porque un frasco de extra virgen o de vino espumante puede llevar etiquetas en catalán, gallego o vasco; también es posible que se exija a los visitantes de La Sagrada Familia a que aprendan un mínimo de palabras en el idioma natal de Gaudí para permitirles la entrada, como se lo exigen con sus agresivos graffitis, los independentistas catalanes a la italiana dueña de una pizzería en ese país.
Lo que no puede hacerse es reescribir a la pareja manchega, o al jinete de Babieca, o al enamorado Garcilaso ni al Romancero gitano en otra lengua. Traducirlo sí, imaginarlo no.
Quizás es que la educación en Hispanoamérica ha logrado algo que se diluyó en la Madre Patria: inculcar con más amor y hondura el vínculo con nuestra lengua. Quizás de este lado del charco entendemos que sin la lengua madrastra no nos quedaría sino el balbuceo. Mientras, Caibán se enseñorea en el meridiano occidental de la Europa continental. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, reza el ominoso refrán.
Quizás corresponda a un latinoamericano narrar la historia del suicidio de toda una cultura.
Y lo que quiera en que se conviertan los españoles de hoy tendrán que leerlo traducido al catalán o al euskera o a la neolengua que vendrá.