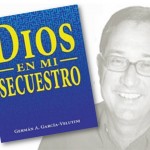Por: Jean Maninat

Solo al final de su vida entendió Patrick O’Sullivan que su afición infantil por la búsqueda de linajes míticos, de genealogías fantásticas, lo había conducido al extravío que dividió a sus colegas universitarios entre quienes lo consideraban un genio excéntrico y quienes lo catalogaban como un chiflado más de los tantos que llenaban aulas con alumnos desprevenidos a la búsqueda de maestro que les diera sentido a su existencia. Lo distinguió, de otros alucinados, su aversión por los discípulos, por los catequistas que se dedicaban a propagar las teorías de sus maestros, llegando a consustanciarse de tal manera con sus presupuestos que perdían toda noción de identidad personal. Los detestaba, por la insolencia de querer reproducir su genio.
Se recordaba de niño leyendo embelesado el mito de las Amazonas, en un libro ilustrado con grabados de Durero, que le había regalado su tío abuelo Ronan antes de partir en expedición para dar con el paradero de aquel pueblo conformado solo por mujeres. Desgastó el libro de tanto pasar su índice sobre las ilustraciones, de palpar los pasajes que subrayaba con tinta deleble, para así tener el placer de descubrirlos de nuevo y resucitar el agrado que depara toda sorpresa al intelecto. De tal manera que el tomo se hizo infinito a fuerza de tanto hojearlo.
Fue durante la dura polémica que sostuvo con el gran mitólogo alemán Ferdinand Schauen quien argumentaba la primacía estética del mito de las Valquirias (sobre todo a partir de la interpretación Wagneriana) sobre cualquier otra saga femenina a lo largo de la historia, cuando decidió que seguiría los pasos de su tío abuelo para dar con el paradero físico de las aguerridas y temerarias Amazonas. Fundó una empresa (hay quien dice que fue el primer Crowdfund) y se embarcó -y embarcó a otros- y partió a la búsqueda que sería el motivo de su existencia y eventual pérdida.
Un soplo divino lo convenció a tiempo de que no tendrían un espacio geográfico por residencia, muy por el contrario, flotarían en lo que denominó –premonitoriamente- el ciberespacio, y era allí donde librarían las temibles batallas que tanta fama y buena fortuna les había deparado. En Venecia, cruzando el Puente de la Academia, tuvo un destello, una visión fugaz, en la que un grupo de féminas tejía argumentos afilados cual sables japoneses -como si de un juego se tratara- a contracorriente de las convicciones primarias que alimentan la puerilidad de los humanos desde tiempos inmemoriales.
En Constantinopla, observando el Bósforo, creyó ver una inscripción de luz sobre las aguas, pero no logró descifrar su significado hasta mucho después, en el sanatorio donde había sido recluido por la envidia de sus pares académicos. Allí, literalmente entre cuatro estrechas paredes, escribió la obra que lo consagraría post mortem y que hoy podemos leer gracias a la esmerada edición realizada por la casa editora irlandesa Ulysses Bloom. Las siderales es sin duda alguna el más acucioso estudio de la inteligencia humana vestida de mujer.
Lea también: “Los muertos siempre regresan“, de Jean Maninat