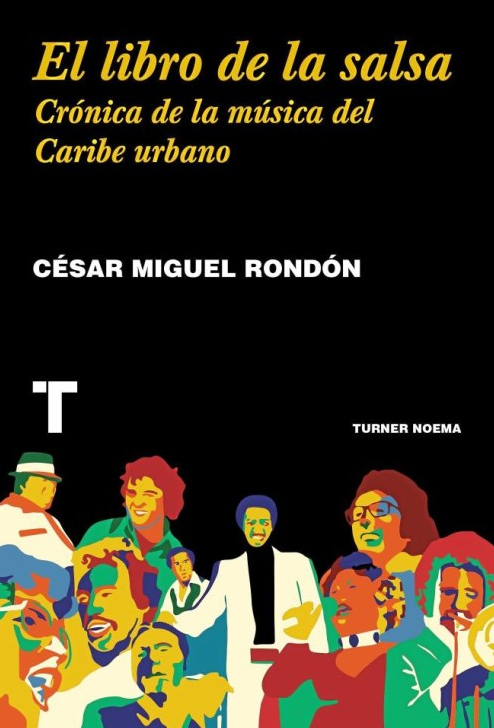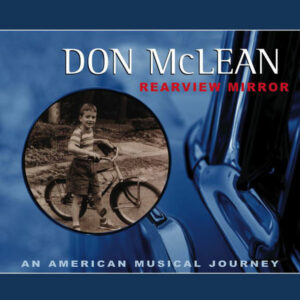Publicado en La Razón.es
Por: Ulises Fuente
Dicen de este libro que, con toda probabilidad, es el más «pirateado» de la historia en Latinoamérica. Aparecido en 1978 y ampliado y reeditado en 2004, ahora llega a España con nuevo prólogo y más perspectiva. Esta es la historia canónica de un ritmo pancaribeño, pero, sobre todo, es la crónica del Caribe urbano que no tiene su capital en la orilla de un mar cálido, sino en Nueva York. Ahí es donde debe comenzar esta historia, en la metrópoli estadounidense donde los emigrados (puertorriqueños, colombianos, dominicanos, venezolanos, panameños) padecen su desarraigo en castellano, como una sola comunidad, frente al «gringo», donde necesitan de un camino para expresar sus preocupaciones. El barrio que reclamó para sí la salsa es ya un entorno hostil, frenético y crudo.
De Cuba a Nueva York
El libro de César Miguel Rondón, una verdadera institución radiofónica en Venezuela, se remonta al jazz, donde los latinos tuvieron una presencia constante en la mayor parte de las orquestas y conjuntos de jazz de los clubes de Nueva York de las décadas de los 30 y 40. En esas décadas, además, Cuba era el paraíso del turista estadounidense y su destino predilecto. Gastaban dólares a manos llenas en los cabarés de fiesta fácil en una isla que vivía por y para la música. La tradición convivía con todo tipo de bailes de moda. Hasta que llegó la revolución, pero de eso hablaremos un poco más adelante.
En Nueva York, pervivían algunas grandes orquestas de músicos latinos dispuestos a tocar el mambo o el tango por igual. Sin embargo, cuando esta moda pasó, a los músicos no les quedó otro remedio que dar lugar a pequeñas formaciones que toman las salas públicas. Las formaciones de 20 miembros quedan reducidas a la mínima expresión, despojadas de glamour, pero reinyectadas de autenticidad. Las letras se vuelven fanfarronas, porque es como hay que hacerlo si uno quiere sobrevivir en la calle. Miseria, marginalidad y violencia eran el contexto de la periferia donde habitan los «nuyorican», mayoritariamente boricuas, aunque esto aún no se llamaba salsa: a comienzosde los 60 cabía por igual un son nuevo o un bolero viejo.
No fue hasta que irrumpieron personajes como Richie Palmieri, Ray Baretto y Joe Cuba que comenzó el sonido y la lírica del barrio, el lenguaje caló y la epopeya del maleante. Pero nada podría haber sucedido sin la emblemática orquesta de la Fania, los All-Stars, en la que un adolescente, el trombonista Willie Colón, estaba a punto de sistematizar las coordenadas de la salsa. Él y Héctor Lavoe sentaron las bases que «La calle está durísima» (Joe Cuba) ya había iniciado. «El malo» (1967) fue el primer disco de estos jóvenes airados, que, según Rondón, eran instrumentistas bastante mediocres, pero poseían otra cosa: «La música puede tener una calidad extraordinaria, pero si el público no se identifica con ella, carece de la verdadera trascendencia e importancia. Si uno no se ocupa del barrio marginal que explota musicalmente en la década de los sesenta, no puede comprender la distancia que separa a Tito Rodríguez de Willie Colón. Salsa implica barrio y, por tanto, los valores definitivos los aporta éste». Colón sonaba auténtico y las portadas de sus discos aludían a criminales, juicios y violencia. Sus detractores le atacaron por dignificar y ensalzar al «malandro», como le sucedería a muchos estilos musicales después, del punk al hip hop. Junto a Willie Colón, Rubén Blades llevó la lírica más alto, hacia la conquista de toda Latinoamérica.
Pero la salsa se lo debe todo al viejo son cubano. Durante años, el debate dividió al mundo musical latino. Algunos la acusaban de pervertir la tradición, de no ser más que una mala copia. No les faltaba razón, pues el clásico repertorio fue saqueado hasta la saciedad cuando la isla estaba cerrada y no se iba a ocupar en reclamar derechos de autor. Rondón, en cambio, defiende la salsa como un fenómeno musical y lírico con entidad propia. No discute la ascendencia de la tradición de la isla, es decir, la suma de la música española y la africana, como la fuente original, y, sin embargo, esa tradición tuvo que reinventarse y lo hizo en el barrio. La política se entrometió. En Cuba seguían pensando en que la mano «gringa» estaba detrás robándoles su patrimonio y orgullo nacional, una apropiación cultural según los medios oficiales. El escritor y residente en la isla Leonardo Padura, musicólogo de pro, zanja esta polémica en el prólogo: «César Miguel Rondón nos hizo ver las cuatro verdades», escribe. «Una música que se hizo a sí misma a golpe de abrazos, entre todas las tradiciones del Caribe y englobando a la isla grande de Cuba, tan lejos, pero a la vez tan cerca de lo ocurrido».