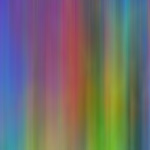Publicado en ALnavío
Por: Sergio Dahbar
 No venden seguros para protegernos de los guiños del destino. Lamentablemente, la vida ocurre sin que podamos protegernos de sus variaciones inesperadas. Un escritor le pide a un amigo que destruya sus manuscritos. Ese colega salva esos textos para bien de la humanidad. Al final, ese tesoro protegido cae en manos de herederos perversos. Lo sabemos: somos hijos de un dios caprichoso.
No venden seguros para protegernos de los guiños del destino. Lamentablemente, la vida ocurre sin que podamos protegernos de sus variaciones inesperadas. Un escritor le pide a un amigo que destruya sus manuscritos. Ese colega salva esos textos para bien de la humanidad. Al final, ese tesoro protegido cae en manos de herederos perversos. Lo sabemos: somos hijos de un dios caprichoso.
Es posible que ninguno de los asistentes a la exposición que en este momento se exhibe (hasta el 28 de agosto) en el museo Gropius Bau, en la ciudad de Berlín, entienda que poder admirar el manuscrito de 171 páginas de la novela El proceso de Franz Kafka es una carcajada del azar. El museo lo adquirió por dos millones de dólares, cobrados por las herederas de Max Brod, el albacea de Franz Kafka.
El abogado más recordado de Praga, con rango de funcionario imperial, quien había estudiado química y germanística, nadaba en el Moldaba, era vegetariano y semiabstemio, masticaba la comida 60 veces antes de tragar, y contrajo tuberculosis a los 17 años, consideraba que esta obra (cerca de 350 páginas) era inmadura, imperfecta e intrascendente. Deseaba que ardiera.
Marcado por un padre autoritario, que nunca le perdonó evadir el interés por los negocios familiares, no pudo convivir con la grandeza de su obra y los terrores que lo acosaban como ser humano, cuando llegaba la noche y escribía. Fue testigo de la Primera Guerra Mundial y apenas vivió 40 años y 11 meses.
Kafka hubiera destruido su obra y hoy no podríamos hablar de asuntos kafkianos, aludiendo a esos poderes irracionales que en busca de una verdad muerta convierten la justicia en un asunto personal y despótico. Cuando la gente es detenida y enjuiciada sin entender de qué son culpables, lo primero en lo que pensamos es en la iluminación de ese genio que fue Franz Kafka. Replanteó los mitos constitutivos de Occidente, sin advertirlo.
Max Brod, su albacea, poeta, ensayista, dramaturgo y crítico literario, envidiaba el talento de su amigo. Pero lo traiciona y protege la obra que Kafka le pidió quemar. Huyó en 1939 de los nazis y se refugió en Israel, donde fueron a parar todos los papeles que se encontraban en su poder. Se instaló en Tel Aviv y vivió, primero con su esposa (que falleció más tarde) y después con una secretaria y amiga personal, Esther Hoffe, hasta 1968, año de su muerte.
Kafka-Brod-Hoffe: una secuencia endemoniada. Esther Hoffe vendió en dos millones de dólares el manuscrito de El Proceso y donó a sus hijas el resto de los materiales. Estos comenzaron a perderse en la casa de Tel Aviv donde las hermanas Hoffe, una vez que su madre falleció, ocultan parte del legado. Un apartamento habitado por gatos y textos kafkianos.
Kafka representa un hito de la cultura occidental. Aunque no sea sino para referir la característica más universal de su obra: el absurdo que gobierna la vida de los seres humanos. En estos días una exposición en Berlín ilumina su obra cumbre, El proceso, con imágenes de Orson Welles (director de la obra homónima en el cine) y fotos de uno de sus biógrafos célebres, Klaus Wagenbach.
Una biografía de 2.400 páginas
Y finalmente circulan los tres tomos de la biografía más ambiciosa escrita hasta la fecha, por el alemán Reiner Stach: Kafka, los primeros años. Los años de las decisiones. Los años del conocimiento. Pudo ver la luz esta monumental exploración sobre la vida y obra de Kafka porque el pleito legal que duró 40 años llegó a su fin el año pasado, cuando un tribunal de Israel le concedió la herencia de Max Brod a la Biblioteca Nacional de Israel. La obra dejó de ser un juguete rabioso de la familia Hoffe.
Quien enfrente esta biografía debe comprender que tiene 2.400 páginas por delante y un recurso narrativo que algunos críticos han considerado deudor del arte cinematográfico, ya que avanza y retrocede con el ánimo de entender a un autor elusivo, irónico, insatisfecho, incapaz de transigir cuando se trataba de su literatura. Stach quiere saber cómo era ser Franz Kafka.
Kafka casi no salió del Imperio Austrohúngaro: apenas pasó 45 días en el extranjero, de viaje por Berlín, Munich, Zurich, París, Milán, Venecia, Verona, Viena y Budapest. Escribió que las garras de Praga lo sometían. En Berlín sintió que podía escribir. Pero no era independiente y siempre debía volver a casa.
No fue fácil averiguar quién era Kafka. Tuvo seis amantes, pero ningún amor duradero. Apenas publicó en vida (siete antologías de cuentos mínimos). Le gustaban los perros. Pasó mucho tiempo en sanatorios. Amaba a su hermana Ottla. Trabajó en el mundo de los seguros, con gente que sufría innumerables accidentes. Y murió de hambre, por la afección de la tuberculosis en la laringe.
Como escribió John Banville, “en los anales del lamento nadie se ha entregado con tal dedicación, energía y exquisita sutileza a la queja sostenida”. Sobre el tormento de una vida que no le gustaba, construyó una obra que se parece a un paisaje identificable. No muchos pueden jactarse de ese triunfo.
Stach opera sobre la vida y la obra: confronta las pruebas biográficas contra las autobiográficas, que aparecen en sus textos. Escribe Banville: “Y Kafka siempre es autobiográfico, aunque intente borrar las huellas con cuidado maniático”.
Reiner Stach incluso desmitifica la idea de que a Kafka no le importaba la resonancia pública. Demuestra que durante la Primera Guerra Mundial contrató los servicios de una empresa de Press Clipping, para que le enviaran todos los recortes de prensa con menciones a su obra.
De todas formas sabía que el éxito le era esquivo. Y hacía bromas al respecto sobre su primer libro, Meditaciones: “Se han vendido once libros. Yo compré diez. Me encantaría saber quién fue el once”. Una forma inteligente de combatir las adversidades del mundo que lo acosaban sin piedad.